
La tecnología es darwinista: mientras algo se pueda mejorar, aunque sea de manera cosmética, estará condenado a volverse obsoleto y a ser reemplazado por un nuevo modelo, bien sean carros o patines, paraguas o calculadoras; otras veces el objeto en cuestión desaparecerá porque cambiaron las costumbres –el cinturón de castidad, el rapé–, no era tan bueno –el Concorde, el Pelaflex– o de plano era una soberana pendejada –el Tamagotchi, el perrito robot de Sony–. Cada salto tecnológico significa un acta de defunción para ciertos modelos y aparatos. Por cada nuevo gadget, otro dejará de producirse, y así también los usos y rituales que lo acompañaban.
El progreso influye también en el lenguaje: la frase “es hijo del lechero”, aplicada a los hijos que se parecen poco a sus padres, ha perdido gracia y capacidad metafórica. Ya no pasa el camión de la leche como si fuera el de gaseosa, así que ese eterno sospechoso visitante de las amas de casa solitarias, ese donjuán del delivery alimenticio, está libre de culpas (y de denuncias de paternidad) en los tiempos que corren.
Nosotros, los que alcanzamos a ver un lechero en vivo y en directo, los que pudimos ver a un par de chepitos cruzando una calle, vivimos la aparición de un elemento hasta ese momento inexistente: la consola casera de videojuegos. Al principio estaban las salas de maquinitas, que habían sobrevivido al cambio de década porque hicieron la transición entre el mecánico pinball y los computarizados marcianitos. Allí se congregaban vagos colegiales y universitarios de toda laya, pandilleros incipientes y batidores de récords que se volvían populares. Durante un tiempo, antes de caer asfixiadas por el peso de las consolas, las salas de maquinitas –arcades en inglés– convivieron con ellas, pero su lenta debacle empezó cuando Odissey inventó el Table Tennis en 1972 y Atari el Pong en 1975. A nuestro país llegaron con el nombre de Telebolito. Era un cuadrado con dos perillas que permitían jugar un tenis compuesto por dos rayas móviles y un puntico blanco que rebotaba entre ellas. Se promocionaba en la misma época del plato chino girador –que jamás desbancó al yoyo– y los carritos Búfalo. El telebolito gozó de cierta popularidad hasta que llegó el Atari en el 77. Muchas horas felices nos deparó Combat (que venía de regalo), Asteroids, Space Invaders y Pele’s Soccer.
Lo interesante de esos primeros juegos era la capacidad de abstracción que debía aportar el jugador. El Pelé era un cuadrado del cual salía otro cuadrito: la pierna; los aviones de Combat eran una cruz, la nave de Asteroids era un triángulo. Luego vendrían juegos como Pitfall, más figurativo, y el inolvidable Pac-Man, que batió el récord Guinness del juego más vendido y desbancó a los marcianitos. Ahora, en época del Wii y el Xbox, de vez en cuando asoman ataris y cartuchos polvorientos en los mercados de las pulgas, entre quincallería sin origen ni destino y discos de acetato.
En el reinado del Atari había otras consolas rivales. La virreina se llamaba Intellivision (1979). Sus juegos eran más complejos y tenían más definición, pero esos hijueputas controles no los dominaba nadie. Cuando ya estaba inventado el joystick –que era el que podíamos manejar los humanos en esa escala de nuestra evolución–, el Intellivision se jugaba con unos disquitos que uno oprimía erráticamente. Era un comando precursor de los que traería luego el primer Nintendo, pero requería mucha motricidad fina y además venía acompañado de un teclado como de teléfono. Había que aprenderse para qué servía cada número. Imposible. Recuerdo unas tardes de Intellivision donde Mario, un amigo del colegio, tratando de sacar mi tanque de un atasco mientras era acribillado.
El Intellivision tiene un papel destacado en la historia de la televisión colombiana: era la consola utilizada en Telectrónico, un programa de RTI presentado por Reynaldo Moré, que en paz descanse, de lunes a viernes a las cinco y media en el Canal Dos. Los televidentes podían jugar Astrosmash desde sus casas. Al otro lado del teléfono gritaban “¡paw!” para activar un disparo destructor de asteroides. En el estudio alguien estaba atento para hundir el botón a cada grito del televidente. Esta tecnología, vista con perspectiva histórica, era bien precaria, pero a la sazón, con su set futurista de cartón paja y Tríplex, nos transportaba al siglo XXI.
En ese entonces empezaron a fabricarse los primeros computadores personales. El Commodore 64, que se conectaba al televisor, tenía un buen repertorio de juegos. El que más recuerdo es Archon, una especie de ajedrez en el que las piezas, a pesar de tener diferentes jerarquías, debían batirse a duelo. El Commodore 64 dominó el mercado de los computadores entre el 82 y el 86. El 64 era porque tenía 64kB de memoria, tan poco, que hoy cabría 32.768 veces en una memoria USB de dos gigas. Tiempo después mi papá nos compró un Apple IIc, que traía pantalla de pixeles verdes y unidad de floppy disc. Mis hermanos y yo nunca utilizamos el computador para algo diferente de jugar Snafu, un juego de una culebrita que se va estirando, y Montezuma’s Revenge, mi favorito, que terminé después de dedicármele con alma y corazón.

La gran estocada a las salas de maquinitas llegó con el Nintendo NES, que brindaba juegos con igual complejidad y definición. El Nintendo llegó acompañado de Super Mario Bros, las pistolitas de Duck Hunt y los puñetazos de Punch Out!!, y se sentó en el trono de los videojuegos. Salvo para jugar con algún entusiasmo un juego de jeeps llamado Jackal, me mantuve lejos de las consolas hasta el Playstation 2, pero en el ínterin me aficioné a Lemmings, Sokoban y Doom, todos juegos de computador, en la época de Altavista, Tutopía y conexión telefónica a Internet. (A propósito, soy de los que, en este presente de banda ancha y wifi, siente nostalgia por el sonido robótico y carraspeante del módem de 56k al conectarse a la línea).
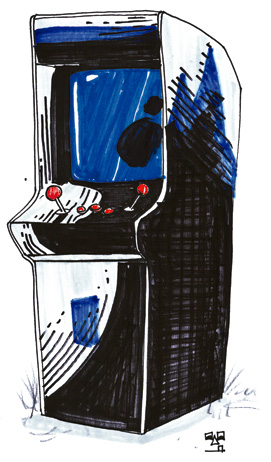
A finales del 98 me compré un Playstation 2 que tuve durante poco más de dos años. Fue mi etapa de videogamer absoluto. Tenía un par de clases en la universidad, escribía mi primera novela y dedicaba mi tiempo libre a jugar.Algunos amigos y amigas igual de vagos se la pasaban en mi casa jugando Tomb Rider, Crash Bandicoot, Mortal Kombat y Gran Turismo. Llegué hasta el exceso de grabar mis juegos en VHS, procurando hacer los saltos y jugadas más espectaculares. También fue un periodo de tristezas y antidepresivos. A veces pasaba días y días encerrado, oyendo música en el Playstation y viendo las figuritas que se formaban en la pantalla. Un día, cuando ya había puesto punto final a mi novela y empezaba a enfrentarme de nuevo al mundo real, le regalé el Playstation al hijo de la señora que venía a arreglarme la casa. Todavía lo usa, por lo que sé.
Si descontamos una pequeña temporada de Angry Birds, he aprendido a perder el tiempo de otras maneras. He acariciado la idea de comprarme un Xbox o un Wii, pero es un deseo transitorio y de poca fuerza. Debe de ser que me estoy volviendo viejo.