
Desde que era un niño el Centro de Medellín despertó una extraña fascinación en Jorge Mario Betancur. Su mitología, sus calles, sus edificios, sus personajes, las historias que se contaban sobre ellos fueron parte fundamental de su formación. En su juventud fue testigo de sus primeros lances amorosos, fue lugar privilegiado para la bohemia, fue el escenario de sus primeras incursiones en Guayaquil, ese barrio de tradiciones sombrías, repleto de encantos y de riesgos. En su madurez se convirtió en el tinglado de sus dos primeras producciones escritas: Moscas de todos los colores. Historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934, del año 2000, y Déjame gritar, de 2013.
Vale la pena aclarar que el embeleso que siente Jorge Mario Betancur por el Centro está exento de cualquier atisbo de idealismo trasnochado o de alguna exaltación del terruño. Por el contrario, su mirada está matizada por su experiencia como reportero durante la época más salvaje de la historia de Medellín, por la ironía, por el aquilatado conocimiento de sus carencias y posibilidades.
Él sabe, mejor que nadie, de su inseguridad, de su polución, del abandono, de la furia de muchos de sus habituales y, especialmente, de sus conductores: "pese a todos sus defectos, a toda esa tensión que genera, me sigue gustando mucho el Centro, caminarlo. Medellín es una ciudad viva, que tiene mucha energía, mucho que ofrecer. Problemas habrá, desde ayer ha habido y habrá hoy y mañana, donde hay hombres siempre hay dificultades".
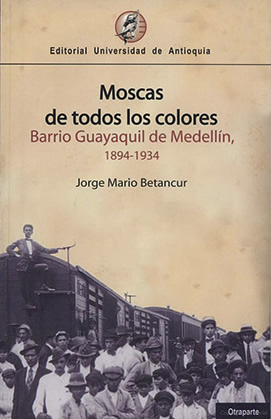
Una ciudad dentro de la otra
Moscas de todos los colores recrea la historia de Guayaquil, un lugar legendario del Centro, un puerto sin río o un puerto de montaña, según se quiera ver; una despensa inagotable, una cocina ambulante, un nicho de ladrones y tahúres. Tierra del diablo, edén de bohemios, de timadores, de los innumerables Jairos cuchilleros que se pasean por Aire de tango. Vividero de las muchachas malas, paraíso de la borrachera popular, refugio de escritores, pintores, músicos, periodistas, que le insuflaron prestigio al barrio donde Medellín perdió su inocencia.
Guayaquil era un mundo de alucinación, de voces numerosas: mercaderes, vagos, matones, prestamistas, culebreros de verbo fantástico y milagroso, putas con un tacón apoyado en la pared. En Moscas de todos los colores se aborda la historia de este barrio excéntrico, turbulento y vigoroso, que era "un centro en sí [...] Alrededor de este mundo de la compra y la venta aparecieron los más inverosímiles personajes, que además de intercambiar mercancías generaron la circulación de otros valores, creencias, mitologías, formas de pensar".

Los amores difíciles
Las seis historias que componen Déjame gritar parecen contrariar aquel estereotipo que afirma que el amor nos convierte en seres más felices, más armónicos. "Deshonra", "Argollas para una mujer negra", "Muchacha mala", "Aguas turbias", "Corral falso" y "El olor de ella" son historias repletas de turbulencia, de arbitrariedad, de locura, de violencia homicida, en las que las mujeres siempre llevan la peor parte. A pesar del tiempo transcurrido son historias vigentes, máxime en esta época en que las escandalosos estadísticas sobre asesinatos de mujeres son vergüenza de cada día. Como afirma su autor en algún pasaje, "aquí están sus casos como cicatrices de un pasado remoto o como si hubiesen acontecido hace apenas unos cuantos segundos".
En su momento –finales del siglo XIX hasta los años sesenta– estas historias fueron célebres casos judiciales, enmarañados y sangrientos, que coparon durante meses o años los estrados judiciales, las primeras páginas de los periódicos, las conversaciones de comadres y chismosos. El drama de la calle del Palo, el extraño caso de las señoritas de Ayacucho, el asesinato del edificio Fabricato fueron algunos de los sucesos más sonados. Pero en Déjame gritar se observa, detrás de la peripecia sangrienta, un trasfondo en el que se puede leer la evolución de la ciudad, se distinguen unos personajes memorables, se plantean unos interrogantes sobre el individuo y la condición humana.
Además, está el Medellín del pasado: las cantinas de La Guaira, las fondas de Guanteros, los cines del Parque Bolívar, las reposterías de Junín, los cafés de Maracaibo, los pasillos del Palacio Nacional, los billares de Palacé, las prostitutas de Maturín, los bailaderos de la carrera Bolívar, los bañaderos de El Jordán; ese Medellín casi mítico, que por instantes parece inventado.
De las seis historias, la más impactante es "El olor de ella", la de Ana Agudelo y Abel Antonio Saldarriaga Posada, alias 'Posadita', "la bella damita y el monstruo", como los conoció la posteridad. Ella ascensorista y él celador del edificio Fabricato. Él estaba enamorado de ella, pero ese amor no lo hizo más tierno ni más comprensivo ni más indulgente. El domingo 13 de octubre de 1968, después de ingresar al edificio, Ana Agudelo despareció y nunca volvió a ser vista con vida. Según el sumario y los archivos judiciales, luego de matar a la jovencita Posadita despedazó el cuerpo, lo mezcló con cemento y arena y lo emparedó entre los muros del edificio. La única pieza de la que no se pudo deshacer en el momento, la cabeza, la envolvió entre una bolsa y la introdujo entre uno de los ductos de ventilación. La pestilencia que invadió a los pocos días el edificio diseñó el mapa para dar con la desaparecida.
No obstante, lo que le llamó la atención a Jorge Mario Betancur sobre el caso no fueron la sevicia con la que el asesino descuartizó el cuerpo, ni la frialdad con la que desapareció sus partes, ni la obstinación con la que negó su participación en los hechos, sino algo menos truculento y más importante: la época y las circunstancias en que se produjo este suceso sensacional: "este caso me permitió recrear ese mundo de finales de los sesenta, un mundo supuestamente nuevo, moderno, en el que se entraba en un universo de libertades. Lo más extraño es que en plena era de la emancipación apareciera un caso como este, una cosa impresionante. Fue una gran ironía que en ese preciso momento sucediera algo así, una cosa tan salvaje que ni hoy nos podemos explicar". El trabajo de Jorge Mario Betancur se asemeja al de un artesano, al de un sabueso con un olfato dotado para orientarse entre archivos históricos, judiciales y clínicos. Su reposada labor actual está muy distante de la agonía perpetua de su epoca de reportero, de los afanes del cierre diario o semanal.
Su escritura está en las antípodas de los alardes experimentales o estilísticos; sin embargo, posee una consistencia que no se encuentra en autores más inventivos o con mejor factura literaria. Él no busca el dato escandaloso ni la peripecia inverosímil. Busca algo mas sencillo y complejo: "la textura en el tiempo, en el espacio, en los personajes. Hay gente mucho más talentosa que haría mejores trabajos con el mismo material. Pero fui yo el que buscó estas historias, el que las rastreó, el que las encontró en los archivos. El que resucitó estos personajes olvidados. Esto también me hace diferente de los demás escritores, sobre todo de los que tienen afán".