
Uno
Cuando Don Verga llegó como policía a un pueblo nuevo, decidió que su moza iba a ser la vecina. Las dos casas de tapia, a las que les filaban enfrente los muertos de la Violencia, compartían una pared en el patio en la que la moza abrió un hueco para espiar a su rival.
La debió ver preparando el almuerzo, cantando Los pollitos, cargando a la segunda hija y alegando con el policía hasta cambiarle el apellido para dejarlo Don Verga. Cuando ella no soportó más la mirada de la moza, cogió un alambre y se sentó al frente de la mirilla a esperar que se asomara.
Así la encontró su hijo mayor: en cuclillas y con el alambre en la mano, atenta al ojo. No lo dejó hablar, lo acomodó a su lado, le dio un arma y juntos se prepararon para atacar.
Dos
La casa nueva tenía dos pisos. En el primero estaba la escuela y dos cuartos para soldados ocasionales; en el segundo, un apartamento para la familia del policía y una habitación para la enfermera del pueblo. Ella y el rector, que también era el profesor de los dos salones que hacían de escuela, eran enemigos declarados. Un día su hijo mayor había vuelto de clases con dos correazos, y tenía que cobrárselos.
La oportunidad llegó un domingo en que los niños, de siete y cinco años, tumbaron en uno de sus juegos la basura que ella acababa de recoger. “Ustedes tan groseros”, gritó. El rector estaba cerca y ella aprovechó: “no les enseñan nada en esa escuela”. Él reclamó. Ella gritó. Él gritó más. La pelea ya tenía público cuando el rector intentó pegarle. Dejó la pelea y subió hasta su cuarto. Alzó el colchón y cogió el arma de dotación de Don Verga. Retomó la discusión con una ametralladora Madsen al hombro; miró al rector a la cara y disparó una ráfaga al aire.
Tres
Cogió una pistola, dejó al hijo mayor a cargo de todo y salió a buscarlo. Estaba harta de ese lugar. No podía seguir peleando con el mico de las puercas del pueblo que todos los días iba hasta su patio a comerse el jabón. No quería seguir atendiendo las visitas que llegaban hasta la casa para conocer la estufa de gas que le había regalado Don Verga después de que tirara la vieja, de petróleo, por el balcón. No soportaba más muertos y más mozas.
Estuvo en todas las cantinas que tenía El Barrio. Recorrió pasillos, interrumpió besos, abrió puertas hasta que dio con él. Estaba en el último burdel de laos calle, con una mujer cargada en las piernas y los ojos chiquitos por el licor. No dijo nada, solo disparó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se acabaron las balas pero ya no necesitaba más; la mujer se había perdido entre platanales y cafetales. Nadie la volvería a ver. Ella regresó a su casa con Don Verga de la mano.
Cuatro
Llegaron a Medellín porque el trabajo de Don Verga cambió y ya no tenía que ser corregidor ni primera autoridad de pueblos perdidos. Acá empezó una de las misiones más importantes de su vida, que sus hijas continuaron cuando ella ya no tuvo fuerzas: estar siempre impecable.
El ritual empezaba en la mañana, con perfumes y cremas, y seguía en la peluquería del frente. Por lo menos dos veces al mes se cambiaba el color del pelo. Amarillo, castaño, rojo, café oscuro. Una vez se cambió el color tres veces. Nunca supimos cuál buscaba.
Después salía a comprar regalos: un ventilador portátil que también es linterna, un anillo que es reloj, las plataformas de Paquita Gallego que prometió dejar de herencia, una faja para caminar de forma elegante. Siempre llevaba un regalo en su cartera.
Los fines de semana las nietas hacíamos parte del ritual. Mientras llenaba los platos con arroz brillante, arvejas, papas fritas y huevo decía que el corazón se debía mantener engrasado y no había que ahorrar en aceite. Después, nos daba clase de modelaje, pasarela y defensa personal. “Súmase y camine derecha”; “cuando las agarre de los brazos, le dan una patada en la paloma para que las suelte, corren, cogen una piedra y se la tiran. No se dejen tocar. No dejen que les cojan la paloma. Las mujeres deben andar sumidas, derechas y cuidarse la paloma”.
Ya listas para la cama, nos cubría el cuerpo en aceite de oliva. “Así no nos arrugamos”. Acostadas, llenas de aceite por dentro y por fuera, cogía mis pies y los envolvía en cinta de enmascarar para juntarme los dedos; eran muy separados para usar sandalias.
Al final, rezaba con una imagen del padre Marianito en las manos. Se la ponía en cada una de las arrugas de la cara y decía: “¿cierto que me las vas a quitar? Acuérdate del trato que hicimos. Amén”.
Cinco
–¿Cuándo vas a venir que te compré un regalo?
–Abuelita, para qué te gastas la plata en cosas.
–Son unas muñecas que patinan y caminan para que hagas ejercicio. Las prendes y las persigues hasta que te canses. Importadas.
***
–Ese novio tuyo está muy bonito pero hay que enseñarle a cerrar la boca.
–¿Te parece?
–Claro. Vive boquiabierto. Cada vez que lo veás así, le decís: “cerrá la boca que se te va a entrar un mosco” y le quitás ese vicio. Así hice con el hijo de aquella y mirá que se compuso.

***
–Mirá ese perro como tiene el ano de bonito.
–Vea, ya los niños aprendieron eso. Mire lo que les enseña. Ahí está uno diciendo que le metan voladores por el ano al muñeco del 31. No hable tanto. No diga esas cosas.
–Vean pues a este viejo peorro que se cree mi papá. Además, dije ano por no decir culo.
***
–Papá, ¿la abuelita cómo escogió los nombres de ustedes? –Iba a cine y los anotaba. –¿En serio? (En serio: James, Ever, Jimmy, Nancy, Betsy, Kelly y Arley).
Seis
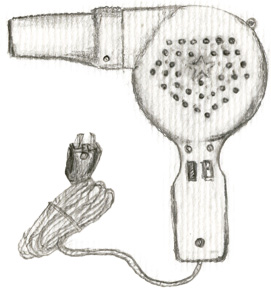
Supe que estaba mal cuando la oí preguntarle a Don Verga si la quería. “Pues claro, doña Chava, claro que te quiero”. Unos años antes, en los fines de semana de arroz brillante, yo había hecho la misma pregunta varias veces: “¿Todavía la amas?”. Él sonreía y decía que sí, que si no lo hiciera no estaría ahí.
Luego bajábamos a la cocina y ambos alegaban. Ella le decía que se callara, que no la mandaba, que no la jodiera, que se fuera con su periódico. “Andate, Don Verga, andate”. Él no decía mucho. Supongo que se sentía culpable y el silencio era una forma de pedir perdón.
Eso lo concluí después, cuando las historias de las mozas, las de ella, se volvieron anécdotas que daban más risa que rabia. Todas, las conocidas y las desconocidas, fueron contadas de nuevo mientras esperábamos que se muriera. Volvía del sopor de la morfina y preguntaba de nuevo: “mija, ¿aquel sí me quiere?”. 