Conversaciones alrededor de un jardín
Santiago Rodas. Ilustración Samuel Castaño
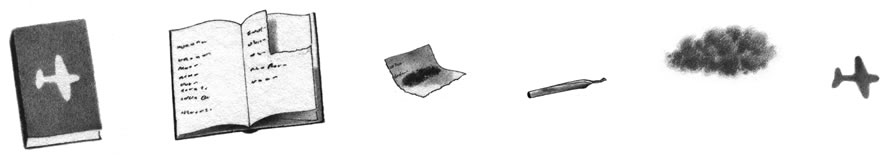
Conocí al escritor argentino Juan Forn en la Fiesta del libro y la cultura del 2018. Las cosas sucedieron de manera más o menos inesperada, y lo que en un primer momento supondría una tensión incómoda entre dos personas que no se conocen, pero que quieren ser cordiales entre sí, se convirtió en un paseo alrededor del Jardín Botánico para hablar sobre Medellín, sobre Fernando Vallejo, la violencia en la ciudad, la Argentina de hoy, la editorial Emecé, su maestro Abelardo Castillo, sobre los poetas rusos, entre otros temas bastante triviales, y por ese mismo hecho, importantísimos para mí. Todo, envuelto en el humo desganado de una mariguana paraguaya que otro escritor invitado a la Fiesta le dejó en el hotel, como regalo o como castigo, a Juan Forn.
Luego de su charla en uno de los auditorios del Parque Explora no quise atosigar a Forn con mi presencia de fan que busca que le estampen una firma en alguno de sus libros; me llené la boca con la palabra dignidad, la mastiqué mientras entraba a mear a los baños del Orquideorama y luego la pasé con sorbos de cerveza mientras deambulaba por los estands en búsqueda de algún libro, que estaba seguro, no iba a encontrar. Muy bien, me dije, no soy uno de esos admiradores que se quedan después de las charlas para ver si los escritores les prestan atención, les firman algún libro, o les pasan su correo electrónico para que, en un futuro, puedan “revisar” alguno de sus manuscritos. Ya me había sucedido con Juan Villoro una vez y no me volvería a pasar. Tenía, como se dice, callo para afrontar los hechos. Dos años atrás le entregué un libro mío a Villoro y luego, presuntamente, lo rifó entre los botones de un hotel prestigioso en Medellín. Me gustaría conocer a la persona que se ganó el libro, saber si lo leyó, si le habrá gustado, o si el libro duerme el sueño de los justos en alguno de los locales del Pasaje La Bastilla, con mi dedicatoria para el alopécico escritor mexicano.
A las ocho de la noche, en medio del sonido de los aguaceros característicos que se desploman sobre la Fiesta del libro, en el estand de Libros del Fuego —al que fui durante toda la feria, regularmente, a tomarme unos rones venezolanos con Rodney y con Alberto, los editores— vi a Juan Forn que hablaba con Rodney de algún libro. Fui presentado. Mucho gusto, Santiago Rodas, le dije. Juan, dijo él. Rondey le mencionó algo acerca de mi poesía y Juan Forn pareció interesado. Pensé en la palabra dignidad removiéndose entre mis jugos gástricos, quitándose restos de comida a medio digerir, subiendo, lentamente, por mi tráquea hasta mi garganta. Volví a sentir el mismo regusto amargo de otras veces, las diferentes formas de la tensión corporal, el sistema nervioso que chispea sus electricidades. La situación me resultaba bastante incómoda, exigía una especie de normalización de mi parte, para que el autor de la Contratapa del diario Página 12 no creyera que yo era uno de esos poetas locales y metafísicos que deambulan con los ojos perdidos como botánicos del asfalto, hablan con las plantas e intentan infructuosamente vender a quien sea su obra completa impresa en fotocopias. Respondí que efectivamente escribía poesía y además estaba por lanzar un nuevo libro en el marco de la feria. Tenía uno de los ejemplares de mi segundo libro en mi morral y se lo entregué con un gesto mecánico, por reflejo, como la vez con Villoro. Me despedí, argüí que iba tarde para el lanzamiento de un libro, pero antes Juan Forn me pidió mi número, me dijo que habláramos al día siguiente, él estaría con su esposa en la Fiesta. Así conversamos con más calma, explicó, y yo acepté. Llegué tarde al lanzamiento y por poco no pude entrar.
Al día siguiente en la mañana recibí un mensaje en el celular. Era Juan Forn, pidiéndome dos cosas. La primera, que nos viéramos en la tarde en el estand de Libros del Fuego. La segunda, un poco de mariguana, para sopesar mejor la tarde calurosa en el valle de Aburrá. Ante lo imprevisto del recado, lo primero que se me vino a la cabeza fue que yo tenía cara de marihuanero, incluso de dealer. No era la primera vez que pasaba y no sería la última. Algo en mis ojeras, en mis maneras descuidadas o en mi piel blancuzca que va, peligrosamente, del verde al amarillo podría inducir a cualquiera. Luego me expliqué a mí mismo que yo era un simple vehículo para transportar drogas al interior del Jardín Botánico. Una mula libresca. De nuevo mis libros se volvían nada, se deshacían en pedacitos minúsculos hasta desaparecer en medio del chisporroteo sociológico de la literatura. Estaba claro que no era mi poesía lo que le interesaba al escritor argentino.
Intenté por vía rápida conseguir el cigarro de marihuana con mis amigos, pero como casi siempre todos los caminos conducían al Barrio Antioquia. Me resigné a la idea y me debatí si sería ético para mí, que soy un consumidor mediocre, perezoso, de no más de cuatro o cinco veces por año, hacer una compra con la que con la que estoy en desacuerdo, por varios motivos que no vienen al caso.
Medité sobre los libros de Forn, especialmente en Yo recordaré por ustedes, un libro que devoré casi entero en un avión. Pensé en el magnetismo de su sintaxis, en la versión sinuosa que ofrece de las voces de los derrotados, en la agudeza para decir lo importante con las palabras más sencillas, en su capacidad para transformar cualquier historia en una novela policiaca. Me paré mentalmente en una crónica-ensayo que he releído no sé cuántas veces: “Habla más bajo que no te oigo”, un texto sobre el estruendoso y noble fracaso de Robert Walser, en la búsqueda vana e incierta de su carrera como escritor. Ahí, en ese texto, me hice una especie de habitación propia, a la que recurro, cada tanto, para encontrar un rumbo cuando creo que todo está perdido.
Al mediodía, con el sol fritando en aceite viejo a las pobres gentes de este valle, recibí un segundo mensaje del escritor argentino. Me aclaró que había leído mi libro y mencionó uno de los poemas en el que Luis Tejada defiende a golpes su poema Suenan timbres. Además, aclaraba que ya no necesitaba de mis servicios para conseguir la dosis mínima, pues otro escritor, del sur del continente, le había dejado un poco del producto de procedencia paraguaya. Hasta yo, un total inculto en temas mariguaneros, me sorprendí de que a alguien se le ocurriera traer paraguaya, que tiene fama internacional por su baja calidad, a la ciudad con la marcha cannábica más grande del país.
Me encontré con Juan Forn en el Jardín Botánico. Caminamos por los pasillos de la feria como si estuviéramos interesados en algo. Tenía pensado hablarle de sus libros para que él allanara un terreno de comodidad, sintiera que conversaba con un lector de su obra, y así, con un par de elogios sutiles, filtrados entre la cinco con cincuenta, se rompieran el hielo entre los dos. Sin embargo, no fue necesario. Conversamos de cualquier cosa, con tranquilidad, o esa fue al menos mi primera impresión. Es un tipo relajado, pensé.
Él me habló con soltura de los textos de María Gainza, de su relación de némesis con Alan Pauls, de sus estudios con Macri en la escuela, de por qué hablaba deliberadamente mal en inglés (para ocultar su procedencia de alcurnia en algunos lugares), de por qué dejó el alcohol, de su huida de Buenos Aires a la playa, de sus anécdotas con escritores que admiro, de Piglia, de Borges, de Gombrowicz, de sus amigos que ya murieron.
Decidimos que era hora de dar una vuelta por los alrededores. Quería fumarse el porro tranquilo y podíamos aprovechar para descansar de la algarabía del lugar. Caminamos por el costado del Jardín Botánico que da a Moravia y hablamos de la arquitectura de esa parte de la ciudad, de los ladrillos que se chupan el sol de un trago, del basurero que reposa debajo de todas las casitas, que cada tanto se incendian por el gas metano reposado adentro de la montaña. Él mencionó el parentesco con algunas de las villas en Argentina.
Seguimos el borondo. De lejos despuntaron las cruces de la iglesia de Manrique y él me preguntó si esa era la iglesia que relataba Vallejo en La virgen de los sicarios. Le expliqué que la verdadera iglesia quedaba en el sur de la ciudad, en otro municipio llamado Sabaneta. Pero esos barrios que rodean la iglesia son Metrallo, el Medellín que Vallejo ubica en el segundo piso del valle, a los que el narrador expresa que le da pánico ir.
Hablamos de la novela de Fernando Vallejo, de su recepción en Buenos Aires, de los homicidios en esta ciudad durante ese año, más de 350 hasta ese momento.
Con un gesto acostumbrado, Juan Forn prendió el cigarro de marihuana y siguió hablando como antes, sin temor a unos policías bachilleres que caminaban más adelante. Se los señalé y tan solo atinó a bajar el ritmo de sus pasos. Se dio sus plones y me ofreció. Pensé en lo que me habían dicho sobre el mate, que, por respeto, no puede uno negarse a recibir la bombilla, porque es de mala educación. Me di los plones, también, por educación y por la unión de América Latina: Colombia, Argentina y Paraguay. El sabor de la paraguaya confirmaba su procedencia, supuse que su efecto sería mínimo.
Completamos el recorrido alrededor del Jardín Botánico, antes de llegar a Carabobo apagó el porro y guardó el sobrante en papel aluminio. Nos reímos de algo que no recuerdo con seguridad.
Entramos de nuevo a la Fiesta del libro con un semblante risueño, sosegado. Antes de encontrarnos con su esposa, vimos un performance de los estudiantes de la Universidad de Antioquia que protestaban por los recortes en el presupuesto y entregaban volantes para explicar cómo, por parte del Estado, se desfinanciaba la educación pública.
Aproveché la confusión generada por los estudiantes y el estado de liviandad que adormecía mi cerebro, para decirle a Juan Forn que había leído no sé cuántas veces “Habla más bajo que no te oigo”. Por esa crónica-ensayo conocí a Walser. Le expliqué que, en los momentos difíciles de mi escritura, recurría a ese texto como una pócima, que, contrario a curarme, me hacía entender, una y otra vez, que la escritura no tenía sentido, que justo ese sinsentido, era, en definitiva, por lo que había que batallar, mantener el sinsentido a flote, no perderlo de vista, sentarlo en las rodillas y encontrarlo amargo, pero también necesario. Le comenté que ese texto era para mí una lección del fracaso que hay que buscar siempre, una búsqueda incesante, en el sentido de Walser, de la blancura insondable de la nieve y las caminadas largas que no dejan ninguna huella. En definitiva: un encuentro con el silencio y con la soledad afuera de tanto alumbrado público del que se precia la literatura, o al menos su versión más sociológica.
Juan Forn se quedó callado un momento, como si le hablara en una lengua que no conociera, se encogió de hombros y luego me dijo que no importaba tanto todo eso. Es pirotécnica lo que decís, dijo. Y me invitó a su casa en Gesell, en la playa, en la que me podía quedar, si quería, por una semana.
Allá conversamos con más calma, remató.