Vidas de poeta
Fernando Mora Meléndez. Ilustraciones: Señor OK
Ja, ja, Jattin
En el almuerzo, Ed Vélez cuenta que conoció al poeta Raúl Gómez Jattin en Cartagena. No como el sátrapa en harapos que vagabundeaba por los callejones de Getsemaní sino como el genio lúcido, recién bañado, al que una benefactora acogía en su mansión colonial de la ciudad vieja, con todas las prebendas de un ser tocado por la gracia de los dioses.
Jattin desataba la lengua para monologar con ese acento sinuano, como un Orfeo que encantaba a las fieras. De su perfil árabe, con mostacho agreste, brotaban anécdotas como la de esa vez que pintó unos muñecos gigantes en una sala, por cortesía con una comadre de Cereté que le había calmado el hambre. Ella le siguió la corriente, aunque media hora después de que él se alejara con las manos manchadas, la misma mujer, aterrada de ver los mamarrachos, gritó a sus hijos: “¡Senel, Velardo, vengan rápido a limpiarme la pared del comedor, que ese loco del Raúl me la rayó”.
Por esos días felices, Jattin contaba a sus contertulios que gozaba de un lecho limpio, con una nevera sibarita y una ventana para mirar las puestas de sol sobre los tejados de La Heroica. El poeta citaba a Cavafis, a Quevedo y a su abuela. Era una caja de música este Raúl. Y, a pesar de que exponía una vida tranquila, sucedió lo peor. Su benefactora organizó una recepción con otros artistas, un comisario del arte y varios magnates de la industria local. Raúl iba a ser el centro de la atención, leería poemas, salpicaría la tertulia con historias salaces, pero de buen recibo en un ágape caribeño.
Mientras servían los postres, Jattin se sacó el pene y empezó a rociar uno por uno a cada invitado, como si recreara la escena de El regador regado, de Lumiére.
Damas indignadas saltaron a bañarse, otras salieron asqueadas dando portazos, amén de los madrazos e injurias. En breve, la sala quedó desolada.
La señora del buen amparo, la que le daba albergue, debió arder de furia. Tal vez sollozaba, mientras miraba al genio ebrio, desencajado: un Mr. Hyde baboseante.
“¡Vete!”, fue lo único que atinó a decirle al vate, “no te quiero volver a ver más por aquí”.
Raúl ni pidió excusas. Salió a la calle otra vez, ese lugar hostil, pero entrañable para él, en busca de otros desencuentros.
Variaciones alrededor de nada

Contaba Boris de Greiff que a su padre, León, le gustaba ir de copas con él a los cafés del centro de Bogotá como El Automático o el Windsor. Aún en los años setenta el maestro ya era una figura mítica de la bohemia bogotana. No se había ganado esta aura de modo gratuito. León, antes empleado gris, estadígrafo para más señas, atraía no solo por su atuendo pintoresco, el tabardo astroso, la barba taheña y sus juegos de palabras, sino porque a su edad era un viejito provocador. No que se fajara en riñas de puñal como Villon o Marlowe, pero sí que declarara en frases detonantes su admiración por el Che Guevara, por Marcial Lafuente o por el aguardiente. En los mentideros capitalinos corrió el rumor de que habían allanado su casa del barrio Santa Fe, en busca de la espada de Bolívar que un comando del M-19 había hurtado, pero lo único que encontraron fue el arrume endiablado de miles de volúmenes, cucharillas untadas de arequipe, un cenicero con un buda tallado, varios juegos de ajedrez y montones de papeles con una letra tan enmarañada que bien podría tratarse de la escritura cifrada de un espía.
El 9 de abril, en medio de la batahola goyesca que arrasó las calles, un amigo ruso había sido detenido bajo la sospecha de participar en la revuelta.
De Greiff fue a hablar por con el ministro Darío Echandía, le aseguró que se trataba de un ruso varado en el trópico, que entretenía sus horas jugando ajedrez y enseñando gimnasia.
—Está bien —le respondió Darío (él mismo de “¿el poder para qué?”)—, queda libre su amigo, ¿pero por usted quién responde, maestro?.
Para olvidar de memoria
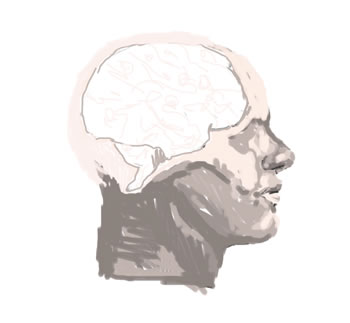
Alberto Vélez, juez promiscuo y poeta austero, iba camino de un recital, en el Festival de Poesía de Medellín, cuando se encontró con otro poeta, Líderman Vásquez. El primero quería leer uno de sus textos amados, pero no encontró el libro donde lo había publicado, ni vestigio de este en ninguna parte.
—¿Tienes papel? —le preguntó Líderman.
—Creo que sí.
—Entonces copia, que yo me lo sé.
Y Líderman le empezó a dictar, verso a verso, el largo poema incluido en el libro Para olvidar de memoria, texto premiado y olvidado desde 1987. Digo olvidado, pero Líderman podría integrar la secta de los que se aprenden libros enteros, para conservarlos, por si acaso un tirano los manda quemar, como ocurre en la novela Fahrenheit 451.
Otro lírico que pasaba por allí, por azar, como sucede en las vidas de poeta, les preguntó qué hacían.
—Es que voy que leer mis poemas en el festival, pero no encontré el que quería y como Líderman se lo sabe, me lo está dictando.
—¿A ti que eres el autor? —le preguntó incrédulo.
Como si asistiera a una impostura surrealista, al estilo Alfred Jarry, el lírico se alejó furioso, mientras les gritaba al copista y al memorioso.
—¡Ustedes están locos!
Fue tal vez en esa versión del evento, cuando invitaron a Nicanor Parra a venir a Medellín.
El maestro chileno se deshizo en gratitudes, pero al final sorprendió a los que lo convidaban con una coda.
—Solo tengo una exigencia —les dijo.
—¿Cuál sería, maestro?
—Voy a Medellín, pero si me invitan solo a mí.
Esto dijo el autor de Hojas de Parra, que por algo era antipoeta, y no se las daba de serio ni trascendente, como tantos rapsodas al uso.
Qué mala pata

Después de publicar sus Sinfonías para máquina de escribir, el rapsoda Darío Lemos era una celebridad. Tal vez porque celebraba con guaro cada ditirambo callejero que cruzara frente a La Arteria, un bar desangelado de la avenida La Playa, muy frecuentado por los bardos de los ochenta (bar viene de bardo). Lemos oficiaba allí como vieja gloria de las letras. Se le veía mesándose la barba rijosa. Y no tenía que rogar a nadie para que empujara su silla de ruedas, pues siempre había un súbdito dichoso de servir al maestro, a cambio de nada.
Pero la tarde en que esto sucedió, no había ningún seguidor de la secta al lado de Lemos. Carlos Restrepo, librero andariego, lo vio desgonzado en una mesa, en un estado de abandono digno de un santón de Nueva Delhi. Ni siquiera tenía la silla de ruedas, pues nadie de los habituales que lo acompañaban en las farras se acordó de sacarla de la cajuela de un taxi. Era su versión oficial, pero otros sabían que cada vez que le regalaban una, la volvía a vender por cualquier cosa.
Así que Restrepo se lo llevó a vivir a Bello, en una casa grande, donde había pieza de huéspedes. El poeta, enfermo y alucinado, llevaba su pata infecta cubierta con un calcetín. No podía caminar, se arrastraba por el suelo hasta una ventana donde unos muchachos curiosos se ofrecían a comprarle marihuana y a darle palique hasta tarde, cuando el librero regresaba a casa, fatigado de ofrecer sus viejas ediciones españolas de papel de arroz.
Al parecer, el poeta andaba bastante embromado con sus males, pero le gustaba echarse en el lecho que le ofrecieron, pues este parecía flotar en las cuatro llantas de automóvil que le servían de soporte, y que resultaba magnífico para meditar en los fragmentos que Darío, antes dandi, gigolo, y ahora paria de la poesía, escribía con bolígrafo en papelitos, como Marcel Proust.
El hijo pequeño de Carlos, que nunca había visto a nadie que se desplazara de ese modo, se acercó a preguntarle.
—Señor, ¿a usted qué le pasó en el pie?
—Me pisó una gallina gigante.
Unos meses más tarde, Darío moriría en otra pieza de huéspedes, donde otro amigo de Santa Elena lo había albergado.
Pero el hijo de Carlos jamás se olvidó de esa imagen. Ya hecho un joven, aunque no poeta, aún le preguntaba al librero:
—Papá, ¿quiubo de su amigo?
—¿Cuál amigo?
—¡Ese, al que pisó la gallina gigante!
Ceniza y silencio

Hay poetas afectos a la estridencia, otros que tocan guitarra, como Lorca, o bailan tango, como Mario Rivero. Pero hay quienes prefieren catar silencio. A veces, aunque reciban un soplo de la musa, no escriben nada que no sea más digno que el silencio. José Manuel Arango se inclinaba por este gremio.
Pedía un tinto, se sentaba en la mesa con su contertulio y no decía ni mu; un privilegio que solo se da entre gente muy amiga. Luego se levantaba. “Hablamos”, decía, y se largaba a dar su clase de lógica.
Un devoto del silencio como él no habría ido a sitio distinto que Tunja para estudiar filosofía, con una beca, en la Universidad Pedagógica. Allí lo buscó su musa, que trabajaba como secretaría del departamento jurídico.
A Clara la invitaron a una fiesta en el cuartel de la policía, con la condición de que debía llevar pareja. Como ella no tenía, se fue a esperar al paisa al segundo piso, donde tinteaban los profesores.
Cuando le pidió que lo acompañara, Arango apenas musitó.
—Vea, señorita, a mí no me gusta bailar.
—No le hace.
—Entonces la acompaño.
De ese modo, sin más palabras, se inició un interludio que acabaría en matrimonio.
El mudo, como lo llamaban sus más cercanos adeptos, viajó a West Virginia a estudiar un posgrado. Allí conoció a unos poetas bullosos a los que llamaban los beatniks. Como es de suponer, al poeta no le sonaron tanto como los de otra corriente, más discreta e intimista: los imaginistas.
De regreso a Medellín, se puso a escribir versos cortos y reveladores, como esos que dicen:
De qué manera silenciosa
trabaja.
Sin dejarse oír,
como si fuera
lo mismo que una bailarina
en puntas de pies.
Sin dejarse ver,
como si no fuera.
Ella,
la que poco a poco lo ensordece,
la que imperceptiblemente lo ciega,
la que, delicadamente,
le tuerce los huesos.
A la salida de Versalles, en la calle Junín, observaba las largas conversas de los sordos. Y aunque no podía entablar silencios con ellos, estudió su lenguaje y escribió un ensayo que un amigo editor, Guillermo Baena, quiso publicar. El maestro no se prestó para eso: ¿qué mejor sitio para poner un estudio sobre el lenguaje de los sordos que el silencio de lo inédito?
Cuentan los que lo frecuentaban que el poeta incurría en aguardientes y que nunca escapó de sus amoríos con la nicotina. Cuando se entonaba, salía con audacias propias de los tímidos.
En una reunión, alguien vio que la mitad de su cigarrillo estaba a punto de caer, vuelto ya ceniza (Ash to ash, dice T. S. Eliot en otro poema).
—José Manuel, ¿le paso el cenicero?
El mudo cayó en cuenta, pero no hizo más que dar un golpecito a su Pielroja.
—La sala está bien —dijo. Y la ceniza cayó al suelo con rima disonante.