Oda a un maestro
Gustavo Carvajal A. Ilustración: Godie Arboleda
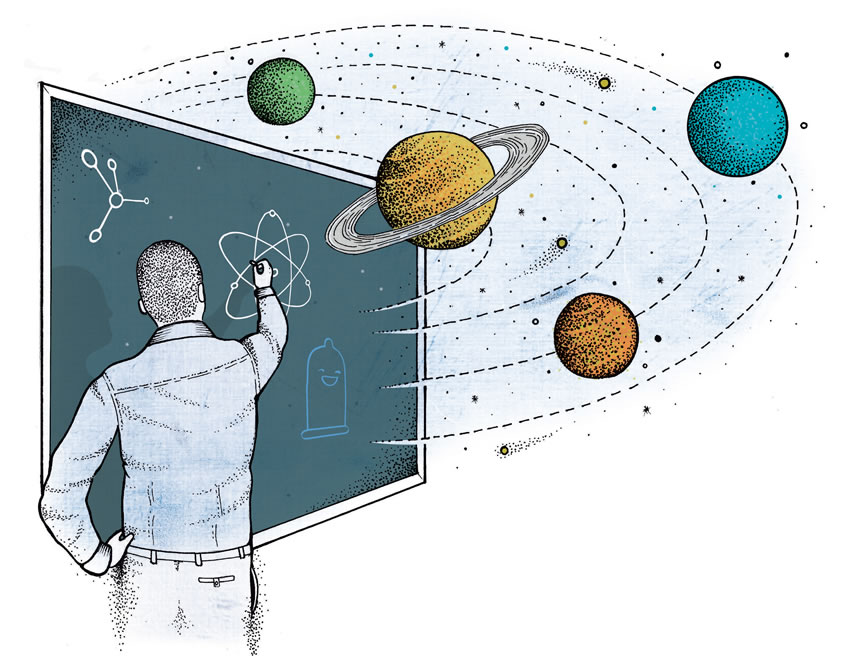
La idea de escribir esta nota se me ocurrió hace varios años, cuando en el entonces flamante Unicentro de Cúcuta me crucé fugazmente con el profesor Álvaro Suárez, Alvaritoche, mi profesor de ciencias naturales en séptimo grado en el Colegio Calasanz. Nos miramos por unos segundos y aunque mi cara le debió resultar familiar seguramente no me reconoció. Yo, en cambio, lo ubiqué de nuevo frente al tablero y habría querido decirle al menos: “¡Hola profesor!”, pero no encontré el valor, apenas me quedé viéndolo alejarse mientras me recriminaba por mi arraigada timidez. Así, puesto que entonces fallé en ofrecerle mi venia y expresarle mi cariño, hoy trato de componer el error.
Alvaritoche no había cambiado mucho. Seguía siendo cuadrado sin llegar a ser gordo y poseía una cintura anchurosa sobre la cual reposaba un tórax imponente. En la época en que fue mi profesor, por el aciago año de 1993, estaría frisando los cincuenta años de edad y ya tenía la cabeza cubierta de canas, el pelo siempre corto, casi al ras, como el de un militar en retiro. Entraba al salón de clase con cara de mal genio e imponía rápidamente el orden apostrofando con su acento de nortesantandereano arrecho. Pero esto no significaba que estuviera enfadado, ni que padeciera de mal genio congénito o que fuera huraño, sino que era de Cúcuta y como tal era brusco en sus modales y ceñudo en la expresión de los sentimientos. Quién sabe si sea por el calor que hace, o más bien por la combinación genética de indígenas aguerridos y españoles cerreros mezclados con turcos, libaneses e italianos; pero los cucuteños son así, murmuran a los gritos y se quieren putiándose.
La realidad era que a Alvaritoche le gustaba su trabajo, y nunca, que yo recuerde, aprovechó una oportunidad para humillarnos o ponernos en ridículo, como en cambio sí lo hacían con frecuencia y fruición muchos de sus siniestros colegas. Me atrevería a decir que en ocasiones incluso disfrutaba con nuestras ocurrencias y bestialidades adolescentes, y hasta lo estimulaban nuestras conversaciones. Desde luego esto era imposible de apreciar entonces, sobre todo porque la excentricidad de Álvaro nos impedía cotejar a cabalidad sus virtudes. Dicha excentricidad consistía, en medio de aquel ambiente moralista, en que se atrevía a utilizar en el salón la palabra toche. “¡Oiga usted, Asís, deje la tochada ahí con Fandiño!”, o “¡no me crea tan toche Flórez!”, o “no se haga el toche ¡usted, allá, Bayona!”.
Al principio, recibíamos este lenguaje entre escandalizados y fascinados. Las risas estallaban cada vez que Alvaritoche tocheaba, porque siempre lo hacía con una falsa circunspección pero al mismo tiempo con total naturalidad. No faltó el mojigato que se quejara en la rectoría por haberse sentido ofendido o maltratado, y acaso algún padre de familia presentó sus demandas; pero a medida que pasaban los meses y la odiosa rutina del colegio se asentaba, nos acostumbramos a la tochería del maestro y entendíamos que lejos de su propósito estaba ser vulgar, cruel u ofensivo.
Es necesario explicar que en Cúcuta la palabra toche puede significar muchas cosas; güevón, marica, estúpido, tonto; pero también puede ser bonachón, crédulo, honesto y hasta amigo. Como en tantas otras sutilezas del lenguaje esto depende de la entonación, el contexto semántico y la relación que existe entre los hablantes. Pero más allá de esto, lo que hacía de Alvaritoche un elemento realmente subversivo en el colegio era su reputación de profesor facilón, cuyas materias las ganaba todo el mundo. En aquel entonces el Calasanz de Cúcuta fundaba su prestigio en los resultados descollantes que obtenían sus alumnos en las pruebas del Icfes. Esto era posible gracias a un régimen de estudio riguroso y un espíritu de evaluación implacable, engranaje dentro del cual Alvaritoche era una pieza algo suelta.
Recuerdo que los estudiantes de décimo grado, a quienes Alvaritoche dictaba química, nos decían que en ese año sembrado de cuitas la única asignatura por la que no tenían que sufrir era la suya. La razón, como lo comprobamos nosotros más adelante, era que los exámenes de Alvaritoche venían con las respuestas en el reverso de la hoja. Me explico, si en la primera página del examen preguntaba, por ejemplo: “La física cuántica estudia las relaciones entre los cuantos, que son paquetes de energía; responda, ¿quién es el padre de la física cuántica?”, en la segunda página del examen preguntaba: “Max Planck recibió el premio Nobel de física en 1918 por ser el creador de la teoría cuántica, explique en qué consistía dicha teoría”. Bastaba con leer el examen de principio a fin y las respuestas se encontraban inscritas en las otras preguntas.
Era habitual que la tarea para su clase fuera simplemente comprar la revista Muy Interesante y leer y comentar alguno de sus artículos sobre genética o astrofísica. Con frecuencia se desviaba del libro de texto y prefería conducirnos al salón de audiovisuales para ver episodios enteros de la serie Cosmos de Carl Sagan. El simple hecho de salir del salón de clase era un bálsamo que todos recibíamos con regocijo a cambio de los odiosos ejercicios y la salmodia de las cátedras. Este comportamiento en aquel contexto le granjeó a Alvaritoche la reputación de ser un vago. Se consideraba en aquel entonces que el mejor profesor era el más cuchilla, aquel cuyos exámenes son los más difíciles y sus lecciones las más inexpugnables.
Sin ser científico, disfruto y me maravillo con la historia de la ciencia, y debo a la “pereza” de Alvaritoche mi fascinación por la física y sus profundidades filosóficas. No puedo olvidar uno de esos días en la sala de audiovisuales, donde ese grupo de cincuenta energúmenos indisciplinados que éramos los alumnos de Séptimo A, observábamos en el pequeño televisor un episodio de Cosmos. Era muy difícil concentrarse, porque como buenos muchachitos de colegio privado éramos unos micos arrogantes llenos de hormonas y suspicacia. De repente, Carl Sagan sentado a una mesa victoriana en Oxford, se dispone a comer un pastel de manzana y dice: “¿Cuántas veces tengo que cortar este pastel para dividirlo hasta llegar a un átomo?”. Esa pregunta aparentemente inocua, que a cualquiera de nosotros nos habría dado vergüenza formular, me dejó frío. ¿Qué es un átomo? ¿Por qué no se puede dividir? ¿Con qué herramienta se puede observar? Resonaron en mí un cúmulo de intuiciones acerca de la materia que no había podido articular antes de ese día. Ya nunca más fui el mismo, y por eso estoy en eterna deuda.
Los temas predilectos de Álvaro eran la prevención del sida y la astrofísica. Desde luego seguíamos el programa y repasábamos las taxonomías, las partes de la célula y demás contenidos del currículo; pero por alguna razón lo que más recuerdo de sus clases eran las conversaciones sobre cómo se contagiaba realmente el VIH y las constantes referencias a Stephen Hawking. Quizá las lecciones de filosofía más interesantes ocurrieron en sus clases discutiendo el Bing Bang, los agujeros negros o la famosa frase de Einstein: “Dios no juega a los dados en el universo”.
Su preocupación acerca del sida era constante. Y creo que a todos nos encantaba hablar de ese tema, que al menos nos permitía hacer preguntas, indirectamente, sobre sexo, es decir sobre la realidad apremiante. Estábamos muy cerca de ser unos adolescentes rijosos, separados de las niñas como en una prisión, con algunos que ya se aventuraban a visitar los prostíbulos.
¿Cómo es posible que en pleno auge del sida el colegio dentro de su política no hubiera sostenido una discusión abierta sobre el tema? ¿Qué le importaba a este profesor cincuentón la suerte de esta escuadra de engreídos e irrespetuosos hijos de papi y mami? El sida no solo era un problema de salud pública, sino un asunto de grandes implicaciones psicológicas, puesto que estas conversaciones —que raramente teníamos con nuestros padres y menos con los curas— nos permitían pensar sobre la homosexualidad, la reproducción, la moralidad o la inmoralidad del sexo. Este era un trabajo vital. Lo de Alvaritoche era una labor de amor, pero no amor hacia nosotros, sino hacia los principios sagrados de su oficio.
Desde luego estas virtudes aparecían entonces como deficiencias del carácter, y por lo tanto Alvaritoche fue despedido del colegio poco después de haber sido nuestro profesor. Ahora entiendo que detrás de cada uno de sus toches había una invitación a la rebeldía, a desafiar la autoridad de las instituciones, y una demostración de que la ciencia no tiene que ser ajena al hombre común. Hoy, con el privilegio de la perspectiva, caigo en cuenta de que Alvaritoche sabía lo que la mayoría de educadores no entienden: que el amor al conocimiento es la lección más bella que puede ofrecer un maestro, porque es aquella sin la cual el resto de enseñanzas no cuajan, no producen frutos, en suma, no sirven para un toche. 