Una criatura extraña
Gisela Posada
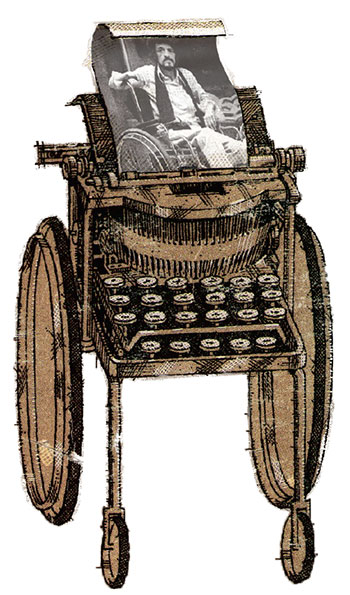
La poesía por esos días andaba
en la cabeza. La habíamos encontrado
como la respuesta a
todo. Al afán desmedido y loco
de la gente, a sus ansias de dinero,
a la inutilidad y a ese llamado molesto
de “ser alguien”. Por fin algo como
el nadaísmo había aparecido y nos llegó
por vía directa a la sangre. El entusiasmo
creció al saber que en el restaurante
Versalles de Medellín encontraríamos
sentado, en su silla de ruedas, al poeta.
Todo mundo y, en especial, los guetos literarios
hablaban de él.
Quienes podían acercársele y sostener
una conversación con él lo consideraban
toda una proeza. Cuando lo
vi por primera vez, con ojos jóvenes y
uniforme de colegiala, no podía creer,
ni siquiera sospechaba que los poetas
existieran, que eran de carne y hueso.
Había alguien que no se dedicaba
a ser zapatero, comerciante, mafioso,
maestro, abogado, conductor o jefe;
había alguien que había decidido ser y
vivir como poeta. ¿De qué vive un poeta?
Pues de la poesía, ese lucro cesante
que no tiene más interés que el propio,
que no tiene más validez que el tamiz
de sí mismo y solo alcanza el nivel de la
buena poesía cuando se instala con voz
propia en el desorden de las palabras.
Darío Lemos tenía un aspecto complejo,
un aire de hombre por fuera de
las taxonomías. Verlo era darse cuenta
de que al frente había una criatura extraña,
de ojos ahuecados y profundos,
voz áspera, cuerpo delgado, y sus piernas
vestidas con pantalón de señor serio,
sin zapatos y en medias. De dientes
descuidados y la nariz larga. Ante él las
palabras eran inútiles. Intentar un diálogo,
imposible. Con él la contemplación
y el silencio eran una regla tácita.
Alguna vez le escuché decir, “encontrémonos
para que callemos”.
En medio de las osadías escolares,
un día que no tenía dónde dormir resolví
llevármelo para mi casa en Manrique:
la casa de mis padres donde vivíamos
siete personas. Lo cubrí con una cobija
naranjada para el ingreso en su silla de
ruedas por el corredor, como si estuviera
entrando un electrodoméstico de segunda,
y lo escondí en la última pieza, ubicada
al lado del patio de ropas, lejos del
corredor principal y de la circulación de
los habitantes de la casa. Entre una hermana
mía y yo le dimos lecho y comida,
y hasta lo entretuvimos cantándole canciones
de la nueva trova cubana. Estuvo
allí por tres días hasta que mi mamá
se dio cuenta y arremetió con su escándalo.
Tuvimos que decirle que se trataba
de un acto de caridad para ver si así
lográbamos algo de compasión, pero el
rumor de que Darío tenía tuberculosis
pudo más que la fe. Hubo que salir con él
de nuevo a la calle, sin techo ni refugio
en la noche inminente.
Santa Elena fue su última morada.
Una casita de bareque antigua y
misteriosa que mi hermana Sarah había
alquilado, y en la que estuvimos algunos
jóvenes custodiando sus últimos
días. En el cuarto exterior se quedó Darío,
quieto y mudo como era de rigor. Su
cuerpo reposaba en una cama pequeña
sin barandas al lado de la pared, a mano
conservaba un fogón y una olla con agua
en la que hacía papas cocidas y huevos.
Esa era su sencilla dieta de convaleciente.
Ah, y la marihuana, que según él era
una legumbre. Le mantenía ocupadas
las manos y armaba los cigarros ágilmente
con papel de Biblia y hasta higiénico.
Era su infaltable homeopatía.
Una tarde, una visita llegó con un
mercado como para tres meses: cuchillas
de afeitar, pilas, aceite, arequipe,
un mercado sin hambre que habían traído
Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro
para el amado poeta. Eran los tiempos
de los primeros vuelos del Águila Descalza.
Ese día lo vi sonreír, asombrado
de tanta generosidad, pero el hambre de
Darío era espiritual y no física.
“Llegar a cero, ceremoniosamente”
es una de las frases finales de alguno
de sus poemas y quizá obedeció el designio,
sostuvo durante su vida una forma
de ser poeta y por ello puede decirse
que fue uno de las auténticos nadaístas.
Vivir a la contraria, no trabajar, como
poeta vivía muy ocupado. Sus gestos develaban
cierto cansancio y una enorme
decepción del mundo agitado y ciego.
Sus poemas llenos de enanos, de niños
minados en guerra bajo la pirotecnia de
la cohetería y de papagayos bebiendo
maracuyá caliente; su contundencia al
decir que su obra era su vida y que lo demás
eran papelitos, siguen siendo el recuerdo
revelador de una vida única.
Algo en él se agitaba más allá de la
turbulencia y de ese desdén, Darío murió
la noche del 15 de abril de 1987, solitario
en Santa Elena, con dos jóvenes
que lo acompañaron y lo vieron morir.
“La muerte tiene un ritmo y no logro
cogerle el tiro a esto… no hay nada…
no hay nada, pobres güevones, no saben
lo que les espera”, decía en su agonía,
como si se hubiera enfrentado a la
muerte, a esa nada de ojos abiertos. Un
viento se lo llevó como a los poemas
que no pudo detener y que se le escaparon
de las manos. Pocos viven bajo el
mandato de ser solo eso, poeta, y Darío
fue eso, rara avis. 