Quibdó cosmopolita
Fernando Mora Meléndez
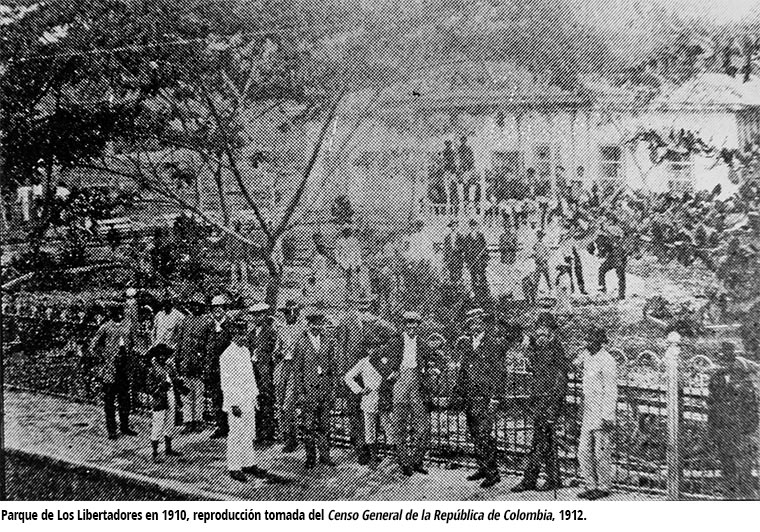
Cuesta creer que la ciudad de
Quibdó, que asociamos con
la desidia estatal, los incendios,
el deterioro, la corrupción
o la miseria, haya sido,
a comienzos del siglo XX, un puerto
con vapores de lujo, aserríos, fábricas
de bujías, industria de licores, de bebidas
gaseosas, cinco hoteles, alumbrado
público, escuelas, colegios, bibliotecas,
calles asfaltadas, alamedas, cuerpo de
bomberos, imprentas, talleres de fotograbado,
cines y bares de lujo.
Parece traído de los cabellos decir que, en los tiempos de la primera guerra
mundial, tenía un periódico, el ABC,
que circulaba en dos ediciones, matutina
y vespertina; aunque también algunos
diarios de Europa y Estados Unidos
llegaban en los aviones Junker, de Scadta,
que acuatizaban en el río Atrato. En
los barcos, procedentes de Cartagena, se
traía un sinfín de mercancías para los comercios
florecientes; en estos se vendían
toda clase de finuras importadas, vinos,
telas o sombreros canotier. Los archivos
de la época muestran que nada del mundo
exterior les era ajeno a sus pobladores,
ni los objetos materiales ni las ideas,
literarias o políticas: el socialismo, las
vanguardias artísticas o la arquitectura
modernista que alborotaba por los años
veinte a las metrópolis europeas.
Varias razones ayudan a explicar el
curioso esplendor de un lugar orillero,
entre la selva chocoana y las aguas torrentosas
de un río. Mientras en el siglo
XIX la tagua y el caucho atrajeron a los
comerciantes foráneos, a comienzos
del XX fueron el oro y el platino. Sobre
todo este último, pues luego de la revolución
bolchevique, en Rusia, las minas
de este metal dejaron de explotarse en
los montes Urales. Entonces se supo que
había en villorrio perdido en las selvas
de Suramérica, donde había platino
como agua. Ansiosos por explorar estas
vetas, llegaron colonos ingleses, alemanes,
putas y aventureros, pero también
un número apreciable de ciudadanos
siriolibaneses que se afincaron por esos
contornos para fundar industrias, comprar
metales, vender enseres y abalorios,
o montar flotas de navegación
entre Quibdó y Cartagena, por el norte;
o hacia Condoto, Istmina o Andagoya,
el enclave minero, por el sur.
A pesar de que en las primeras décadas
del veinte, desde el gobierno de Rafael
Reyes, Chocó era considerado solo
una intendencia, con el carácter marginal
que este título le imponía, en la
práctica estaba más conectado con el
mundo que Medellín. Desde el siglo XIX
ya había imprenta en Quibdó, y se publicaban
periódicos como Ecos del Atrato
o la revista Chocó.
Mientras la red de carreteras y la del
ferrocarril apenas comenzaban en el
país, los viajes fluviales eran obligatorios
para ingresar desde el Caribe al interior,
por el Atrato; o para salir, desde
los Llanos Orientales hacia el Atlántico,
por el río Orinoco.
Para ilustrar estos contrastes, basta
pensar que traer un piano hasta Antioquia
implicaba transportarlo por el
Magdalena hasta Puerto Berrío, luego
en tren hasta el Nare, hacer transbordo
en mulas hasta el Nus, y luego retomar
los rieles hasta la Villa de la Candelaria.
Así, una capital como Medellín era una
periferia al lado de Quibdó que tenía el
acceso expedito, y albergaba cada vez
más gente de toda laya y condición.
Al tiempo que se excavaba la tierra
para extraer mineral precioso, la familia
Abuchar fundó un ingenio azucarero,
el de Sausatá, en el norte de la
intendencia, en terrenos que hoy conforman
el Parque Nacional de Los Katíos.
En la explotación de la caña, se
requirió, al comienzo, mano de obra
haitiana, luego cubana, además de
otros expertos en la zafra.
También desembarcaron carpinteros
jamaiquinos llamados chombos, los
mismos que habían construido el barrio
aledaño a la zona del Canal de Panamá.
Sus ciudades de palafitos, con
calados que moderaban el calor del trópico,
o las normas sanitarias del médico
William Gorgas influenciaron tanto la
arquitectura chocoana como las medidas
para prevenir las enfermedades
tropicales, que ya había probado ese salubrista
gringo en la región del istmo.
Con la avanzada de progreso fue inevitable
el encuentro de los nativos con
la música antillana, con las palabras
y los relatos afrocaribes, ingleses y siriolibaneses.
Eso explica que la música
de un sexteto de Urabá nos evoque de
repente los sones cubanos, o que en el
propio Quibdó se celebraran juegos florales,
o circulara plata vieja, libras esterlinas,
dólares, y hasta la moneda
de aluminio que acuñó la familia Abuchar,
dueña del ingenio, para mantener
el control de sus ganancias en la
población de influencia. A este paso, se
amasaron grandes fortunas, se crearon
entables de segregación como la zona
minera de Condoto e Istmina, pero
también, proyectos de una ciudad moderna,
como los trazados por el arquitecto
catalán Luis Llach.
Llach vino de Europa, se enamoró
de Eloísa, una mulata de Quibdó,
con ella se casó, sentó sus reales por un
tiempo en la ciudad, e inició un proyecto
urbanístico que incluyó la construcción
de una iglesia gótica en madera,
palacios privados, edificios públicos y
el diseño en planos de una urbe con todos
las trazas ideales de una metrópoli
del gran mundo.
En una foto tomada desde un hidroavión,
en 1924, se advierte la Ciudad Jardín,
que alcanzó a levantar Llach, para la
nueva élite, fruto del mestizaje entre los
inmigrantes del Medio Oriente, Europa y
los nacidos en el Chocó o Cartagena. Por
otro lado, aparecen los suburbios de otros
recién llegados como obreros, empleados
del gobierno y los nativos del Atrato.
A esta nueva élite, distinta a la esclavista
del siglo XIX, el profesor Luis
Fernando González la denomina mulatocracia,
un nombre que intenta designar
no solo la mezcla de etnias sino la
irrupción de una modernidad que permitió
el encuentro de las hablas locales
con el pensamiento universal, el auge
de algunas industrias, pero también las
mejoras en la educación, un ideario de
progreso y hasta el reconocimiento de
las identidades. En efecto, fue esa clase
ilustrada la que recogió los sones
negros, rescató la poesía vernácula y
validó las expresiones del Atrato.
González no niega que los primeros
intendentes eran foráneos, pero varios
de ellos traían ideas progresistas. El
primer administrador del Chocó fue Enrique
Palacios, el papá de Eustaquio Palacios,
autor de la novela El alférez real;
el secretario era Benjamín Tejada, padre
del célebre cronista Luis Tejada. Ellos
dos, en compañía de un impresor manizalita,
Carlos Orrego, crearon un cenáculo
para promover sus ideales literarios.
Organizaron en 1908 los juegos florales,
unos torneos para premiar a los mejores
rapsodas. Con sus versos, publicaron luego
una antología cuyos detractores no
dudaron en tildar de afrancesada.
Una hija del arquitecto Luis Llach,
Eloísa, fue coronada en una ocasión
como la reina de los estudiantes. En sus
últimos años vivía en San José de Costa
Rica. Y cuando el profesor González la
visitó, ella todavía anhelaba al Quibdó
futurista, en medio de la selva, ese que
su padre había ayudado a levantar.
La mujer aún conservaba el álbum
con los poemas que le habían dedicado
las plumas más calificadas del Chocó.
Había fotos suyas, en el furor de su
belleza, trepada en una carroza que
desfilaba en esa ciudad idílica, cuyos
planos utópicos nunca se concretaron.
Su madre, Eloísa Castro Torrijos, era de
la misma familia de mulatos que luego
llegó al poder en Panamá. Entre lágrimas
y ensoñaciones describió la ciudad
donde había pasado su infancia y parte
de su adolescencia. “Era la ciudad
más linda del mundo”, le dijo al profesor,
“y eso que yo he conocido ciudades
hermosas, pero ninguna como Quibdó.
Tenía casas como palacios, con jardines
de orquídeas y otras flores, con alamedas
y templetes”. Uno de aquellos templetes
era, por cierto, el que su padre
construyó en honor a Cesar Conto, héroe
radical y poeta, que la historia en
ese tiempo exaltaba. En los años treinta,
don Luis Llach, de talante andariego,
abandonó la ciudad con su familia
para regresar a San José, donde está
enterrado. De su obra, en el Barrio Norte,
perduran escasos vestigios.
Muchos edificios públicos, como el
Colegio Carrasquilla, la Escuela Modelo,
la Prefectura, la Alameda Istmina, fueron
obras diseñadas por Luis Llach, pero
promovidas por la mulatocracia, de la
que hacían parte las familias siriolibanesas,
como los Meluk, los Uecher, los
Rumié o los Abuchar. Estos inmigrantes
llegaron hacia 1880 y ganaron espacio
en la sociedad, no solo apoyando las
obras sino despertando el interés por las
culturas del Atrato y manteniendo las
mejores relaciones con el poder político
y religioso. Su afán de convertir la ciudad
en una urbe moderna se evidencia
en los anuncios del periódico ABC. En
él se pregonan desde automóviles con
“choferes cultos y complacencia con los
clientes” hasta viajes por el vapor Sautatá,
“seguro y rápido, que ha sido dotado
recientemente de amplios camarotes y
de todo género de comodidades, y cuya
capacidad transportadora es de 150
toneladas”. Aun así, desde su llegada, los
siriolibaneses sintieron el estigma de la
prensa y de la gente del común que los
llamaba turcos.
Como parte de esa élite se considera
al grupo de familias cartageneras que
migraron al Chocó para buscar fortuna
en distintos oficios. Uno de los más recordados
descendientes fue el escritor
Reinaldo Valencia Rey. Su nombre aparece
en el cabezote de ABC como propietario
del diario, aunque es además,
un animador cultural. A juzgar por los
textos que publicaba: noticias, crónicas,
poemas, se entiende el interés por
poner a Quibdó en la onda de la actualidad
mundial, tanto de lo que llegaba
por el río o el telégrafo, como de
las corrientes literarias que estaban en
boga. Un lector desprevenido esperaría
que en las páginas de la revista Choconía
solo se encontrara poesía costumbrista,
nunca textos surrealistas al lado
de artículos socialistas de María Cano,
Víctor Raúl Haya de la Torre, o ensayos
etnográficos de Rogelio Velázquez,
pionero de la antropología en Colombia,
así como de pensadores antioqueños
radicados en el Chocó. También la
voz de los jóvenes intelectuales negros,
como la de Diego Luis Córdoba tiene un
lugar allí. Sorprende el barniz contemporáneo
de las publicaciones, además
de su tolerancia con autores de miradas
opuestas sobre los mismos asuntos.
Hasta el nombre de la revista, Choconía,
ya parece reflejar la rica mezcla étnica
y cultural de la región.
Alrededor de estas publicaciones
se crearon tertulias famosas como el
Ciempiés, liderada por el intelectual
siriochocoano Alfonso Meluk, quien
también hizo parte del grupo Los Trabajadores.
En aquellas cofradías se discutían
las novedades literarias y se
leían manuscritos. Cuando el sopor de
la selva se replegaba, al final de la tarde,
concurrían a sitios públicos, al aire
libre, a la manera de cualquier dandi
parisino. En las estampas aparecen junto
a la reja de un jardín urbano, vestidos
de lino blanco, o con paños ingleses,
algo insólito en el trópico; o caminando
descalzos por la Alameda Reyes donde
se sembraría un bosque ordenado, sin el
caos hostil de la naturaleza.
Al decir de Alfonso Melo, la selva representaba,
en ese momento, lo incivilizado,
lo incomprendido, mientras que
una alameda es una creación tan ordenada
y racional como los jardines de
Versalles. Desde ese pensamiento modernista
se entiende lo de organizar,
por ejemplo, la Marcha del Árbol, en
1919, en pleno corazón de la selva.
En sus relatos, los miembros de esta
élite mulata relatan sus periplos desde
Nueva York a Cartagena, o desde Barranquilla
hasta Quibdó. Demasiadas
cosas revisten la novedad en su travesía,
pero, también cuentan los pormenores
de la llegada, el asombro de los
ribereños ante la descarga de los productos
traídos desde lejanos confines.
El cemento, por ejemplo, venía de Bélgica,
el arroz de Nueva York. Este último,
después de que empezó a cultivarse
en los pantanos ribereños, se convertiría,
con el tiempo, en la base dietaria
del lugar, con una denominación de origen:
el arroz clavado.
En la misma tónica futurista del arquitecto
Llach aparece la novela Quibdó,
de Pedro Sonderéguer, hijo de un ingeniero
suizo que había venido con su socio
y amigo Ferdinand de Lesseps en el
primer viaje exploratorio para la construcción
del Canal de Panamá. Aunque
Sonderéguer nació en Villanueva, Bolívar,
y corre el rumor de que nunca pisó
Quibdó, logró concebir una novela urbana,
que narra el retorno de un joven, por
el Atrato, en un vapor de lujo.
Las descripciones del paisaje, la atmósfera
y hasta los diálogos de los
personajes, en sus hablas locales, las recreó
a partir de las descripciones que
le hiciera su amigo Reinaldo Valencia,
que antes se mencionó como el hombre
de letras y propietario del diario
ABC. Cierta o no la noticia de que Sonderéguer
nunca estuvo en la capital de
la intendencia, se le abona la intrépida
aventura de fabular el mundo de la
élite inmigrante, un barrio bucólico, el
Jardín del Norte, donde hay palacios y casas solariegas, autos de motor y ferrocarril. El relato,
escrito y publicado en Buenos Aires, en 1927, es en el
fondo una novela de anticipación, aunque realista, que
narra ese sueño de transformación que proyectaba la mulatocracia
en clave de ensoñación futurista. Así que, más
allá de enjuiciar los aciertos literarios de Sonderéguer,
su novela, Quibdó, se convierte en una metáfora del anhelo
de fundar una urbe cosmopolita a la orilla del Atrato.
La idea, como hemos visto, no se aleja para nada de las
obras arquitectónicas de Luis Llach en la ciudad, de sus
planes urbanísticos o de otra serie de invenciones técnicas
e industriales que se instauraron en el Chocó antes que en
cualquier otra provincia. No hay que olvidar que su autor
era ingeniero como el padre, y detrás de este aparente delirio
modernista ya existían de verdad algunos inventos
asombrosos como los canales interoceánicos, la telegrafía
y otros artilugios, difíciles de pensar en un enclave minero
y mercantil como Quibdó.
A propósito, también se evoca en las crónicas el proyecto
de Robert White, ingeniero de origen inglés, nacido
en Frontino, quien diseñó un sistema de cables aéreos,
por encima de la selva, para cruzar de lado a lado el mapa
de la intendencia, de un modo similar a como lo hicieran
los caldenses de la zona cafetera para acarrear el grano.
El trazado y ejecución harían posible en pocos años transportar
por el aire el oro y el platino hasta la cuenca del Sinifaná,
en Antioquia, y, de vuelta, llevar carbón hacia el
Chocó. Proyectos como ese rondaban por las mentes de la
época en que Sonderéguer escribió su relato.
Los lectores de la novela Quibdó encontrarán que hay
solo algunos negros en su trama, pero los pocos que rondan
por esas páginas son gente industriosa que remonta
su origen y consigue un lugar en la sociedad, a punta de
esfuerzos, educación y algún golpe de suerte. Estos personajes
se inspiran en seres reales. Se trata de los primeros
negros, hijos de comerciantes, venidos de pueblos como
Neguá o Tadó, que logran ser aceptados en esa sociedad.
Irrumpen con apellidos como Asprilla, Lozano, Córdoba o
Caicedo. Varios de ellos se hicieron célebres, como Camilo
Mayo Caicedo, al que un padre acomodado mandó a estudiar
a Bogotá, y se convirtió en el primer arquitecto negro
de la región.
Otros hijos cultos de chocoanos ricos comenzaron a ascender
al poder. Tenían dinero, educación y un ideario
político basado en los conceptos raciales de la afrodescendencia.
Uno de los más memorables, Diego Luis Córdoba,
para obtener votos en la región, apeló a la defensa de un credo
negro en defensa de sus paisanos. Durante más de una
década representó al Chocó en la Cámara de Representantes.
En 1947 consiguió que la antigua intendencia se transformara
en departamento. Este hecho, que una mayoría
leyó como conquista racial, los hijos de inmigrantes y otras
etnias de la mulatocracia lo padecieron hasta el exilio.
Ante la insidia y el acoso, Reinaldo Valencia y otros líderes
abandonaron la ciudad. Muchos de los siriolibaneses
huyeron a Cartagena. A los nuevos gobernantes les
tocó educar mal y a la carrera a un grupo sin demasiados
proyectos que buscó deshacer de lapo la memoria de
la élite mulata, o su ansia de construir una urbe moderna,
acaso diversa, pero que, desde el discurso racialista de
Córdoba, simplemente era la ciudad de los blancos.
En 1968, muchos años después de que los mulatos se
largaran, cuando ya no había vapores en el río, ni un dandi
vestido de lino ni fiestas florales ni alamedas: un incendio
redujo a escombros las joyas que aún quedaban del Quibdó
cosmopolita, ese que hoy en las fotos no podemos creer,
como si se tratara de otra ficción de Pedro Sonderéguer.
En una carta a su amigo Benjamín Arango, que persistía
en Quibdó, en labores de tribunal, Gonzalo Arango
recordó los consejos que aquel le dio para seducir a los
chocoanos con otra clase de incendios, los de la palabra.
“—Oye, bandido, cómo es la cosa en el Chocó, para
que te luzcas: primero tienes que hablar bonito del Atrato...
de la selva..., de los negros... Diles que son muy inteligentes,
qué diablos, eso no te cuesta nada... Luego, le
echas un elogio al difunto Diego Luis, que es el ídolo de la
negramenta liberal... Ellos le sacaron el corazón antes de
enterrarlo y lo metieron en un frasco, o sea, en una urna
de cristal... No olvides eso y verás cómo te aplauden... Y
para terminar, dedícale una florecita al doctor Mosquera
Garcés, para que los godos no se enojen y no digan mañana
que eres un ateo y un comunista... Después de los
elogios sí puedes decir todas esas carajadas nadaístas que
nadie entiende. Pero eso sí, bandido, nada de blasfemar
contra Nuestro Señor y los sacerdotes..., ¿me oyes?”. 