Cola de cerdo
Farides Lugo. Ilustración: Camila López
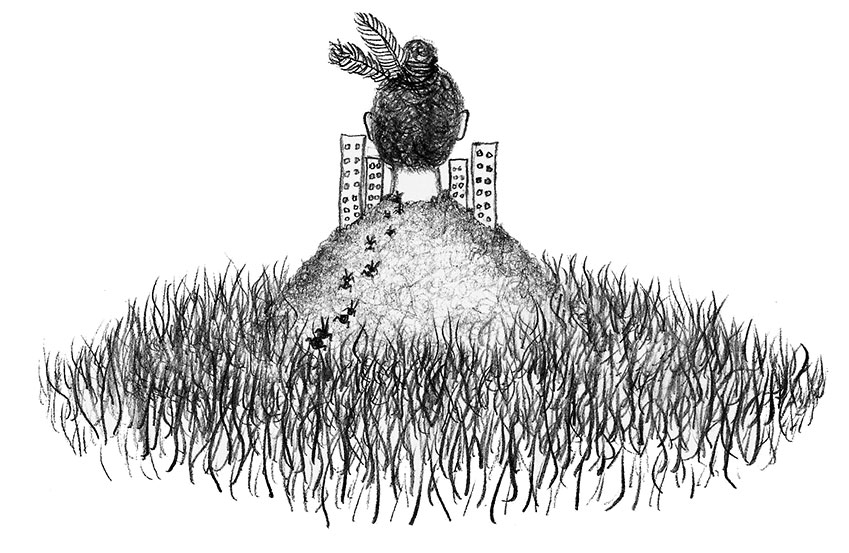
Atrás dejó su vereda manchada de sangre. Lo que
quedaba de su familia fue pisoteado por las botas
de ejércitos coléricos. Ella no pudo resistir más el
fuego cruzado a la medianoche, las rodillas ya no
le daban para continuar tirándose debajo de la
cama. Así que un buen día empacó unos cuantos trapos en un
saco amarillento y se fue directo donde la única conocida que
tenía en la ciudad.
La señora Carmela fue una gran amiga de su madre y una
de las pocas visionarias que advirtió a sus vecinos los peligros
de permanecer, tercos, en la vereda. Antes de partir para la
ciudad, la señora se había puesto a la orden, les dejó su dirección
por si las moscas.
La ciudad la había cambiado y ahora no se veía nada contenta
de tener a esa indiecita en la reja de su casa. Entre suspiros
de inconformidad la hizo pasar, no le brindó ni un vaso
de agua, enseguida le preguntó a qué venía y por cuánto
tiempo. Cuando la chica le contó la reciente muerte de su madre,
solo soltó un: “Yo se lo advertí. Indios tenían que ser”.
Le hizo un gesto brusco para que la siguiera por el pasillo oscuro
de la casa, al final se detuvo y señaló lo que debía ser el
cuarto de los chécheres, únicamente tenía la mitad del techo
y concluyó la bienvenida: “Tú verás de dónde sacas la cama y
te compones como puedas con tu comida”. La joven sonrió y
dio las gracias.
La chica no tenía un peso. Los últimos billetes arrugados,
que su mamá le heredó en una vieja lata, los tuvo que gastar
en el bus hasta el terminal, luego, hasta el barrio de invasión
de la señora Carmela. Un desfile de busetas y colectivos
la dejó sin nada.
No tardó en explorar el nuevo barrio. Las tiendas eran
negocios de familia y no contrataban extraños. Todos se las
arreglaban solos porque no tenían para pagar ayuda. El trabajo
estaba en la ciudad. En las madrugadas salía un ejército
de trabajadores a partirse el lomo construyendo edificios,
cocinando en restaurantes, aseando oficinas, podando jardines.
No era fácil para ella conectarse con una buena casa para
que, por lo menos, el sueldo se acercara al mínimo; no había
terminado ni la primaria y no tenía ninguna recomendación.
Así que lo primero que consiguió, con unos hombres del barrio,
le cayó como bendición del cielo que no la desamparaba
del todo.
Cada mañana pasarían por ella en un camión destartalado.
Atrás iban varios niños y jovencitos. Los dejaban en parejas
al pie de la carretera con bolsas de supuestos huevos
criollos. Cada kilómetro descendía una parejita vendedora. A
todos los volvían a recoger pasado el mediodía.
Ella veía pasar veloces los autos por la autopista. En
el horizonte ondulaba el vapor sobre el asfalto. Muchos
copilotos se la quedaban viendo. Seguro hubiesen querido
parar, estirar las piernas, comprar algunos huevos criollos
para llevar a sus familias, preguntarle si hablaba español, si
ella misma hacía esos collares coloridos, si los vendía. Pero
la velocidad con la que iban los pilotos no los dejaba tomar a
tiempo esa decisión de alto en el camino. Los carros viejos y
lentos sí se detenían y era interminable la preguntadera sobre
el origen de los huevos, con qué alimentaban a las gallinas
y la exigencia final de la rebajita. Ella se desesperaba:
“¿Qué gano yo entonces? Llevo toda la mañana chupando
sol. Usted al supermercado no le pide nunca rebaja ni ñapa”.
Algo lograba vender, en especial cuando estaba de buenas y
le tocaban bolsas con huevos azules, a la gente le gustaban
y desconfiaban menos de que no fuesen criollos. Todos los
huevos tenían el mismo origen: los canastones de una de las
tiendas del barrio de invasión que se surtía de los grandes
graneros del Centro de la ciudad.
Los hombres le vieron potencial a la chica: era cumplida
y callada. A los pocos meses le propusieron otro negocio. Ya
no tendría que pararse a pleno sol al pie de la vía recogiendo
humo y ripios de ganancia. Ahora la dejarían la jornada completa
cerca de un centro comercial de la ciudad.
—Debajo de un árbol con sombra, si quieres. Pero, debes
llevar un compañero más pequeño, que parezca tu hijo y verás
cómo te llenas los bolsillos. La mitad es para nosotros que
ponemos el transporte, el niño y sus cuidados. ¿Qué dices?
—¿Y si la gente sospecha que ese niño no es mío?
—¿Cómo? Si todos ustedes son igualitos. La misma cara
redonda, pelo liso y ojos chinos. Además, empiezan a parir
desde los doce. ¿Sí o no? Fresca.
Cambió de trabajo. En este debía estar más quieta todavía.
La cara larga y triste la fingió un poco los primeros días, luego
se le instaló naturalmente. El niño se dejaba cargar todo el
tiempo, como si extrañara los brazos de su verdadera mamá.
La chica nunca preguntó quién era, tampoco lo que estaba escrito
en el cartelito mugroso que le ponían al lado. Los hombres
la dejaban acomodada bien de madrugada, cuando solo
los vendedores de tinto andan por ahí, arrastrando sus carritos
como ánimas en pena.
El punto era estratégico. Por ahí pasaba mucha gente hacia
el centro comercial que todo lo engullía: bancos, supermercados,
tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías,
librerías. “¿Qué no se podía hacer allí?”. Sin embargo, ella
solo se escabullía cuando los porteros estaban distraídos y
usaba de afán el baño público. Regresaba a su sitio de pordiosera
y la lata se le iba llenando con monedas sobrantes de
los transeúntes. Poco a poco pudo aportar más en la casa y
aguantar menos cantaletas de la señora Carmela que todo se
lo sacaba en cara, incluso lo que nunca le había dado.
Los meses se fueron volando y el niño se iba poniendo
más inquieto. Ya no era posible tenerlo cargado todo el día.
Si lo dejaba alejarse, las monedas cesaban. Si dejaba el puesto
para ir detrás del niño y jugar con él, las monedas desaparecían.
“¿Por qué tienes que crecer?”, le preguntaba en su mente,
le sonreía y lo abrazaba fuerte un instante.
Al ver las bajas en el negocio, los hombres ya sabían la razón
y la cura.
—Hay una manera para que esté tranquilito y te deje pedir
bien con él en brazos.
—¿Qué es?
—Fresca. Le ponemos un remedio que te lo deja quietico.
Tú verás.
El corazón se le estrujó y dolió. Si algún día quería largarse
de la casa de la señora Carmela necesitaba ganar
más. Era obvio que con el niño en brazos a la gente le daba
lástima y le soltaban más ayuda, sin él, solo era una jovencita
floja sin ninguna discapacidad que le impidiera estar
trabajando como dios manda y los que pasaban la miraban
con desprecio.
Le empezaron a entregar el niño dormido desde la madrugada.
Nunca preguntó qué le daban, pero sí quiso saber
que no fuese algo que lo enfermara.
—Es seguro. ¿No ves cómo duerme todo el día como un
angelito y nos trae buena platica?
El último día que lo recibió estaba frío, sudado y amarillo.
Le dijeron vagamente que pudo ser algo que comió la noche
anterior. Ella buscó respuestas en los ojos de las otras mujeres
que iban en el camión, también con niños en brazos, todas
miraron para otro lado. Algo andaba mal.
En el puesto de trabajo intentó despertar al niño, animarlo
para jugar. Él se movía un poco y volvía a cerrar los ojos
como si los párpados estuviesen atados por hilos invisibles.
Al caer la tarde lo empezó a sentir rígido entre sus brazos,
como si cargara un muñeco. Quiso gritar. No pudo. Pasarían
por ellos después de la hora pico. “¿Cómo esperar tanto?”. De
vez en cuando lo meneaba con disimulo, le soplaba suave el
rostro. Quietud. La muchedumbre bulló, todos salían de sus
madrigueras de trabajo y un ejército rojo de hormigas llegó.
Decididas y alineadas subían por los pies del pequeño. Ella
las vio y salió de su inercia. También se subían a ella, muerta
en vida. Dejó el cuerpo del niño en el piso y se sacudió las
hormigas que ya habían empezado a picar. Llegaban más, imparables.
Ella salió corriendo de allí. Abandonó al niño bajo
las botas del ejército rojo que lo aplastaba. La chica huyó a la
otra esquina del centro comercial. Estuvo tentada a voltear y
mirar al niño por última vez. No lo hizo. Dobló la esquina y
se juró no volver jamás a la casa de la señora Carmela. Atrás
dejó todo de nuevo. 