|
“¡Por fin!”, habría dicho Ernesto Sabato (nunca puso tilde en su apellido) si la neumonía que lo mató, la madrugada del pasado 30 de abril, le hubiera permitido articular alguna cosa audible. Pero es casi seguro que, por lo menos, lo pensó: resulta improbable su indiferencia en el momento en que le llegaba la muerte deseada. La vida se le había hecho insufrible desde que perdiera a su hijo Jorge Federico y a su esposa Matilde Kusminsky, en 1995 y 1998 respectivamente. Según cuenta el escritor en Antes del fin (1999), sus memorias, esos dramas lo llevaron a ahogar la pena en otras penas como la suya, y acabó recordando —eso sí, a su modo— al fúnebre César Vallejo: “Hay golpes en la vida tan duros, / golpes como del odio de Dios”.
Sin que nada de eso importe, todavía hay quien lamenta que Sabato no hubiera vivido hasta el próximo 24 de junio, día en que se cumplen cien años de su nacimiento en Rojas, pueblo de la provincia de Buenos Aires. A esos optimistas miopes, celebradores paulocoelhistas de la existencia, les convendría leer estas líneas cansadas de Antes del fin: “En este atardecer de 1998” —bien se ve que fueron muchos los años de vana vigila— “continúo escuchando la música que él [Jorge] amaba, aguardando con infinita esperanza el momento de reencontrarnos en ese otro mundo, en ese mundo que quizá, quizá exista”. A pesar de todo su escepticismo —de hecho, uno de sus amigos epistolares fue Albert Camus—, el escritor argentino acabó forjando una versión filosófica del Paraíso celestial: el Absoluto, con mayúscula.
Que era escéptico quedó probado rápidamente, cuando, con pocos años de matrimonio y un hijito a cuestas, le pareció que su futuro como físico —para muchos promisorio— no iba a conducirlo a otra cosa que a una polvareda estéril, y que él iba a acabar convertido en un traidor de la condición humana. Dejó a un lado becas y teoremas, y se fue con los suyos a las montañas de la provincia de Córdoba, a ver las estrellas por los agujeros del techo de un rancho miserable. Uno de sus antiguos colegas le dijo que sólo perdonaría su deserción de las filas científicas si llegaba a escribir algo como La montaña mágica de Thomas Mann. Sin duda, en ese rincón de provincia, Sabato estaba más cerca de lograrlo.
No escribió otra vez La montaña mágica —tal como hizo Pierre Menard con el Quijote—, pero sí El túnel (1948), la historia de un pintor celoso y asesino, y cuyas frases, por sugestivas, han sido —entre todas las de la literatura latinoamericana— las más fusiladas como epígrafes de otras novelas, y sólo por su demoledora sinceridad no están en los encabezados de agendas y libretas personales para ejecutivos. Bastará trascribir una para probarlo: “¡Qué implacable, qué fría, qué inmunda bestia puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil!”. En la novela, sin embargo, la bestia es el pintor, Juan Pablo Castel, quien se sirve del sistemático razonamiento científico de Sabato para encontrar, azuzar y arrancar de la vida a la desafortunada María Iribarne Hunter. Al final, cuando cobra conciencia de su obsesión, el asesino se sabe en el túnel: “en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío”.
|
 |
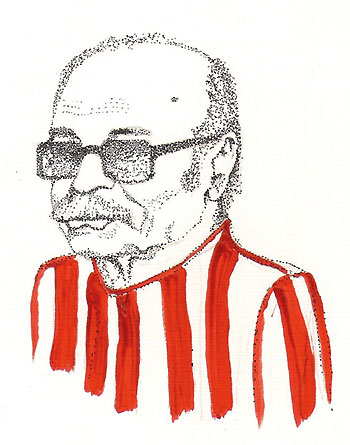
En el túnel de la monomanía está también Fernando Vidal Olmos, el siniestro protagonista —o casi— de Sobre héroes y tumbas (1961), una novela sobre la decadencia de una rancia familia argentina, cuyo título tremebundo hace insospechables sus mejores páginas: aquellas en que, con lúcida paranoia, Vidal Olmos persigue a un ciego por Buenos Aires, con todo y viaje al inframundo. Cuando a ese loco le llega el turno de narrar, la novela se llena de un humor cáustico contra los valores sociales, tal y como cabría esperar de un científico renegado del talante de Sabato. Es memorable el pasaje en que Vidal Olmos se burla de la popularísima y edificante Selecciones del Reader’s Digest: “cientos de artículos destinados a levantar el ánimo de los pobres, leprosos, rengos, edípicos, sordos, ciegos, mudos, sordomudos, epilépticos, tuberculosos, enfermos de cáncer, tullidos, macrocefálicos, microcefálicos, neuróticos, hijos o nietos de locos famosos, pies planos, asmáticos, postergados, tartamudos, individuos con mal aliento, infelices en el matrimonio, reumáticos, pintores que han perdido la vista…”. La crítica se hará más global, más apocalíptica, en Abaddón el Exterminador (1974), en que Sabato se unge como personaje para dar más vida a su crónica del infierno argentino de los años previos a la dictadura, y de otras aventuras sombrías de la humanidad.
Ernesto Sabato escribió tantos libros de ficción como Rulfo —tres: al mexicano debe sumársele El gallo de oro— y, como él, abandonó ese camino a pesar de los ruegos de lectores, críticos y editores. Durante más de tres décadas, después de la publicación de su última novela, se concentró en ensayos sobre sus autores de cabecera y sobre la turbulenta condición humana. Se dice que lo amargó su participación, en 1984, en la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (con más truculencia, en el caso de Rulfo se dijo que lo habían inutilizado los electroshocks de un tratamiento contra el alcoholismo). Pero la verdad es que Sabato siempre caminó por un túnel oscuro con tres o cuatro ventanitas por las que, de vez en cuando, se colaban rayos de sol. En cualquier circunstancia, otras páginas suyas habrían sido terribles, de acuerdo con la poética que confiesa en su autobiografía: “la desnudez y el desgarro es lo que siempre imaginé como única expresión para la verdad”. 
|