Elogio cargado de los argentinos
Eduardo Escobar. Ilustración: Camila López
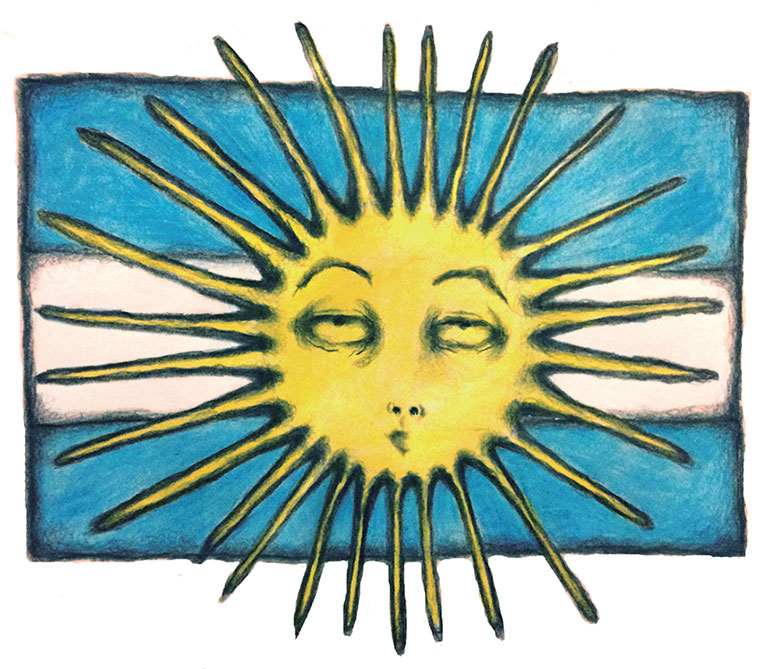
Entre los países latinoamericanos la Argentina se distingue bien por su carga doble de defectos y de grandezas. Comenzando por la grandeza ilímite de las pampas, que produjo unos personajes inolvidables en la historia de las letras del subcontinente, hechos de leyendas de cuchillos y de refranes amargos de resentido; y siguiendo por las interminables extensiones de la Patagonia, donde a veces, según las agencias de turismo, es posible caminar al lado de los pingüinos. Así como Argentina tiene a Borges, tiene el privilegio del vecindario de los pingüinos, esas aves incapaces de volar, de andar torpe y vacilante, que apenas se encuentran fuera de la Antártica. Alguna vez hallaron uno extraviado en el Ecuador, en las islas Galápagos, según me dijeron. Pero es fácil encontrar argentinos, aunque no sean pingüinos, en cualquier lugar, haciendo el papel de payasos o ganándose la vida con las mentiras de los publicistas o cantando vidalitas o tangos, o chacareras, o haciendo nada, viviendo, como se dice, de la pinta.
Con razón los antioqueños se entienden tan bien con los argentinos. Los une el amor por el fútbol. Y la pasión por los tangos. Y argentinos y antioqueños tienen fama universal de trashumantes y arrogantes. Acaban de desenterrar el fósil del más grande de los dinosaurios conocidos. Como el ego de algunos argentinos de paso por los espejos de un coctel.
Pero los argentinos pueden ostentar sin incomodidad el orgullo de otro montón de cosas auténticas. Puede ser la ignorancia, pero uno tiene la impresión, por lo poco que sabe, de que el período de la colonia fue menos pesado en Argentina que en otros lugares del continente, y de que los tiempos del nacimiento de la república también parecen menos sombríos que los padecidos por nosotros. Su padre fundador, cumplida la tarea, se sacudió las manos y se fue a vivir a Europa sin muchos aspavientos, protegido por la vida familiar. El nuestro, Bolívar, el millonario venezolano, esbirro de los ingleses como Canning, de cuyas grandilocuencias parece descendiente, se quedó haciendo moños, en el papel trágico del peripatético que muere de camino, obsedido por los sueños paranoicos de todos los que aspiraron un día a ser napoleones.
Dicen que las migraciones de europeos hacia la Argentina propiciaron allá un modo de ser. Que se refleja en sus literaturas a veces. Polacos, alemanes y judíos, italianos y rusos acudieron a probar suerte en la floreciente nación, salvada de los desórdenes tropicales de los mejicanos y de las escaramuzas de los generales que se disputaron las naciones de Bolívar, desmembrándolas en unos procesos pavorosos aún por interpretar.
Huyendo de las locuras de la razón europea, en esas extensiones casi inhumanas del sur de América, millonarias de vacas, corderos, y trigales, los inmigrantes convirtieron a la Argentina en el granero del mundo, en el primer productor de cueros para los zapatos de todas partes y de las lanas de todos los abrigos. Puedo estar exagerando, pero al fin y al cabo estamos hablando de los argentinos y las hipérboles les cuadran.
Alguien haría bien en ponderar el protagonismo del trigo en la historia humana, desde José el soñador que se empoderó, como dicen ahora, de los depósitos del faraón y dominó sobre los panaderos. La crisis del trigo en Chile fue decisiva para la caída del Frente Popular de Salvador Allende. Como lo fue para el derrocamiento de la monarquía en la Francia revolucionaria. Calibán, el columnista colombiano más influyente en Colombia en el siglo XX, dijo una vez que el precio del pan era una cuestión de orden público. Pero esto es harina de otro contar. Algunos preferimos las arepas.
La Argentina tiene un culto: la vieja. Es decir, la madre, la madre a quien rinden tributo tantos tangos, junto a la prostituta, o percanta, otro personaje de peso en el imaginario argentino. El complejo de Edipo podría ser el complejo distintivo de estos americanos estrambóticos que según el chiste manido descienden de los barcos, no del mono. Como todos sabemos, los compatriotas de Borges, quien jamás se resignó a vivir lejos de la tiranía materna, tuvieron en el siglo XX tres mujeres de poder, señeras: Evita Perón, una exbailarina que peroraba desde los balcones de gobierno a favor de los descamisados, envuelta en perlas legítimas, con aretes de zafiros auténticos para no humillar con sus diamantes, y rociada con las mejores esencias de Francia, del brazo del general Perón; Isabelita, la segunda esposa del chafarote fascistoide, una que se rodeaba de brujos y que les sirvió de prólogo a las dictaduras militares que reeditaron el genocidio racional de los nazis; y Cristina Kirchner, heredera por su marido de una banda de ladrones, que en nombre del socialismo del siglo XXI parasitaron la nación hasta dejarla extenuada, en los huesos, poseídos por la gula del papel moneda.
Los argentinos hicieron con su riqueza lo que pudieron. A salvo de la influencia española, o mejor dicho, mitigada la influencia española con los aires del mundo, Argentina prosperó sin remordimientos. Construyó palacios que asombraron su tiempo en la ciudad capital junto a un río compartido. Buenos Aires representó para el mundo una especie de París latinoamericana. En perpetuo intercambio de grelas con Francia, de grelas cocainómanas de erres embotadas que desfallecían en un lupanar del suburbio bonaerense, y de grelas criollas de Palermo o Boedo, que las luces de París aplastaban sin misericordia, mientras añoraban las glorias de la juventud y la seda.
Los argentinos han sido acusados de muchas culpas que son inconscientes de corroborar. De vanidosos, por ejemplo. La enciclopedia de los chistes sobre la vanidad de los argentinos ocuparía una habitación borgiana de recovecos infinitos. Tanto o mayor que la que ocupa la de los chistes sobre la tontería de los pastusos y los polacos, grandes comedores de papa. A propósito, dicen que el consumo inveterado de la papa puede convertir el cerebro en papilla, literalmente. La papa, como muchas otras plantas venenosas pertenece al grupo de las solanáceas y a los llamados alimentos tamásicos, que suelen excluir de la dieta los aficionados a los frutos aéreos. Al parecer, César Vallejo murió no de tuberculosis como les gusta defender a los esnob que se empeñan en mantener el prestigio de esta enfermedad romántica, sino de una intoxicación por la solanina de las papas en mal estado que era lo único que su pobreza le permitía comprar en los mercados de mala muerte de París, donde al fin entregó el último suspiro, un viernes, además, para que todo le saliera mal, hasta las profecías.
La papa resiste, sin embargo, como acompañamiento del asado. Para que las cosas me cuadren.
Hay argentinos como Borges con el encanto de los farsantes, de buenos modales como su propia prosa. Hay argentinos como Cortázar entre el dadá y las curdas de los argentinos en Europa, engolosinados en el sentimiento del desarraigo. Hay argentinos extrargentinos como el poeta José Portogalo que leímos tanto en la adolescencia acrítica. Y argentinos del estilo negro de Sabato que al fin se mueren de tristeza. Y argentinos perfectamente detestables como el futbolista Maradona. Un gamberro que tuvo el genio de la raza humana depositado en las patas. Cada generación de argentinos tiene su héroe en el olimpo del deporte de los zapatazos, desde Pedernera. Los argentinos son dados a las imitaciones inglesas: los hipódromos, el fútbol y el rugby, por ejemplo.
Pero sería de nunca acabar la lista de las cosas que molestan de los argentinos aún entre quienes los queremos. Sus costumbres ortológicas, por ejemplo, la manía de convertir la elle en che, en las clases más bajas de una manera incluso ofensiva. Y el Che, ese criminal sacralizado por las ideologías, un argentino que estuvo por suplantar a Cristo en las décadas del jipismo y las alucinaciones del ácido lisérgico mezclado con las cartillas marxistas que llegaban de Moscú a precio de huevo, y cuyas tácticas aún sigue la bobería de los bobos, bobos y peligrosos, que enloquecieron a Mahoma y aún creen en el paraíso, esa fantasía de beduinos. Algunos argentinos afirman en su osadía que Dios es oriundo de ese país desmesurado. Disputando a los antioqueños la cuna del gran tirano que rige las religiones monoteístas.
Pocos países como Argentina, entre los del subcontinente suramericano, que hablan en castellanos tan distintos, pueden envanecerse con más autoridad que la autoridad de su carácter. Y tengo una prueba obvia: el primer papa latinoamericano solo podía ser argentino. Y jesuita. Para ajustar. El primer papa latinoamericano. Y el primer jesuita y el primer Francisco, para que abunde.
Quién sabe lo que le pasó a Argentina. El papel de proveedores del trigo del mundo pasaron a asumirlo los dos imperios en pugna en el siglo XX, Rusia y los Estados Unidos. Los rebaños de ovejas que llenaban las pampas disminuyeron radicalmente. Al igual que los hatos de vacas innumerables. Todo languideció misteriosamente. Y entonces apareció la versión argentina del tirano latinoamericano con Juan Domingo Perón. Un protector de los nazis en fuga después de la Segunda Guerra, que acabó siendo el mascarón de proa de la izquierda argentina, por una transmutación milagrosa. Porque así son los argentinos: capaces de convertir en el símbolo de la izquierda a un militar de la extrema derecha. Pero la izquierda es lo mismo que la extrema derecha en todas partes. O en todo caso suelen parecerse mucho.
La misma Argentina, con sus desmanes aprendidos en la cartilla de su hijo el Che, provocó la reacción espantosa de sucesivas dictaduras militares que recrearon con una eficiencia y una sistematicidad alemana el terror del infierno, en Buenos Aires y Córdoba. Argentina vivió la experiencia macabra del aventurerismo de izquierda, que llama casi siempre a la brutalidad convertida en razón de Estado, de un modo incomparable con nada que haya sucedido en Latinoamérica ni antes ni después.
Argentina tiene otro privilegio. Inventó el tango. El único folclor urbano en Latinoamérica. Solo los Estados Unidos con el jazz, y Argentina con los aires tangueados, crearon en América un folclor urbano. El tango tiene una dignidad religiosa que lo emparenta con el jazz. El jazz y el tango son híbridos, música de templo mezclada con sones de lupanares. Aunque en el tango es más evidente el arrepentimiento del pecador. El jazz se resigna y convierte la aceptación en plegaria. El tango ruge. Llora en el violín y ruge en el bandoneón. Hay una serie muy interesante de tangos blasfemos: Desencuentro, Cambalache, Tormenta. Y de tangos dulces, ejemplares del peor romanticismo como El día que me quieras, o Caminito.
Hay tangos llorones. Muchos. De sobra. Son esos que se dedican a declarar la pobreza, las historias grises de las muchachitas llegadas de Italia que acaban sucumbiendo a los abrazos de un mequetrefe de buena clase, para terminar abandonadas, tosiendo, y sin zapatos ni vestidos, en la milonga de algún motel de mala muerte, después de cambiarse el nombre verdadero de Margarita por Margot. Aquí mismo tengo un amasijo de tangos viles, en cedés y en vinilos, en el silencio de los gusanos aplastados. El bandoneón es un gusano, si bien se entiende. Por la forma y la voz. El gusano de los instrumentos eclesiásticos de Alemania que apareció por la gracia del diablo en los inquilinatos de Buenos Aires, para servir a una música de bastardos, acostumbrados a fracasar y a llorar.
Esos tangos que se escuchaban en las cantinas de Medellín en mi adolescencia, en Manrique, o en las noches arrastradas de Guayaquil entre botellazos y garrotes de policías, se me quedaron empegotándome el alma. No me avergüenza confesar mi gusto por los tangos. Y puedo decir, sin exageraciones argentinas, que me los sé casi todos. Y que no los canto mal del todo. Como lo saben mis vecinos.
No es por molestar a los antioqueños. Pero tengo que reconocer la verdad: en Medellín se oyen los tangos más mediocres, los de Oscar Larroca, por ejemplo. Y los de Angelis y Enrique Rodríguez. Tango para el consumo, trivial. O entre los buenos, a lo sumo los ortodoxos de las orquestas como la de Francisco Canaro, que exploraron con éxito el llamado tango canción, un tango saneado, que pudieran escuchar las muchachas de buena familia, las únicas que tenían radio, y las señoras ricas de París, que asistían luciendo sus estolas de armiño a las veladas de unos borrachos de Buenos Aires. El tango no tiene que ser siempre rastrero. Aunque lo mejor del tango, aún del adecentado, es que está tocado de un tinte de vileza que lo hace reconocible entre todos los otros aires de este mundo desquiciado.
La ciudad que oye mejores tangos en Colombia es Manizales. En Manizales entienden bien esos tangos distintos que faltan en las pianolas de Medellín. Ejemplares de la mejor música del siglo XX. Tangos hechos para el baile, para la danza, más que para las palabras, para el lucimiento del rezongante bandoneón, experto en protestar, y que es el protagonista de esa música amarga, ayudado por los arabescos del piano, y el clamor del violín en su cuerda más pendencieramente romántica. El tango de la vanguardia en Medellín es escaso. Osvaldo Fresedo, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán. Son otra clase de tango. Distinto del cabrero que a veces alcanzó sus cumbres en Vieja recova, por ejemplo, o en Mandria, de Juan D’Arienzo. Yo no sé si el papa actual hace un par de pases de tango en sus habitaciones particulares antes de meterse en la cama después de un buen día de trabajo, o entre los rafaeles de su oficina, antes de sentarse en su escritorio con estilógrafos de plata, porque desdeña muy franciscanamente los de oro.
Una de estas noches merodeando por las autopistas de la red, encontré un tango que es el motivo último de esta prosa. La Yumba. De Osvaldo Pugliese. Hay varias versiones en Youtube. La de Mederos, la última, agradable, como todo en Mederos, con esa humildad suya tan rara, de argentino puro, que deja ver el ribete. La de su autor con la ayuda de Piazzola, que no necesita parecer humilde porque nadie le creería, o con su propio conjunto en el Teatro Colón, que es incalificable.
Marcha funeral y guerrera. La soberbia del derrotado. El piano abre la obra con un acorde al desgaire, y sigue al grupo como desacordando, armonizando, como fuera de tono. Discreto, a veces logra imponerse al cuerpo de los gusanos bandoneando. Y luego, la cadencia del violín necesario que parece una cita de otro tango, emprende el camino hacia el final. Y todo culmina en una disolución, en el polvo de un acorde desfalleciente, más de orgullo por el deber cumplido que de fatiga.
Buenos Aires dio para que Osvaldo Pugliese escribiera La Yumba. Esa cosa masiva, que a veces recuerda a Bela Bartok por lo rotunda, que encuentra de pronto un lugar común del tango donde llora un violín, y, como se hace en los tangos más arrastrados, cierra con un acorde fantasmal, insinuación de nada más. Porque La Yumba se basta. Como fenómeno natural. Según la prescripción de Schopenhauer, que separaba la música de las otras artes, porque no necesitaba justificación ni comentarios. Alguien dijo que La Yumba es el segundo himno nacional de los argentinos. Quién sabe. Yo la escuché por primera vez apenas este año del Señor de 2017. Y quedé pasmado ante el poder del bandoneón. Ese animal de teclas. Plástico. Que se toca con los brazos y con toda el alma que cada cual puede poner en la tarea. Porque también en el bandoneón hay jerarquías. Desde el aflautado de Juan Maglio y los de Greco y Maffia y Joaquín Mora, un bandoneonista negro que vivió en Medellín, y Troilo, y Fresedo, y Piazzola, claro, que como Borges que escribía letras de tango, los despreciaba, pero los tocaba porque de algo hay que vivir. A propósito, una novia de Manuel Mejía Vallejo, que fue muy amigo del Negro Mora, le preguntó en qué se diferenciaban el acordeón y el bandoneón, y este respondió, con esa cortesía de negro argentino tan lejos de la patria: señora, el bandoneón es un instrumento musical…
Y que me perdonen los vallenatólogos. 