Amores y genios
Eduardo Escobar. Ilustraciones: Juan Fernando Ospina
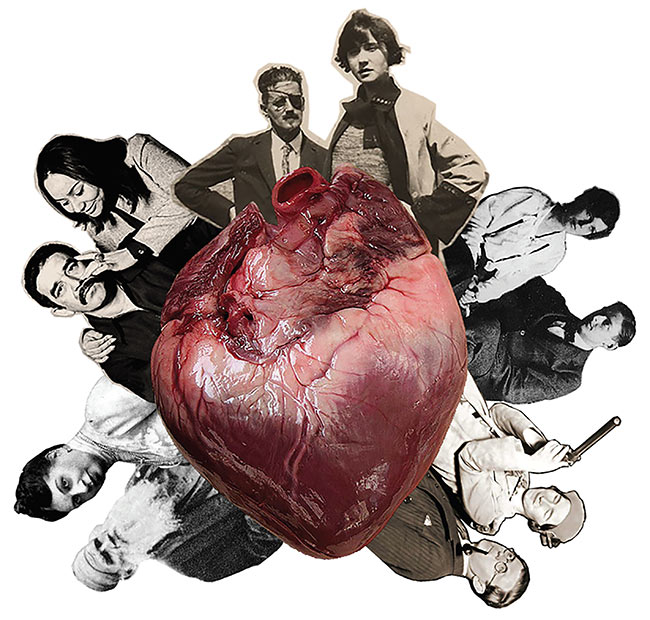
El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell fue
uno de los libros más leídos, y leídos con más pasión,
en la década de los años sesenta entre los jóvenes
lectores en Medellín, por el exotismo de los
escenarios en ciudades reputadas, por el lirismo de
la prosa llena de color y por los personajes inolvidables construidos
con maestría. Pero sobre todo por cierta inclinación
de la juventud a ver en el amor y en la literatura lo conflictivo,
y lo trágico, y sobre todo en una ciudad católica como Medellín,
donde los besos de primavera, aun los heterosexuales,
para no hablar de los otros, eran pecados mortales, casi crímenes
de guerra. El cuarteto es un libro sobre las desgracias
del amor y las dificultades amorosas de los hombres de letrass
como jamás se escribió, y nosotros en el fondo del alma estábamos
convencidos de que la vida literaria va unida irremediablemente
al fracaso personal, y de que no existe felicidad
posible para quien decidió vivir para las grandes pasiones y
para la escritura al mismo tiempo. La vida doméstica de Durrell
era un ejemplo más de la infelicidad inevitable del artista
y el amante y completaba la intuición sadomasoquista: el
diario del sanatorio de su hija que conocimos después de leer
su Cuarteto, vino a confirmar nuestras certezas torcidas.
Un personaje de William Faulkner en Luz de agosto, una
novela de 1932, dice estas palabras que corroboran la terrible
condena del amor al fracaso inevitable: “Con razón introducen
el amor en los libros. Quizás no puede vivir en otra parte”.
Mucho más tarde descubrimos que no siempre es verdad,
sin embargo. Que la felicidad del amor y la literatura a veces
pueden ser compatibles. García Márquez y Vladimir Nabokov
fueron las pruebas reinas de que se puede llevar una vida ordenada
y un matrimonio feliz al mismo tiempo sin dejar de
ser un gran poeta.
No existe un escritor mejor celebrado que García Márquez,
ya se sabe. El día de su nacimiento, el del primer cuento
publicado, el del primer libro, el del primer premio, el de
la aparición de Cien años de soledad que lo catapultó a la gloria,
y el de la concesión del Premio Nobel se celebran de año
en año con lecturas y conferencias en las bibliotecas públicas
y en las emisoras culturales, en los diarios, en las revistas literarias
y en las de vanidades junto a las crónicas de cuernos
de los toreros, las borracheras de los actores de Hollywood y
las historias de infancia de los futbolistas que conquistaron el
Olimpo a patadas. Se le quiere tanto, que se conoce el nombre
del odontólogo que le guarda amorosamente las muelas rotas.
Yo lo olvidé pero se puede rastrear en la red en las listas
de los dentistas de los semidioses.
No abundan los escritores bendecidos con una suerte parecida.
Pero, sobre todo, García Márquez contó con la buenaventura
de haber conservado en su primer amor una unión
que aguantó la nefasta pobreza y los abusos de la gloria que
no son más fáciles de sobrellevar para las esposas de los poetas
por comprensivas que sean.
Todos sus libros cuando no son francas elucubraciones sobre
el amor están llenos de romances o de recuerdos de idilios
inventados o ciertos. Con El amor en los tiempos del cólera incluso
quiso probarse que era posible escribir, en pleno siglo
veinte, tan proclive a complacerse en lo negativo, un libro sobre
el amor que terminara bien, una novela rosa, un bolero
largo, según dijo él mismo, del mismo modo como había dicho
que Cien años de soledad es un vallenato largo al comienzo
de los sustos de la gloria que lo cogieron desprevenido.
García Márquez fue un escritor con una vida normal, sin
biografía aparente, como también se dijo de Thomas Mann.
Dejando aparte las dificultades de sus primeros años mexicanos
a los que seguiría una rica experiencia social entre reyes
y dictadores iniciada al borde de sus cincuenta, y de las
relaciones con una colección de amigos invaluables, el relato
de su existencia no cuenta con hazañas dignas del recuerdo
de la posteridad, pues entregó su vida a la escritura, y un
escritor, como dijo un norteamericano del oficio, no es más
que una persona que permanece encerrada en un cuarto frente
a una máquina de escribir. Sin embargo, la sencillez de sus
cosas y su vida de claustro le fue compensada con la rareza
de una monogamia dichosa. Igual, aunque distinta a la que
mantuvieron Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir quienes
también merecerían un altar en el templo de la religión
de la monogamia. Aunque la suya haya sido muy a la manera
de la Francia moderna, una unión estrambótica, que sin
pasar por los templos ni las notarías, y basada en la confianza
y la libertad, le permitió a ella encamarse al carnicero de
su barrio —con Sartre jamás vivieron juntos ni se tutearon—
y a él, es decir, a Sartre, la independencia para mantener al
margen del Castor, como la llamaba, un montón de relaciones
más o menos efímeras y más o menos profundas y públicas.
Ella, que las conocía y hasta las alcahueteaba según contó en
sus libros autobiográficos y en su novela La invitada, dijo que
sin embargo solo había estado celosa una vez: cuando su novio
visitó Estados Unidos. Sentía que era solo suyo, todo suyo,
mientras estuviera en París.
Para entender por qué había flaqueado entonces ella inició
una relación con Nelson Algren, el novelista norteamericano
que escribió sobre los bajos fondos de los drogadictos de
las ciudades yanquis y cuyas novelas fueron llevadas con éxito
al cine. En Chicago, si recuerdo bien, la señora Beauvoir tuvo
sus primeras experiencias con la marihuana, en el círculo bohemio
de su amante yanqui, antes de regresar a los brazos del
autor de La náusea, a quien conoció en los años universitarios,
y a quien acompañó en la última enfermedad hasta el anfiteatro,
donde abrazó su cadáver, desdeñando los peligros de la
gangrena que los médicos le advirtieron. El relato patético de
esa última noche de amor está contado con pelos y señales en La ceremonia del adiós, tributo póstumo que le rindió a su novio,
un libro lleno de revelaciones obscenas, de una sinceridad
atroz, sobre la decadencia de los seres humanos.
Es un prejuicio y una falsedad que los buenos matrimonios
no se ajustan con el genio y la vida literaria. Pero también
es cierto que no faltan en la historia de la literatura
suficientes pruebas a favor de la noción de que el amor y el
talento para la literatura se repelen. Veo a Paul Verlaine perseguido
por una esposa abandonada y una suegra posesiva
mientras corre con un revólver en el bolsillo, loco de celos,
detrás de un niño con visiones llamado Arthur Rimbaud; y
veo a Rimbaud podrido de soledades y con gangrena en los
reinos abstrusos de Menelik temiendo que el ejército francés
lo persiguiera por desertor, añorando una mujercita provinciana
y modesta y una pequeña casa para hacer una vida de
ratón, como la de todo el mundo, como la que su madre quería
para él. Y veo a mis compañeros de generación enredados
en las ruinas de sus amores podridos escribiendo cartas dolientes
a unas mujercitas vulgares extraídas de familias de la
clase media, incapaces de entender que un hombre pueda dedicar
su vida, incluso la de los sábados, a escribir libros que
nadie lee, en vez de llevarlas a bailar merecumbé o a partir el
ponqué de cumpleaños de un sobrino.
Matrimonio y mortaja del cielo bajan: en consonancia con
su carácter revulsivo el irlandés Samuel Beckett, creador de las
figuras más amargas de la literatura moderna, antihéroes absolutos,
casó con una desconocida que lo socorrió después de
un asalto con puñalada en el París de la primera mitad del siglo
veinte. Y supongo que fueron felices. De Beckett se cuenta que
se negó a aceptar los avances de la hija única de James Joyce,
Lucía, que lo amó, y quizás perdió la razón por su amor, para
que viéramos a su padre genial consolándola con viejas canciones
irlandesas en las visitas dominicales al frenocomio.
Joyce, otro escritor sin biografía aparente como García
Márquez y como Mann, segundo Homero, cegatón como el
griego, hizo la mejor pintura del matrimonio moderno a partir
de la historia del señor Bloom y la famosísima Molly. Y al
libro sobre ese amor atrabiliario, que sigue figurando en el siglo
veinte en la lista de los más afamados de su siglo, lo cual
no necesariamente lo hace uno de los más leídos, agregó un
montón de cartas de novio coprofílico plagadas de rabietas de
celoso cuando ya tenían hijos, atormentado por el pasado de
Nora Barnacle. Bloom, su personaje, que no fue un poeta, que
a lo sumo puede definirse como un redactor de avisos de periódico,
como un pequeño publicista, quizás mereció el matrimonio
aburrido y resignado que debió soportar. Joyce su
creador vivió en cambio una historia de amor escabrosa plagada
de sufrimientos increíbles y de fantasmas bobos, indigna
de un escritor con su inteligencia. En “Los muertos”, uno
de los cuentos más hermosos de la literatura, en mi opinión,
Joyce evoca la clase de torturas de Otelo que debió padecer su
vida conyugal llena de celos retrospectivos.
El amor como la guerra en ocasiones devuelve sus víctimas
a la bestia ciega del origen, a la blanda condición del gusano.
El más rampante de sus peligros sin embargo no reside
en el riesgo del envilecimiento involutivo sino en la cursilería.
Los amantes de ayer se cruzaban en los aniversarios y los onomásticos
pequeños regalos tontos que hacían dudar de la seriedad
de sus sentimientos: ositos de felpa y pajaritos de vidrio
con esquirlas de lentejuelas en las alas llevando una tarjeta con
nomeolvides en el pico. Los de hoy con la opción de los emoticones
que ofrecen en la red deberían agradecer a la informática
que los salva del ridículo. García Márquez y su mujer se
curaron en salud destruyendo las cartas cruzadas durante el
enamoramiento para que la posteridad mantuviera la ilusión de que les fue dado vivir un amor perfecto
desde el principio, lleno de buen sentido
y corrección.
El Cantar de los cantares, los poemas
de Petrarca, los sonetos de Shakespeare,
los de Garcilaso, los cantos eróticos
intercalados por la tradición entre
los relatos de Las mil y una noches son
ejemplares de la buena literatura de
enamorado. Bécquer, el romántico por
excelencia de la tradición castellana
exacerbó los delirios eróticos de los
adolescentes hispanoamericanos de varias
generaciones con sus oscuras golondrinas,
y “el amor eres tú”, hasta
cuando vino a reemplazarlo Pablo Neruda
con sus gordos suspiros y sus trenos
de viudo y sus Veinte poemas de
amor y una canción desesperada… “y tiritan
azules los astros a lo lejos”.
La poesía amorosa acompañó las
otras locuras humanas desde los primeros
pasos del hombre sobre la Tierra.
Los poemas de amor forman una antología
interminable de elogios, alabanzas,
reclamos y reproches. Se ha dicho
que no existen fantasmas en las casas
de las familias felices. Por la misma razón
los poemas de lamentos, los que
lloran amores incompletos o fracasados,
son más numerosos que los de los
amantes satisfechos.
El uruguayo Mario Benedetti con la
lealtad del minero explotó en las postrimerías
del siglo veinte la veta de la
cursilería amorosa. En Colombia dos
antioqueños, Darío Jaramillo y Jorge Valencia,
cebaron sus númenes en las servidumbres
del enamoramiento y aún
hacen desmayar a las recién casadas
con sus colecciones de ternezas. La modernidad
latinoamericana para completar
los traspiés del amor inventó los
boleros, expresiones de una sensibilidad
enfermiza, retorcimientos tropicales
de las antiguas endechas, y las
telenovelas lacrimógenas, paradigmáticas
del mal gusto y de la superficialidad
al mismo tiempo, que además desmienten
la inteligencia de esta edad científica
pues atosigan por igual el imperio
gringo y el imperio pornográfico de la
caridad bolchevique con sus Julietas de
silicona, sus Romeos de almíbar y sus
virginales sirvientas mexicanas que al
cabo de peripecias y suspiros acaban
casándose con el hijo del dueño del Cadillac,
la casona en el D.F. y la hacienda
de Cuernavaca.
Los amores felices son tan raros
como los unicornios. Casi todos los amores
terminan ahogados en sus propias
mieles o asfixiados por los besos que
pagan los fulgores del principio con la
mala experiencia del día de ver el paraíso
convertido en erial, y a la novia rebajada
en una bruja inaguantable con
lagañas, o en el mejor de los casos en
una mujercita del montón con rulos en
la cabeza y la cara con pegotes de guacamoles.
Amílcar Osorio, autor de algunos
de los poemas de amor más bellos y
menos conocidos en las letras colombianas,
con mucha probabilidad dirigidos a
unos muchachos, escribió: “El amor no
es efímero: es efímero el tiempo”.
El amor, contra lo que dijo tan bellamente
el español Salinas, no es siempre
un largo adiós que no se acaba. Algunos
amores agregan a la desdicha la duración.
La pregunta ¿me amas? a veces
resulta ser una muestra de inseguridad
y torpeza. Porque muchas veces la mejor
prueba de que nos aman tanto como
creemos merecer es que nos sigan soportando
aunque ya no nos quieran.
Algunos piensan que los hombres de
buena suerte en el amor son los que llevaron
más hembras a la cama. Es al contrario.
El triunfo del amor debe consistir
en eternizar el amor de la juventud contra
el desgaste de las cosas, como le sucedió
a García Márquez, y como le pasó
a Carlos Marx, y como pregonaba Salomón,
aunque es difícil creerle a uno que
tuvo seiscientas sin contar las concubinas.
Una cosa es el amor. Y otra los amoríos.
Dejó escrito San Isidoro de Sevilla
con sobrada razón.
Te cases o no te cases, siempre lo lamentarás,
dicen que dijo Sócrates, que
dejó fama de ser el más mal casado de
los hombres y el más hablantinoso de
los atenienses. Pero fue la paciencia
que se vio obligado a desplegar para lidiar
con Jantipa, arquetipo de las esposas
intolerables, la mejor prueba de su
sapiencia y de su capacidad para dominar
sus sentimientos. Jantipa (la conoces,
Equécrates), lo siguió a la cárcel con
sus pataletas habituales y llevó en brazos
a los niños comunes para convencerlo,
con el proverbial pragmatismo
femenino, de que emprendiera la fuga.
De haber cedido a su ruego Sócrates habría
malbaratado con una flaqueza una
vida entregada a la virtud, la coherencia
y el respeto a las leyes de la ciudad.
Sócrates, que no bebía como Mailler ni
despreciaba a las mujeres como Mailler
que no paraba de correr detrás de ellas
con un whisky en la mano, manifestó en
cambio un gran afecto por Aspasia, Diotima
y Teodota la hetera. De modo que es imposible tacharlo de misógino como
a veces se hizo.
Wilhelm Reich, un discípulo extremo
de Sigmund Freud y autor de un
abstruso volumen sobre la función del
orgasmo, redefinió la idea de la libido
freudiana en una energía irradiante,
el orgón, que se manifestaría por
igual en las palpitaciones del cielo estrellado,
los caprichos de las histéricas,
los reinos de lodo y arena de las
pesadillas y las lagunas de la memoria.
Según Reich durante el orgasmo realizamos
contorsiones de los principios de
la vida cuando éramos unos anillos ciegos
y rudimentarios en el caldo primitivo,
encorvados, chupándonos el ano.
Su práctica psicoanalítica prosiguió la
labor desmitificadora del mundo moderno
que pretendió asesinar al mismo
tiempo el ángel asexuado de la antigüedad
platónica y al apasionado héroe romántico
de apariencia desinteresada,
para entronizar el mono inmoralista,
brutal, insaciable y rijoso.
Arthur Schopenhauer con su teoría
de una Voluntad avasalladora que
nos dirige hacia donde creemos querer
fue implacable con nuestra pobre
condición. El nihilismo radical de
Schopenhauer, versión alemana del
hinduismo y el budismo, transfirió las
dulces costumbres amorosas a las sombras
de otro drama secreto. No somos
para Schopenhauer, célibe irredimible
y misógino rabioso, más que siervos de
una potencia genésica que para sobrevivirse
nos hechiza con los espejismos
propios del enamoramiento y de la cristalización
que defendió André Maurois
en “El arte de amar”.
Poco a poco aprendemos a aceptar
nuestro parentesco con la bestia que le
disputa al padre los favores sexuales de
su legítima esposa, es decir, nuestra propia
mamá; a no avergonzarnos de los
humildes orígenes de la estirpe; a reconocer
sin amargura nuestra existencia
solitaria y extraña bajo el cielo vacío; a
conformarnos con la certeza de que el
día cuando surgió el amor aparecieron
también la perversión de la muerte y,
quién sabe, las agonías de los celos.
Las cartas de Joyce a Nora Barnacle
están plagadas de reproches inesperados
en un escritor serio. Lo atormenta
el pasado de su amada irlandesa. Clama
con tono masoquista por la revelación
de sus intimidades con sus amigos de antes de conocerlo, con todo detalle,
como un adolescente, en unos paroxismos
posesivos incompatibles a primera
vista con el genio. Joyce volcaba entonces
una prosa salvaje. En una carta del 2
de diciembre de 1909 le dice que se siente
con ella como un puerco cabalgando
una cerda. Se regocija en su imaginación
con el hedor y el sudor de su culo.
Y confiesa sin pudor el deseo de verla en
el acto más vergonzoso y asqueroso del
cuerpo. “¿Recuerdas cuando me dejaste
ver por debajo mientras lo hacías y te
daba vergüenza mirarme?”. Le pregunta,
embargado por la ternura.
La vergüenza de Nora no era inflexible
sin embargo. Por la carta de Joyce
del 20 se sobrentiende que le envía a su
curioso marido los pormenores de sus
pajas mientras defeca en su honor. Y él
canta en la respuesta el gordo chorizo
marrón parido por su querida. “Quiero
oírte cagar”, dice el lírico de Música de
cámara. Renegando del simbolismo modernista
mientras dura una carta, para
adoptar el estilo del más ramplón naturalismo
de una manera que hubiera hecho
sonrojar a Rabelais y a Henry Miller.
“Alguna noche cuando estemos a oscuras
hablando de cosas verdes y sientas
que la caca está por salir, ponme los brazos
en torno al cuello y expúlsala con
suavidad. Su sonido me volverá loco”.
Agrega Joyce que gozaba de un magnífico
oído, y quiso ser cantante de ópera
antes de decidirse por la literatura, en
una variación del juego infantil que le
recuerda Lawrence Durrell a Henry Miller
en una carta: “Papá no está. Mamá
no está. Hablemos de porquerías. Pipí,
caca, bum, culito, calzón”.
Joyce mezcla las canciones de amor
con las excretas. Reza al espíritu de la
belleza, evoca la ternura de los ojos
de Nora, llora escuchando una melodía
que se la recuerda y enseguida la
tira al suelo sobre su suave vientre y
la penetra por detrás. “Te enseñé cantando
—le dice en el tono del pedagogo
pedregoso— la pasión y la pena y el
misterio de la vida… y a hacerme gestos
obscenos con los labios y la lengua”.
Conmovedor. El ángel aún no fue borrado
del todo por la impudicia iconoclasta.
Y todavía conviven en Joyce, en
una paz relativa, la alimaña coprófaga
y el caballero de las cortes de amor de
Leonor de Aquitania.
Espíritu puro y escarabajo estercolero
Joyce es hijo de la tradición de
Baudelaire, el poeta de la judía calva,
el amante de las negras de los albañales
de París llegadas a Francia de sus colonias, y de la tradición de Rimbaud el extraviado que una
noche sentó la Belleza en sus rodillas y la encontró amarga, y
la injurió. Y que elogió en versos perfectos la úlcera en el ano
de su odiosamente bella Venus Anadiómena y las nalgas, que
palmeaba feliz y procaz, de sus amiguitas de la niñez.
Los poetas vivieron siempre el amor con una intensidad
directamente proporcional a su humanidad, no como dioses.
A Eliot le tocó el viacrucis de convivir con una ciclotímica a
quien aguantó largo tiempo, lo mejor que pudo, por las exigencias
de cierto modo de ser a medio camino entre el rigor
católico y la caballerosidad anglicana. Otro matrimonio patético
como el de Eliot fue el de Tolstoi. Antes de cumplir el
primer año de convivencia el conde descubrió que se había
casado con la mujer que menos hubiera querido, con la que
menos le convenía a su carácter idealista. La tragedia está registrada
en los diarios del autor de Guerra y paz amojonados
por el deseo constante de apartarse de la agria señora, una
mujer a quien casi doblaba en edad y que al principio lo hizo
tan feliz como nunca había sido. Los apuntes autobiográficos
de Tolstoi dejan la mala impresión de un sicorrígido ansioso
por cambiar el mundo, de un colérico plagado de escrúpulos,
atormentado por los remordimientos del chivo terrateniente
que no puede dejar de perseguir a sus sirvientas, casado con
una mujer con el sentido común necesario para cuidar unos
hijos, con el sentido común tan repelente para los artistas sobre
todo cuando se dan ínfulas de reformadores sociales y aspiran
a la santidad evangélica.
Tolstoi tomó al fin la decisión de liberarse del hogar insufrible
siendo ya un octogenario de fama universal. Pero no
llegó lejos. La muerte esperaba al santón monstruoso en Astápavo,
una estación ferroviaria, un día de nieve sobre los trenes.
Y digo monstruoso porque debe ser un monstruo alguien
que se empeñó en inventar la paz universal y la fraternidad
humana pero fue incapaz de mantener la armonía en su casa.
Los psicólogos de profesión, que viven de sus chácharas
en los medios y en los consultorios donde medran y que convierten
en terapias rancios lugares comunes, suelen decir que
la comunicación es la piedra de toque de la convivencia. Pero
la comunicación tiene niveles más allá del escándalo verbal.
García Márquez aconsejaba dejar disolver las desavenencias
conyugales sin agregarles el ruido innecesario de las palabras
que solo las complican. Porque como dijo el otro, los problemas
están hechos de palabras.
Hay también un diálogo de los cuerpos cuando fundidos y
confundidos se ausentan de este mundo y desaparece la conciencia
individual en el contacto. Cuando experimentamos
en carne viva el axioma que afirmaba, en los tiempos amorosos
de los jipis, que el alma es la piel, que la piel es lo más
profundo que tenemos y que el cuerpo es más sabio que el espíritu.
La lengua sirve para muchas cosas, no solo para decirse
tonterías y dedicarse requiebros de dudosa calidad. En el
ritual del amor las palabras conducen muchas veces el milagro
al desastre. Yo creo, psicólogo empírico, aprendiz de los
arcanos de la vida y del amor en antros de malandrines, en
salones de empingorotados y en las calles que enseñan mejor
los recovecos de la condición humana que las academias, que
unas pocas palabras bastan para mantener vivo un amor.
Esas parejas que descubrieron la manera de quedarse calladas
mientras crecen los hongos y envejecen las piedras si
no son felices siempre, en todo caso consiguen permanecer
juntas con mucha frecuencia, acompañándose serenamente.
Y en ocasiones establecen sus propios códigos para decirse lo
que quieren enarcando una ceja, alargando una comisura o
con simples carraspeos.
Pero hay silencios de silencios. Hay silencios que repugnan
con sus densidades viscosas. Y hay silencios ásperos y
hondos y brumosos. Y hay silencios diáfanos y queribles. Y
hay personas, o momentos de las personas porque nadie es
igual a sí mismo de un modo constante, que cuando callan,
enfadadas, hacen pensar en esos barcos que se pudren frente
a los muelles abandonados. También, claro, hay silencios
melodiosos, como los de los novios nuevos cuando se miran
al fondo de los ojos, y silencios hospitalarios donde se nos recibe
como a un huésped deseado. Así como hay silencios que
rechinan y avinagran las sopas y apagan el brillo de los diamantes,
y silencios de plomo donde uno teme introducir una
observación que los agrave, hay falsos silencios como los de
las parejas enemistadas que se descomponen juntas porque
les falta valor para separarse y que se parecen mucho al alboroto,
mientras callan lo único que quieren que es despedazarse
a grito herido.
Las palabras son más limitadas y más obvias. La poesía de
la cual se habla tanto no es más que el último peldaño hacia las
terrazas del silencio. Los momentos cumbres del amor tanto
como las visiones del místico no pueden expresarse en la lengua
de todos los días. Ni el ojo vio ni el oído oyó, dijo el apóstol
al regreso de la visión beatífica camino de Damasco. Y la poeta
y pintora judeo-argentina Marta Minujín escribió hace años en
la pared de un museo en Medellín estas palabras que no he podido
olvidar: “No me hables. Quiero estar contigo”.