JOSÉ PUBÉN (Cajamarca, Tolima 1936 - Los Angeles, USA 1997), seudónimo de José Jahir Castaño. Vestía blazer, y en las tardes tomaba el té en un saloncito de la carrera séptima, resguardado discretamente en una mesa lateral. De pronto apareció vestido de overol, y algunos años después se le veía a la puerta de otro salón de menor categoría, envuelto como Carlitos en su frazada. Luego desapareció. Se supo que estaba en Los Angeles. A los críticos les da pena decir que allá terminó recogiendo desechos. En Bogotá nunca lo tomaron en serio, por lo cual emigró a los Estados Unidos. Manteca de oso… lo encontramos en un librillo de colección popular para bachilleres.
Manteca de oso viche
para las verrugas
José Pubén. Ilustración: Cristina Castagna.
Mientras lees, un oso blanco perezosamente orina,
tiñendo la nieve de azafrán.
Denise Levertov
Aún tenía ganas de dormir cuando me despertaron. A duras penas reconocía lo que me rodeaba. Me pareció, por un momento, ver sombras amenazantes sobre mi cabeza. Fue todo un gesto que se complementó con el desconocimiento del lugar y con la extrañeza por la cama: ¡Los dueños de la casa habían instalado una colchoneta en la sala!
Estábamos de paso. La madrugada era inevitable, como lo fue la acostada tarde de la noche, agotados por el cansancio de un día agitado y por la charla y recuento –entre cortesías– con los amigos que nos hospedaban. No recuerdo qué negocios o qué tipo de amistad ligaba a mi padre con ellos, ni tampoco recuerdo el motivo o motivos de la premura en viajar y precipitar el recorrido. Me parecía que no era para tanto.
La sombra que me sobresaltó se alejó hacia la puerta de la sala, mientras apuraba con la voz mi levantada. Y reconocí en ella el cuerpo y acento de la voz de mi padre, que se alejaba hacia el cuarto siguiente donde había sido instalado cómodamente.
Por un momento me quedé en la penumbra repitiendo para mí sus llamados de urgido apresuramiento, dichos por él en tono de susurro para evitar innecesarias molestias a los otros residentes de la casa que –se pensaba– continuarían durmiendo hasta las horas habituales
Un fuerte olor a humedad parecía rodearme. Salía de las viejas paredes y de los muebles del lugar, que a la luz de las sombras encontraba mucho más grandes. Con la mano, al extender un brazo mientras me ponía la camisa, rocé descuidadamente un ramo de flores que se había secado en el florero y que no había alcanzado a distinguir entre la penumbra. El chasquido de las ramas y pétalos secos, y el contacto con la mano que los rozó, me hizo sobresaltar de nuevo y precipitó, en cierta forma, el que me apresurara a ponerme el pantalón.
El colchón, las cobijas y la almohada las acomodé en la forma que mejor me pareció, colocados a tientas uno sobre otro, como si quisiera disculpar mi presencia en esos lugares. Tan pronto terminé este arreglo me adelanté a salir al corredor.
Un murmullo de mi padre, salido del cuarto donde alistaba sus cosas, aprobó mi prisa. Estimulado por ello me atreví a cruzar los pocos metros de corredor que había entre el marco de entrada a la sala y el portón de la casa. Con infinito cuidado, evitando toda clase de ruidos, abrí la puerta. Y una inesperada corriente de fresca negritud rodeó todo mi cuerpo (antes del amanecer hay un tempo de oscuridad que parece prolongado hacia el vacío). En el primer momento no pude distinguir ni siquiera las sombras de las casas que acordonaban la calle del pueblo. Quizá encandelillado por el contraste de la luz que iluminaba el corredor y el negro boquerón que había entreabierto en la puerta.
Al sentir la corriente de aire fresco mi padre musitó, asomándose al corredor: "no abras aún la puerta…". Y puso cara de regaño, para vigorizar sus palabras, mientras yo la cerraba de nuevo. No había dado dos pasos de regreso cuando aparecieron los dueños de casa, adecuadamente vestidos como si fueran a salir con nosotros. Evidentemente lo hacían por respeto y mucho de agradecimiento con mi padre, que en los días anteriores –posiblemente– les había prestado algún servicio. Parecía como si la visita de mi padre por esos lugares no fuera del todo tan frecuente o como si casi nunca hubiera utilizado los servicios que ellos podrían prestarle con la suficiente confianza.
Mi padre, sin suspender el esfuerzo que hacía al ajustar las correas de las maletas, les sonrió un poco cohibido, sin dejarles de reprochar con alguno de sus gestos la innecesaria levantada. Y por un momento suspendió la atadura final de las correas, extrañado, quizá, de que la pareja se encontrara vestida en forma tan ajustada y completa como si se dispusieran a salir o como si hubieran esperado vestidos toda la noche hasta la hora de la partida anunciada para la madrugada. Por un momento pensó en preguntarles, pero se retuvo a tiempo evitándoles una innecesaria vergüenza o desconcierto. Parecía, simplemente, que acostumbraban a despedir así a sus huéspedes. Y posiblemente, dado su carácter gentil, si era necesario, los hubieran llevado hasta el paradero de los buses y taxis.
Cuando observé que mi padre ya estaba listo volví a la puerta, como si me acercara a un precipicio de infinito vacío, y la abrí enfrentándome resueltamente a la oscuridad. No sentí ni vi carro alguno esperándonos, pese a que lo suponía dada la prisa de mi padre y de acuerdo a su costumbre. Con un cálido apretón de manos mi padre se despidió del matrimonio y avanzó, ligeramente inclinado, balanceando las dos pesadas maletas en sus manos. Al pasar junto a mí, que lo esperaba indeciso en la puerta, me hizo regresar a despedirme de la pareja acentuándome, ya muy cerca, en tono quedo pero firme, la orden perentoria: "¡Vaya deles la mano y las gracias!". Por lo visto era lo que el hombre y la mujer esperaban casi ceremoniosamente de mi parte. Al acercarme a darles el saludo noté una natural preeminencia del uno sobre el otro. Por un momento me pareció que estaban sobre una tarima a la cual era difícil e irrespetuoso ascender y tocarlos. Sin embargo, yo, con otra especie de gesto ceremonioso, que no sé de dónde saqué, les tendí la mano. Recuerdo muy bien que al final no logré dominar un innecesario temor, pues lo hice como aturdido, quizá un poco desconcertado por la situación que se me había creado. Si no es por la mujer, que terminó por ponerme una de sus manos sobre la cabeza, como dándome confianza, yo hubiera conservado de ellos una imagen no exenta de un cierto desagrado.
Al alejarme hacia mi padre, que tapaba con su espalda la oscuridad, lo hice con pasos inseguros como si tuviera un peso apabullante sobre mis espaldas –el de los cuatro ojos de la pareja– que parecieron prolongar el trayecto, ya que sentí como si la pareja no se hubiera movido y me observara desde el sitio en que me habían esperado. Mi padre me dio paso (¿o me escabullí por uno de sus lados?) y creo que volvió a agitar sus manos y dejó escapar nuevos murmullos de despedida cordial mientras cerraba la puerta; pero, a la vez, les indicó que ya estaba el carro esperándonos, que no fueran a salir al frío de la madrugada. Solo cuando cerró la puerta, que dejaba escapar un chorro de luz sobre la calle interrumpido por nuestras sombras, noté la presencia del automóvil estacionado a un lado de la propia casa que acabábamos de dejar. Instalado al lado del timón, como si no se hubiera dado cuenta de que ya estábamos próximos a abordar el carro, estaba el chofer fumándose un cigarrillo. Mi padre –sin saludarlo siquiera– abrió la puerta trasera izquierda y me indicó palmoteándome el hombro que debía subir de primero. Pero antes le di una última mirada a la oscuridad cortada por un refilón de aire frío. Al entrar al carro, que tenía la atmósfera viciada por el humo del cigarrillo, el hombre ni se volvió a mirarme. Y casi mecánicamente se bajó del carro, cruzando ante mi ventanilla, y abrió la portezuela del baúl. Y sin necesidad de que mi padre le ayudara acomodó rápidamente las dos maletas. Y de un golpe seco la volvió a cerrar. Y regresó apresurado –como si evitara el frío– al timón del auto. Simultáneamente, tanto mi padre como él abordaron el carro y ajustaron las puertas al unísono. Y al momento sentí un primer ronroneo del carro al calentar el motor. Todavía sin hablar el hombre prendió las luces delanteras que rompieron airadamente las tinieblas que envolvían la calle, permitiendo reconocer los aleros, las puertas y las ventanas más cercanas.
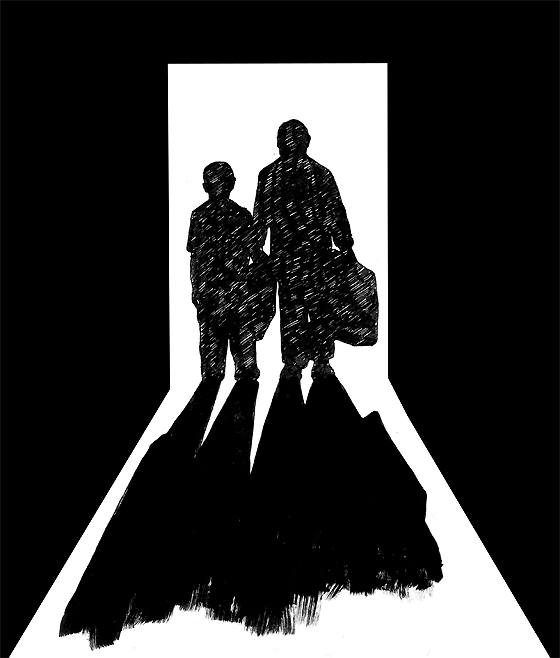

Rodeados por los vidrios de la noche y precedidos por la luz que parecía hacernos penetrar a una inmensa catedral nocturna iniciamos el viaje con el silencioso chofer que ya se sabía la ruta y que por todo saludo le dijo a mi padre: "Ya estaba a punto de pitar". "No hubiera sido necesario", replicó mi padre, al tiempo que trataba como de ver, a través del vidrio, la puerta de la casa que acabábamos de dejar. Quizá pasaron diez o quince minutos antes de que volvieran a dirigirse la palabra: no recuerdo bien si fue sobre el tiempo que hacía por aquella época o sobre la hora en que iniciamos el viaje.
La noche seguía oscura, pesada, los matorrales que enmarcaban la carretera parecían fantasmas deslumbrados que huían al paso de las luces del carro, no sin antes tocarlo como de pasada.
Bien pronto aquel huir del paisaje se me hizo monótono. El carro, al devorar la estela de luz que simultáneamente sembraba al avanzar, me parecía que iba a encontrarse inesperadamente con la pareja que acabábamos de dejar. Y volví a ver contra el vidrio delantero la sonrisa, agradable y dulce, de la vieja, como si hubiera surgido del fondo de la pista. Las veces que me pareció verlos, rompiendo el parabrisas, terminaron por obligarme a cerrar los ojos. Al final, no se en qué rato de la madrugada, me volví a dormir. Acomodé la cabeza lo mejor que pude cerca del hombro izquierdo de mi padre y me dejé llevar por el murmullo que hacía el carro al recorrer serenamente la pista de la carretera. Y volví a ver la pareja que salió a la calle, tan pronto el carro nuestro cruzó frente a su casa, y se perdió andén arriba, en sentido contrario al nuestro, para nunca más regresar…
Cuando desperté ya el día empezaba a clarear. El efecto fantasmal de las luces del carro sobre los arbustos y las rocas que bordeaban el camino había desaparecido. Podía ver la cara del chofer deformada por el espejo lateral. Sus ojos tropezaron con los míos. El hombre esbozó una sonrisa de saludo como para borrar la mala impresión que inicialmente hubiera tenido sobre él. Yo miré a mi padre como buscando un gesto de aprobación; pero él dormitaba mecido por el ritmo que le imprimía el recorrido al vehículo. El automóvil, con un cierto tono de dificultad, ascendía por la riesgosa montaña imprimiéndole a su marcha un monótono acento, que parecía acoplarse con el mismo tipo de paisaje borroso sobre las ventanillas, repetido hasta cansar, y cada vez más húmedo y tupido por la altura que buscaba, a pesar del aura de las primeras horas que empezaba a bañarlo. La búsqueda de las cumbres, cada cierto trecho, volvía a ennieblar la carretera como si las nubes pasaran sobre ellas sesgándola. Y bien se podía decir que la claridad de la luz se confundía con ellas y cada cierto tiempo se notaba que una lluvia menuda bañaba por trayectos la carretera humedeciendo aún más el ambiente. Era fácil imaginar, a través de los vidrios del carro, que afuera debía estar haciéndose sentir el frío; algunas veces estos no se empañaban del todo, quizá por el movimiento del carro y por el viento que los chocaba de refilón.
Un buen rato después de que todo se me había hecho familiar y aburrido, el chofer resolvió parar el carro a un lado del precipicio, donde empezaba el descenso, detrás de otros tres carros y de un tumulto de gente distraída que señalaba hacia el vacío. Bien podía ser un derrumbe, un accidente o un atrancón del tránsito por la varada de otro carro, pese a que en ese tramo de la ruta la neblina no dominaba en aquel momento el panorama y no se sentía lluvia. Curiosamente todas las imágenes de los alrededores se habían vuelto nítidas, lejanamente abrillantadas, como si el sol –que no se veía– habitara las zonas circunvecinas de un aura lechosa. El cambio de ritmo en el viaje despertó a mi padre, que miró sorprendido como preguntando qué pasaba.
El chofer hizo una seña indicándonos que se bajaba a mirar. Y abrió la puerta sin esperar respuesta. Un boquerón de aire frío refrescó el interior del automóvil avivándonos del todo. Una mirada de mi padre me autorizó a abandonar el carro adelantándose a mi pedido. Casi al unísono abrimos ambas puertas, mientras mi padre decía: "quien sabe quién se mató".
Solo al pisar la carretera noté la leve inclinación en descenso. Y el aire frío, que parecía cortar la piel y que caló hasta los huesos, como que dificultaba nuestros pasos hacia el grupo de gentes que comentaban entre sonrientes y ateridas. Las voces se perdían entre la nitidez y amplitud del aire.
Según entendí miraban un oso, uno de los últimos que quedaban. Pensé que el pobre animal debía estar lejos, dado lo tranquilos que se mostraban. El frío parecía hacerlos confraternizar.
Y me puse a buscarlo inútilmente al pie del tronco o entre las ramas de los árboles más cercanos a la profunda e impresionante cañada. Unos y otros se mostraban el lugar, tratando de ubicar el sitio donde estaba el supuesto oso perdido entre el espléndido panorama del verde intenso de los árboles que contrastaban con la blancura rezagada del nevado. En principio, era más el frío que sentía que la voluntad necesaria para poder precisar el animal entre el paisaje. No sé de qué manos surgió una media de aguardiente que entre todos se pasaban para que a pico de botella se tomaran un trago. Sin embargo a todos los derrotó la temperatura y empezaron a regresar a sus carros. Y creo que el primero en correr al suyo fue el chofer nuestro; pero, por lo visto, no iba a refugiarse sino a traer un revólver.
Por mi parte, yo hice un último intento por mirar hacia el sitio a donde creía que habían señalado los hombres, mientras trataba de aplazar el llamado de mi padre que empezaba a iniciar su regreso al carro. Solo al volver la cabeza, cuando tornaba decepcionado por no haber podido ver nada, casi en la misma línea hacia donde había mirado tropecé con los ojos –lánguidos, gigantescos y tristes– del oso que estaba enrollado entre una de las ramas del árbol más cercano a la carretera. Quizá doce metros de distancia me separaban de él, negro y espumoso, de tamaño regular, que parecía acorralado por la civilización. El árbol que lo sostenía dejaba perder su tronco, esbelto y firme, entre la falda de precipicio sembrada de húmedos matorrales. A doce metros, con el precipicio de por medio, haciendo nido con su cuerpo, el animal se perdía entre las hojas y solo era identificable por los dos grandes ojos húmedos y por la carnosidad sonrosada de su trompa. Asombrado, me parecía que el animal me miraba como implorándome que lo rescatara. Y se me hizo familiar, amable; aunque solitario… Me acerqué lo más que pude a detallarlo, parándome donde empezaba la falda. En ello estaba cuando sonó un disparo, casi a mi espalda. El tiro retumbó siniestramente en el ámbito de la cañada. Un gesto de furia impotente, como tratando de impedir lo que ya se había hecho, me invadió al pasar el sobresalto. El oso, en los primeros segundos, pareció no sentirse afectado, me miró tristemente como tendiéndome la mano y se dejó caer como una bola de pelo negro al precipicio manchado por la escarcha del páramo que pareció envolverlo y esfumarlo entre lo blanco. El hombre se quedó apuntando al aire, no tuvo necesidad de martillar de nuevo; pese a que por un momento pensó que había errado el tiro. Quizá por eso no vio claramente cómo cayó o si era que había huido descendiendo rápidamente por el tronco: Ni podía ubicar el sitio donde pudiera verse el cuerpo, como lo intentó inútilmente para estar seguro del éxito de su disparo. Quiso preguntarme cómo había sido, pero yo me alejé hacia mi padre mirándolo de pasada rencorosamente.
Seguido por algunos de los que habían estado mirando, mi padre venía de regreso a ver cómo el chofer mataba el oso. Y yo le dije con rabia, solo para que él oyera, haciéndolo regresar al carro, sorprendido de mi actitud: "¡debiste haberle dicho que no lo matara!".
Mientras tanto el hombre se quedó oteando el paisaje, junto con los otros, a ver si podía confirmar su hazaña o si se le presentaba una nueva oportunidad para disparar.
Se sorprendió al oír que pitábamos. Alcanzó a verme, a la segunda mirada, cuando yo insistía y apretaba la bocina. Regresó incómodo de no poder confirmar el destino final del oso. Mientras guardaba la pistola en la guantera, me volvió a preguntar por él. Yo nada le contesté. Mi padre tampoco se animó a contarle mi secreto, lo que yo le había revelado con detalles mientras regresábamos al automóvil. El hombre reinició el viaje incómodo con la situación. Algo murmuró, con desagrado, sobre los muchachos que se hacen los sordos con los mayores. Al pasar el carro frente al árbol volvió a mirarlo inútilmente. En forma similar lo hizo mi padre mientras murmuraba, como haciéndome cuarto, para que el hombre oyera: "según entiendo en este sector siempre hay niebla, ¡no sé por qué hoy estaba tan despejado!". El hombre no replicó nada, pero sentíamos que iba con rabia. Al rato dijo, dirigiéndose a mí, como si le hablara a un hombre hecho y derecho: "¡Después de que disparé, usted me tapó la vista al mover el cuerpo!". No le contesté nada. Solo se escuchaba el ronroneo del carro al descender…