Montañeros a babor
David Eufrasio Guzmán. Ilustraciones: Alejandra Congote
A Nacho y Angie
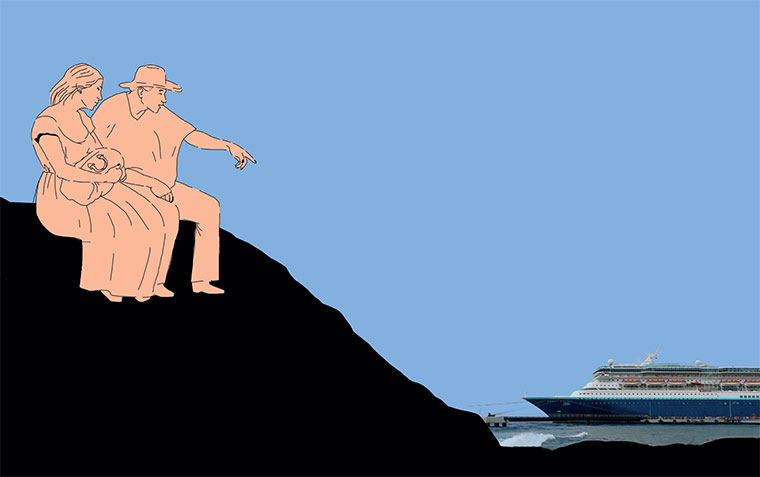 Era más fácil subir un barco por mis montañas que abandonarlas para irme a navegar por los mares, pero aquí estoy empacando para un crucero por el Caribe. La vida es desafiante como Fitzcarraldo. Mis suegros lograron arrancarnos de la montaña y no tenemos otra opción que dejar los animales y el huerto al cuidado de los vecinos.
Era más fácil subir un barco por mis montañas que abandonarlas para irme a navegar por los mares, pero aquí estoy empacando para un crucero por el Caribe. La vida es desafiante como Fitzcarraldo. Mis suegros lograron arrancarnos de la montaña y no tenemos otra opción que dejar los animales y el huerto al cuidado de los vecinos.
Me niego a viajar sin mi sombrero. Estoy bien apegado a él porque me da buena sombra y oculta mi malformación en la coronilla. Tampoco dejo el poncho, soy bueno para la niebla pero los fríos fabricados de los aeropuertos y los aviones me pegan mal.
En la sala de espera toreo los nervios con dos garrafas miniatura de aguardiente y en el avión compro otras dos y me las zampo antes de aterrizar en Cartagena. El embarque inicia a las dos de la tarde pero ceñidos a las recomendaciones de la empresa evitamos llegar con anticipación al puerto. Hacemos tiempo en el Parque Bolívar de La Heroica. A las diez de la mañana aparece por un flanco del parque un guía con su rebaño jadeante de caras rojas. Entre los turistas hay de todo, pero alguien me llama la atención: un tierno rubiecito de unos seis años con el pelo ensortijado y una mirada redonda y azulita como si le hubieran inyectado zafiro fresco en los ojos. Gloria reconoce el logo de nuestro crucero en la calcomanía que llevan los turistas en el pecho.
***
Estamos en el puerto pero aún no vemos el barco. Calculo unos trescientos viajeros en esta primera etapa de embarque, divididos en grupos de quince, veinte personas, según las condiciones: si hay tercera edad, niños, embarazadas. Otros cientos de turistas ya pasaron migración y entraron al barco, y otros apenas están llegando al puerto.
El lugar donde estamos goza de la sombra de frondosos árboles. Los gritos de júbilo, uno tras otro, son de las guacayamas que los tienen colonizados. Motivado por el consumo tempranero de licor o contento por el paseo, intento simular el grito corto, alegre y empalagoso del animal. Los presentes, aletargados, ven cómo una guacamaya empieza a bajar de un árbol ayudándose con sus garras y su pico. En esas aparece por fin la empleada del crucero encargada de nuestro grupo. Después de llenar formularios, marcar maletas y pagar la salida del país, caminamos hacia migración con un nuevo aire.
En la fila siento cierta satisfacción, mi pasaporte tendrá un cariño. En el counter del crucero nos registran con foto y nos entregan un mapa del barco y las tarjetas magnéticas personales para entrar y salir del barco y abrir el camarote. Nos sellan la salida y un bus nos lleva por las calles del puerto. De pronto una mole azul emerge ocupando toda la vista, dejando apenas un pedacito de cielo. Es el barco anclado, imponente. Por más que uno lo haya visto en fotos o lo haya imaginado, no lo dimensiona hasta tenerlo al lado, manso y apacible sobre las aguas, pero sobre todo, gigante.
Pasamos el control de ingreso al barco y nos topamos con unas amplias escalas de doble vía, tapizadas, con pasamanos de bronce en el medio y en los extremos. Como nuestros camarotes están en la cubierta ocho esperamos con otros turistas alguno de los ascensores. Sus generosas compuertas se abren, entramos y sin darnos cuenta ya estamos circulando por las entrañas del buque. Me siento drogado por la expectativa, por la curiosidad a punto de ser saciada, de entrar en este mundo en el que viviré una semana.
Mis suegros huyen para descansar un poco. Están a un par de camarotes de nosotros. Entramos al nuestro y muy pronto me complace su buena disposición, tuvo que ser un experto en tetris quien aprovechó este pequeño espacio. Entrando a la derecha, un clóset de puertas corredizas. A la izquierda, el baño con lavamanos, ducha y sanitario. De ahí el espacio se abre para una cama doble, un tocador, una mesita y un nochero. Encima del espaldar de la cama una ventana ovalada de doble vidrio deja ver el mar calmo. Mi gente duerme pero yo no aguanto la curiosidad y salgo con la felicidad del gusano que puede perderse sin temor en las tripas de un monstruo.
El interminable pasillo me seduce, entapetado y un poco estrecho. Basta mirar a los lados para quedar con una sensación de infinito entre dos líneas paralelas: allá al fondo es donde A y B, después de millones de años, por fin se cruzan. Son cincuenta camarotes en este segmento y cien en toda la cubierta. Camino para encontrar una salida a la parte externa. Me siento desorientado pero continúo hasta encontrarme con una discoteca cerrada; a través de la vidriera veo a los empleados lavando copas, aspirando la tapicería, brillando las luces.
Subo por unas escalas de caracol estilo quinces de fantasía. Al llegar a la cubierta nueve descubro un salón de belleza, un spa y un gimnasio. Salgo al exterior empujando una pesada compuerta de vidrio y la brisa caliente me recibe botándome el sombrero. Por primera vez siento que el poncho me estorba cuando intento arrebatárselo al viento. Unos metros más adelante, una señorita lo rescata del suelo entre las risas de sus acompañantes. No puedo decir que el incidente me haya desanimado, pero estoy abochornado. Me olvido de todo hundiendo mis ojos en el mar, en el recorrido de sus crestas, en la espuma efímera. Cuando regreso al interior del barco siento el cambio brusco de temperatura. Busco y hallo por fin mi camarote después de transitar por otro pasillo eterno, paralelo al nuestro. Llegar a la misma puerta por el lado contrario, pero visualmente por el mismo corredor, me hace sentir en una obra de Escher.
Mi gente está lista para el simulacro de naufragio, obligatorio para todos los “cruceristas”. Siete pitidos cortos y un pitido largo, señal de alarma, me advierten que si no me tomo un trago me va a dar guayabo prematuro. Saber que hay barra libre me pone ansioso pero debemos ir directo a la sección cinco de nuestra cubierta. El barco se hunde. Llegamos rápidamente gracias a mi incursión previa por los laberintos. No conozco nada y ya hago de guía. Cuando formamos las filas levanto la mirada y veo suspendidos, a lo largo del barco, nueve botes salvavidas, cada uno del tamaño de una buseta. “En los botes caben noventa personas, hay comida no perecedera y artículos para la supervivencia”, anuncia un altavoz trágico. Es romántica la idea de naufragar y me sensibilizo al charlar con otros turistas. Quiero abrazarlos a todos. También veo con secreta admiración al salvavidas que nos dirige y enseña a ponernos el chaleco. Es un gordito brasilero, barbado y alto. Su actitud heroica es suficiente prenda de garantía de que no vamos a morir ahogados.
Después del simulacro subimos a la cubierta once, zona de las piscinas, y desde el ascensor escuchamos la rumba al rojo vivo. Ante decenas de personas una mujer baila y le menea las nalgas a quien parece ser su pareja, quien grita y agita la pelvis con un vaso en la mano. El animador pide más movimiento, la gente ríe, baila y aplaude. En los bares de los extremos despachan tragos y cocteles. Alcanzo a ver cuerpos bellos. El ambiente atestado y tanta piel al descubierto dan la idea de desenfreno. Me pregunto cómo es posible que haya gente enrumbada tan pronto, si acabamos de hacer el simulacro. Subimos a la zona de snacks, un piso arriba, donde hay ensaladas, pizzas, sánduches, refrescos y café. Todo está incluido. Desde la cubierta doce, una pista ovalada de sillas bronceadoras y con el cielo como único techo, seguimos con sorpresa el recorrido de las últimas hormigas que embarcan. Ya disfrutamos los primeros tesoros a bordo y el barco sigue amarrado a las cornamusas del muelle.
Para cenar tenemos dos opciones: el bufet en el piso once hasta las diez de la noche y un restaurante asignado, elegante, en la cubierta tres. Si elegimos este último, nuestro turno es a las siete. Llegamos puntuales y bien vestidos. Nuestra mesa, la 137, es para diez personas. Los otros comensales son tres jóvenes parejas bogotanas chirriadas. El mesero, peruano, ataviado con un esmoquin y bien engominado, nos explica cómo es la dinámica en este restaurante de alta cocina, cuyo menú fue diseñado por el chef de las pantallas Paco Roncero. El turno y la mesa son para toda la semana. Hay que estar puntuales porque el pedido se toma para toda la mesa al mismo tiempo. A pocos minutos de iniciada la cena, zarpamos. Miro por la ventana y veo que avanzamos pero no estoy seguro para qué lado. Unos vinos me han vuelto a animar y a veces me sorprendo llevándome la mano a la cabeza para acomodarme un sombrero que no tengo.
Con el barco a una velocidad de veinte nudos pienso que en ningún momento nos sellaron el pasaporte de entrada. ¿Dónde estamos? ¿Qué país es responsable de nosotros? ¿España, por ser un barco de bandera española? ¿Francia, donde lo construyeron en 1991? ¿Malta, donde está registrado? ¿Mar Caribe? ¿Antillas holandesas? Si me enloquezco y tiro a un niño por la borda, ¿qué leyes me juzgan?, o si me muero, ¿qué dirá mi lápida? ¿Medellín 1976 – Aguas internacionales 2018?, ¿pero cuál lápida?... mi cuerpo se volvería caldo salino... La cena ha estado riquísima, una serie de platillos a la carta delicadamente confeccionados, dispuestos cada uno en un plato blanco de gran tamaño.
Esa misma noche tenemos el primer show con el elenco artístico y musical del barco. La arquitectura del teatro, que ocupa parte de las cubiertas cinco y siete, es digna de Broadway. Algunas carcajadas nos saca el maestro de ceremonias, un catalán almibarado y sarcástico que a toda hora sugiere su pasión por los varones. Salimos del show con ganas de una copa. Los suegros prefieren dar una vuelta por el casino mientras Gloria y yo somos atraídos por un piano y una voz rasgada que canta en inglés. Ingresamos a un bar frente al teatro y al buscar con la mirada al cantante, descubro una especie de infidelidad: es el gordito brasilero, dedos al piano, ojos cerrados, cantando con sentimiento algo de Phill Collins. ¿No debería estar alerta a un posible naufragio? Vamos viento en popa aunque no se siente el movimiento.
Nos sentamos diagonal al salvavidas cantor. Pronto me pasa la sensación de engaño. Hay mucha gente divirtiéndose, tomándose una copa. En la carta hay cocteles, ron, tequila, whisky, de todo menos aguardiente. Pienso en mi poncho y mi sombrero, los tres hacen un tridente hermoso en mi montaña. Aquí debo entregarme a la carta y a la cata. La opción del “todo incluido” es variada y de buena calidad, sin embargo los paladares exigentes tienen la opción de pagar por el “total pack”, una manilla negra por diecisiete dólares diarios para acceder a algunas marcas exclusivas. Antes de dormir, más cansados que ebrios, pasamos revista por la disco de nuestra cubierta: hay rumba con animadores y concursos picantes. Ya tendremos tiempo de hacer el oso.
***
 Estoy entregado a la contemplación. Mi gente está desayunando pero yo no he podido con ninguna de las delicias del bufet. Apenas si probé unas tiras de tocino tostado con pan y café. El balanceo del barco se repetía en mi estómago y decidí venirme a la cubierta doce a tomarme un coctelito en ambiente veraniego. La mejor forma de equilibrar este mareo es alcanzando un estado de media caña. Absorto con el paisaje de océano y cielo, como atrapado en este espejo geográfico, siento que también soy un hombre de mar, de agua salada, de playa. Lejos de la montaña decido quitarme el poncho y la camiseta para recibir un poco de sol, el aire es tibio pero las corrientes de viento lo refrescan con su potencia.
Estoy entregado a la contemplación. Mi gente está desayunando pero yo no he podido con ninguna de las delicias del bufet. Apenas si probé unas tiras de tocino tostado con pan y café. El balanceo del barco se repetía en mi estómago y decidí venirme a la cubierta doce a tomarme un coctelito en ambiente veraniego. La mejor forma de equilibrar este mareo es alcanzando un estado de media caña. Absorto con el paisaje de océano y cielo, como atrapado en este espejo geográfico, siento que también soy un hombre de mar, de agua salada, de playa. Lejos de la montaña decido quitarme el poncho y la camiseta para recibir un poco de sol, el aire es tibio pero las corrientes de viento lo refrescan con su potencia.
A lo lejos viene Gloria con bolsito y pinta playera. Me complace deducir que desayunó y luego fue al camarote a cambiarse. Los suegros se quedaron disfrutando del ambiente cosmopolita del barco. Es día de navegación y según el boletín del crucero, al que llaman Diario de a bordo, hay varias actividades. En la piscina, bingo, concursos, baile y reguetón. Envalentonada por los cocteles o quizás por estar en esta tierra de nadie, Gloria sale al frente a responder una pregunta del “Quiz pirata” sobre el enemigo de Peter Pan. Se gana un bolso y brindamos por el capitán Garfio.
Entramos al bufet en el estado perfecto, flotando y con hambre de manatíes. Primero damos un vistazo exploratorio para detectar opciones y estimular aún más el apetito. Me maravilla la sección de embutidos y quesos. Alguien que circula con un plato atiborrado de jamón serrano me hace pensar en los bufetes de mi tierra en los que al comensal le permiten servirse a voluntad, pero una sola vez. Esto ocasiona que el hambriento se sirva de todo y convierta su plato en una torre de comida que a duras penas puede transportar. Al sentarse, se llena con solo verla y termina dejando la torre inclinada. Aquí permiten servirse las veces que uno quiera. Los meseros, activos, recogen permanentemente la loza sucia de quienes se levantan a probar otro platillo. Hay vajilla y cubiertos envueltos en servilletas de tela en cada esquina. Almorzamos varias veces en el lapso de una hora y media, probando pequeñas porciones de las diferentes exquisiteces. Para obtener un filete de pernil hago fila. Un empleado malayo manipula en silencio la pierna y va cortando las porciones.
En la tarde, en el salón francés de la cubierta siete, detallo y acaricio la mueblería mientras pasa el karaoke. Todas las discotecas, bares y espacios están tapizados, gozan de sillas acolchadas y cómodas, redondas, cuadradas, forradas en telas crudas de colores, con cortinas gruesas y columnas adornadas con bordados que parecen de palacio. Con la atmósfera y la luz cálida de este salón tapizado de rojo, con sus barandas y pasamanos dorados, me siento como si estuviéramos navegando en la versión marina del Hotel Nutibara en sus años mozos. También me sorprende el desparpajo de la gente, todos se deshacen de sus vergüenzas en este limbo de la mano de los animadores.
La noche de gala es la velada que ofrece el capitán. Mi suegra y Gloria se perfuman para la foto con el timonel croata Oleski Norenko y los oficiales superiores. Por mi parte, no luciré mi poncho ni mi sombrero; para esta noche, de la cual estaba advertido, traje una muda elegante. La cena es la misma para todos: selección de tapas, vieiras con sopa cítrica de palmitos, salmón a la parrilla con crema de coliflor y salsa de chipirones, y solomillo de ternera con graten de mango, piquillos y salsa de mostaza antigua. El menú viene impreso en un viejo mapa de navegación. De manera increíble tenemos espacio para el postre, dicen que el vino va acomodando comida en el estómago de la misma forma que un cotero recibe mercancía y la ordena impecable al fondo de un camión. Hacia el final me siento henchido de placer, feliz de habitar este mundo perdido de placeres concedidos, de lujo hasta para la suela de los zapatos.
Mientas bailo mapalé me veo el pecho rojo como un camarón. En la discoteca, con los ojos vidriosos y la mirada desenfocada, palpo en los cojines la nostalgia que me produce la estética del barco. Me hace sentir que estoy viviendo en la modernidad de los años sesenta. La noche se alarga y alcoholizados terminamos prestándonos para números en la pista. Hemos perdido la vergüenza pero a quién le importa. Jamás vamos a volver a ver esta gente y todos nos sabemos sin ley. En el camarote prendo el televisor por curiosidad. La combinación de canales, algunos exclusivos del barco, me terminan de confirmar que estamos en una tierra hechiza. Canaleando aparece el mapa del recorrido en tiempo real. Estamos cerca de iniciar el periplo por las antillas holandesas.
***
Tres días parando en islas hace que extrañe la vida diurna del barco. El lunes estuvimos en Curaçao, el martes en Bonaire y hoy miércoles en Aruba. Viejas construcciones y playas tranquilas fueron nuestras elecciones. El crucero atraca en las mañanas y zarpa cumplido en las tardes. El horario es estricto y se anuncia en el Diario de a bordo y por altavoces. A quien no regrese a tiempo, lo dejan.
A la entrada me he ganado un tremendo regaño de una policía del barco. Por sus rasgos, supongo que es filipina. Había puesto mi sombrero, mi poncho, mi bolso y mi correa en la banda detectora de metales, pero al final la correa no salía por las tiras de caucho. La esperé y detrás de mí se fue haciendo una fila de cruceristas ansiosos que, como yo, querían alcanzar el bufet. Entonces introduje mi mano por las tiras para palpar con los dedos en la oscuridad electromagnética y de repente me estrujaron como a un trapo viejo y sacaron mi mano con violencia mientras escuchaba frases sueltas, “Your hand! Your hand!”, “It’s dangerous!”. Su mirada rabiosa e indignada por quererme autolacerar quedó grabada en mi memoria. Más que imprudente, me sentí falto de mundo, por no decir montañero.
Estas noches hemos cambiado el restaurante elegante por el bufet, sobre todo porque a las siete de la noche nos hemos visto sin hambre. Además, al bufet puedo ir de sombrero y poncho y no nos tenemos que sentar en una mesa asignada con unos comensales asignados, ni mucho menos cumplir normas de etiqueta. No sé si esta decisión fue influenciada por algo que nos ocurrió en la cena del lunes o martes, los días se me han estado confundiendo, el caso es que empezamos a comer un platillo —finalmente una sopa— cuando aún faltaba que vertieran caldo sobre los delicados ingredientes que ya estábamos sapoteando. Esta falta grupal, motivada por la impaciencia de Gloria, selló nuestra salida por la puerta de atrás de la alta cocina.
El barco sale de Colón, Panamá, los viernes y allí abordan los primeros cruceristas, que tienen su primera parada al día siguiente en Cartagena, donde embarca el resto. Tras un día de navegación vienen tres jornadas de antillas holandesas y luego el regreso en un largo día a Colón, el fin del crucero para los que allí abordaron y el inicio para los que suben, pero también la última parada para los que lo hicimos en Cartagena, donde también va a abordar gente para comenzar su paseo. No hay inicio ni final, el barco siempre está en esta espiral infinita, cumpliendo cruceros proyectados para toda la eternidad.
El crucerista se programa para una semana, pero los empleados rigen sus energías mentales para aguantar seis o tres meses según su contrato. El funcionamiento del barco se divide en tres departamentos: hotelería, cubiertas y máquinas. Los empleados y marineros tienen lugares y bares exclusivos para sobrellevar este encierro flotante. A un lobo estepario podría sonarle bien irse a trabajar a un crucero, tiene buena dormida y comida y unas tareas según su oficio. Solo tiene que aguantar el calor en su pelaje para salir con unos dólares, pero el hombre es un animal de familia y la mayoría aquí trabaja para ellas, entonces termina siendo un trabajo pesado: no solo están lejos de los suyos gran parte del año sino que lo que ganan apenas es suficiente. En este momento el barco tiene 756 empleados, incluyendo los artistas, de treinta nacionalidades; la mayoría son del sudeste asiático, Europa del este y Latinoamérica. Todos cumplen dos o tres roles, como el caso del salvavidas cantor.
En medio del paseo empezamos a buscarle alguna caída al barco, ¿qué pasa con la basura?, ¿se bota mucha comida?, ¿acaso los sanitarios van desagüando y esparciendo toneladas de bellezas por altamar? En estos tiempos algún programa ambiental debe sacar a relucir la empresa para que estas preguntas no atormenten a los cruceristas, y precisamente en uno de los Diarios de a bordo publican su compromiso con reducir la generación de basura, reciclar todo lo posible y eliminar adecuadamente los residuos. Por eso está prohibido tirar cosas por la borda, no falta quien quiera despedir un viejo calzoncillo que ahogue a una tortuga o tirar una colilla de cigarro que el viento devuelva encendida hacia las máquinas.
Por las noches no hemos faltado al espectáculo musical. Más que la calidad de las coreografías y del vestuario nos ha llamado la atención el mensaje de libertad sexual. Las mentes cerradas han tenido que aguantar puestas en escena con hombres musculosos trajeados con minifaldas y alitas de hada. Las pintas, los gestos y los maquillajes me remiten a un estilo que mezcla lo gótico, lo dark y lo LGTBI. Gimeno, el cómico maestro de ceremonias, se asegura de aportar nuevos elementos en cada velada para que la gente no dude de su gusto por los bigotes y los pechos peludos. Una noche nos cuenta que somos 2278 cruceristas, en su mayoría colombianos, brasileros y argentinos. Hay gente de 36 nacionalidades. Al final del show el catalán queda de espaldas al público y, como todas las noches, para la cola y se baja el telón.
—¿Qué otro trabajo tendrá que hacer Gimeno? —pregunta Gloria.
—Alegrar la vida de los marineros —responde el suegro.
***
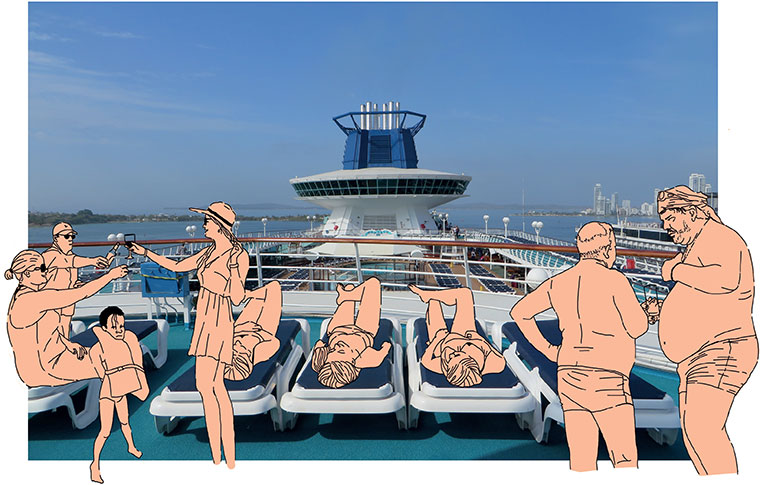 Saber que es jueves de navegación me hace feliz. Queremos ir a la cubierta doce a tomarnos unos traguitos y a pasar un día entero de piscina y vista de 360 grados al mar. No sé si en el fondo lo que queremos es una fiesta tempranera, participar de los concursos, bailar como en aquella escena ardiente que vimos el primer día. Con el paso del tiempo algunas caras se han hecho más familiares, ya uno no sabe si son personas conocidas del embarque, del simulacro o si los ha visto en tierra en alguna parte.
Saber que es jueves de navegación me hace feliz. Queremos ir a la cubierta doce a tomarnos unos traguitos y a pasar un día entero de piscina y vista de 360 grados al mar. No sé si en el fondo lo que queremos es una fiesta tempranera, participar de los concursos, bailar como en aquella escena ardiente que vimos el primer día. Con el paso del tiempo algunas caras se han hecho más familiares, ya uno no sabe si son personas conocidas del embarque, del simulacro o si los ha visto en tierra en alguna parte.
Entre los cocteles y el brillo del día voy alcanzando un estado vibratorio de bienestar. Estar inmerso en un tríptico sideral de placas vivas y azules, en medio del sonido que hace el mar mientras el barco lo va partiendo, me hace levitar. Mi meditación es interrumpida por el llanto de un mocoso. Cuando miro para reprobar su bullicio reconozco en esos rizos amarillos y en esos ojos de zafiro al niño que había visto en el Parque Bolívar de Cartagena. Al conocer la dinámica, es fácil deducir que embarcó en Colón y hoy es su último día de crucero. En un momento me figuro cargándolo y lanzándolo por la borda. Si lo hiciera, estoy seguro de que ese niño, bendecido por su parecido físico al actor de La laguna azul, llegaría vivo a una isla virgen y montaría allí su cabaña. Le confío a Gloria mi teoría y de inmediato empieza a buscar la compañerita para tirarlos a los dos. Estas fantasías nos llevan a otras. Por ejemplo, ¿qué tal una programación más audaz? Por decir algo, “El avistamiento del náufrago”. Al inicio del crucero se elige por azar a un crucerista o se escoge al peor empleado del mes. En el Diario de a bordo se publica el día y la hora en que lo van a tirar al agua con una rústica balsa y unos artículos mínimos para la supervivencia: carnadas, nailon, anzuelo, botella de agua, cachucha. El barco sigue su camino y de regreso, donde se calcule que pueda estar, se anuncia la atracción: ¡aviste el náufrago! Sería maravilloso verlo después de cuatro o cinco días así sea con binoculares.
También surge un tema que nos agobia. ¿Qué pasa si Kim o Trump aprietan el botón mientras estamos en altamar? Se desata la gran guerra nuclear, solo una porción de mar queda libre de agentes y gérmenes asesinos. Vamos hacia allá y debemos navegar en círculos o anclar indefinidamente, o por lo menos doscientos años mientras se disipan los gases del apocalipsis. Se acabaría tanto lujo y abundancia en los bufetes y empezarían a tasar los alimentos. Nadie nos arreglaría el camarote. Para garantizar la permanencia de la especie, las parejas deberán empezar a tener hijos. Gloria y yo no tenemos problema pero los suegros corren riesgo de que los boten al mar para reducir la población. Las manillas negras, el dinero, las tarjetas, no servirían para nada y el capitán Norenko sería el presidente. No dudo que se convertiría en dictador, pero no se sabe, ¿hay armas, quién tiene la llave de las cocinas, quién podría ser el más fuerte, dónde vamos a rezar si el barco no tiene iglesia? Quiero ver qué haría Gimeno en estas condiciones.
Al atardecer, después de un chapuzón en la piscina salada, regresamos a la cubierta para ver la puesta del sol. Las nubes que lo rodean en su descenso palpitan en fuego naranja. Siento que el paseo está llegando a su fin y al mismo tiempo se revela ante mis ojos un paisaje similar al que gozo desde la altura de mi montaña, un infinito océano de cadenas montañosas que da la misma idea de amplitud y se asemeja a la marea y a las crestas del mar. Solo debo imaginar que las luces lejanas de los pueblos del norte del Valle de Aburrá son plancton. Geografías tan contradictorias, las figuro en un solo paisaje que se crea en la misma pincelada. Si el mundo que vemos —y lo que somos— es el resultado de la lucha entre las fuerzas del amor y del odio, las montañas y los mares prueban que allí ha triunfado el amor.
***
En Colón los suegros se van de compras y nosotros nos dejamos llevar por los ojos verdes de un negro taxista. Nos da un precio especial por llevarnos a conocer el canal de Panamá.
Este viernes por la mañana se cumple el ciclo de los que abordaron un día antes que nosotros. En la tarde, hay cruceristas nuevos, los reconocemos por sus maletas. De repente, escuchamos el simulacro por el altavoz siniestro: “En los botes caben noventa personas, hay comida no perecedera y artículos para la supervivencia”, es como un déjà-vu que se potencia por la sobrealimentación y la bebida de estos días. Ya no sé si vamos a ajustar una semana de crucero, si llevamos varios circuitos o si apenas vamos a zarpar y debemos dirigirnos al simulacro. Con el acumulado del viaje siento como si fuéramos habitantes de un atractivo purgatorio que esperan retomar sus vidas, su cielo, como personas comunes y corrientes. Lo único seguro es que mañana, con o sin poncho, estaré frente a alguno de mis mares. 