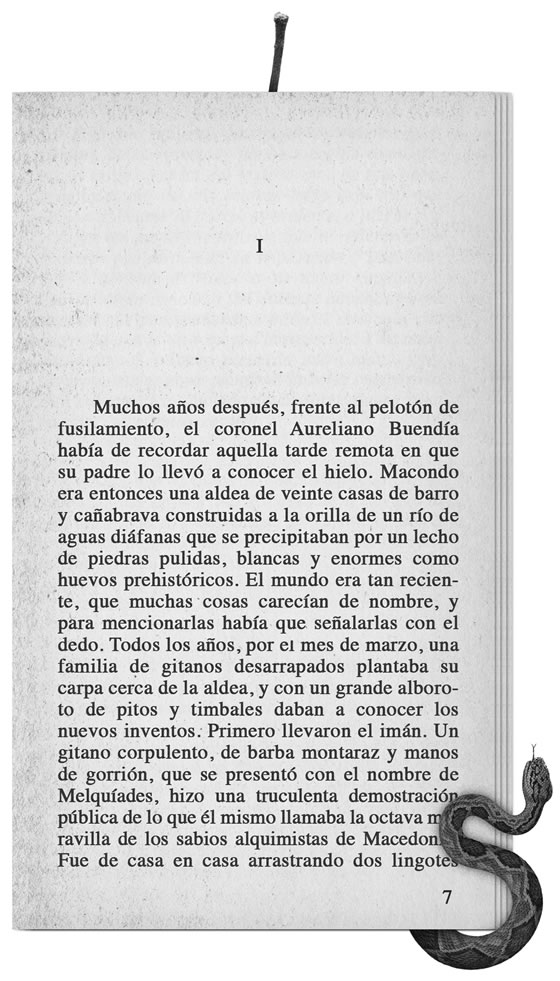
No sé si haya en la jungla cultural una cosa más trágica, más lamentable, que cause más tedio y resentimiento con la vida que encontrarse a un lector. No a un lector cualquiera, no a uno cauto o silencioso, no a uno que haya entendido de qué va el asunto, ¡no!, sino a un lector de los que no soporta que el mundo no sepa que él es un lector.
Entre ellos hay casos especiales. En 1995 el escritor español Javier Marías recibió el premio Rómulo Gallegos y como es habitual ofreció un discurso corto, en él contaba que el filósofo rumano Emil Cioran consideraba que estaba mal leer novelas: la realidad es tan rica, tan trágica, tan sorprendente, tiene tantos misterios que no se entiende cómo alguien puede dedicar el tiempo a la ficción, a la mentira, a lo que no sucede. El consejo de Cioran era simple y sensato: si porfiamos en alejarnos de la práctica que tanto prepara y cambia la vida, y tercos nos ponemos a leer, entonces que sea sobre la realidad: periódicos, historias, biografías. En alguna parte del discurso Marías lo dice: leer literatura es para insensatos..
Les contaré dos historias cortas como excusa para hablarles de dos escritores: Guy de Maupassant y Gérard de Nerval. Luego intentaré demostrarles que la literatura es para intelectos pequeños y para espíritus débiles, veré si puedo convencerlos de que si leen literatura tienen que aceptar que son unos cobardes, y si nos va bien concluirán conmigo que deberíamos alejarnos de la literatura.
***
1. Cuentan que una noche Mercedes Barcha supo que García Márquez estaba triste. “Estaré en cama”, le dijo, y lo dejó a solas en el estudio. Casi al amanecer llegó él, “¿ya está?”, preguntó ella, “ya”. Lloraron juntos hasta el alba, dicen, la muerte del coronel Aureliano Buendía.
2. El hombre que no fue jueves es una novela juguetona en la que Juan Esteban Constaín cuenta que en 1884 el escritor inglés G. K. Chesterton visitó a sir Arthur Conan Doyle. Chesterton admiraba la inteligencia del creador de Sherlock Holmes. Al llegar a su casa encontró un montón de gente enloquecida, eran los lectores de novelas detectivescas de Conan Doyle y estaban dispuestos a sepultar bajo piedras, tomates y fuego la casa del escritor. Chesterton vio también, en la segunda planta, al pobre hombre pálido y acorralado, caminando de un lado para el otro, agitando un pañuelo blanco en la mano derecha. Preguntó y le dijeron que Conan Doyle había publicado un relato en el que Sherlock Holmes moría junto con su enemigo. Nadie podría permitirlo, “nadie”, dice Constaín que gritaban: “Quién va a resolver ahora nuestros misterios”. Todos los lectores de las novelas del detective estaban dispuestos a quemar a Conan Doyle si no evitaba que Sherlock Holmes, un detective de mentiras, de novelitas, muriera. Ese día entendió Chesterton que la ficción es más peligrosa que la realidad.
***
Guy de Maupassant era un atleta. La imagen del escritor francés del siglo XIX joven y robusto, amante de los deportes, atraído especialmente por el agua. En él, la pasión por el cuidado físico solo tenía comparación con su maravillosa inquietud intelectual: “¡No hay nada más agradable que pensar caminando a grandes pasos! Partir a pie cuando amanece, y caminar bajo el rocío, a lo largo de los campos, a orillas del mar calmo, ¡qué embriagador!”, decía. Su brillantez fue por todos admirada, así como por todos lamentado el estado en que cayera a raíz de un deterioro físico que le valió el deterioro mental que le llevó a la muerte.
La mañana de mayo 25 de 1893 escribió en El horla, su relato más perturbador, algo que nos hace testigos parciales de su decaimiento: “¡No siento ninguna mejoría! Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche, me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible, el temor de dormir y el temor de la cama. A las diez subo a la habitación. En cuanto entro, doy dos vueltas a la llave y corro los cerrojos; tengo miedo... ¿de qué?... Hasta ahora nunca sentía temor por nada... abro mis armarios, miro debajo de la cama; escucho... escucho... ¿qué?... ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación, y tal vez una ligera congestión, una pequeña perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente, convierta en un melancólico al más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo (…) Duermo durante dos o tres horas, y luego no es un sueño sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo... lo comprendo y lo sé... y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca, sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus manos aprieta y aprieta... con todas sus fuerzas para estrangularme”. Un mes después, cuando la demencia se hacía ya insoportable, Maupassant intenta explicarse lo que sucede, piensa: “Ciertamente, estaría convencido de mi locura, si no tuviera perfecta conciencia de mi estado, al examinarlo con toda lucidez. En suma, yo solo sería un alucinado que razona (…) hoy todo debería ser más fácil ahora sabemos que el misterio de la mente no es tal, que cada parte del cerebro tiene su función, y que lo mío entonces tiene que ser, por tanto, algo físico, que he perdido, por razones incomprensibles y funestas, mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones (…) o tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación”.
Francés también, traductor de Goethe, Schiller y el Heinrich Heine que odió a los alemanes por quemar libros y que diría, cuan profeta: “Donde se queman libros no tardará en quemarse también seres humanos”, Gérard de Nerval tuvo una obra quizá tan corta, turbulenta e impactante como su vida misma. La madrugada de 1855 su tía encontró junto al cuerpo del chico, que se mecía como péndulo ensordecedor, una nota que decía: “No me esperes esta tarde, porque la noche será negra y blanca”. La locura le llevó al suicidio.
En las primeras páginas de Aurelia, el libro que carga con el nombre de la última mujer que recordó amar y que le llevó, dice, inocentemente al extravío, nos hace también testigos de su deterioro: “Intentaré transcribir las impresiones de una larga enfermedad que se ha desarrollado íntegramente en los misterios de mi espíritu. Y no sé por qué empleo la palabra enfermedad: en realidad, yo nunca me sentí tan bien. A veces creía duplicadas mi fuerza y mi actividad; otras me parecía saberlo y comprenderlo todo; la imaginación me deparaba infinitas delicias. Cuando se recobra eso que se llama razón, ¿habrá que lamentarse por haberla perdido?”. Lentamente la enfermedad fue tomando espacio, y Nerval intentó explicárselo. Decía que el sueño es una segunda vida, que hay algo que podemos llamar “el derramamiento del sueño en la vida real”, y que eso consiste en una especie de desviación, que la razón nos lleva por la ilusión, y que juntas nos hacen habitar una especie de tercer mundo.
Cuando no podía distinguir entre el sueño y la vigilia, decía, “prefiero el primero. En los sueños somos inmortales y conservamos la parte más preciada del mundo, sus imágenes. Qué dicha pensar que lo que hemos amado existirá siempre en torno nuestro. Estoy cansado de la vida”.
El tercer mundo del que habla Nerval consiste en una especie de combinación entre lo real y lo imaginario, se es consciente de que hay algo en el mundo que hemos metido en él, sabemos que hay algo en el mundo que le pertenece a nuestra imaginación, que es, como dijo Cortázar, el producto de nuestra nostalgia. Nerval lo supo cuando, atormentado por el abandono de Aurelia, la mujer que amaba, pensó en lo que había perdido pero no fue capaz de saberlo: una era la Aurelia real y otra la que él veía, que era una combinación entre la real y la imaginada. Al perder a Aurelia, Nerval no sabía realmente qué había perdido, y acá voy uniendo ya estas historias que parecen no tener relación.
Hay quienes dicen que los hombres hacen literatura porque están aburridos con el mundo. Que reclamando la falta de belleza o astucia o sencillez de las mujeres que les rodean se ponen a leer historias sobre mujeres de mentiras y se van enamorando de Penélope, de Dulcinea del Toboso, de Antígona, de Yocasta o de Mia Wallace. Que inconformes con el carácter que les tocó imaginan que son Ulises, el señor K., el coronel Aureliano Buendía, Ignatius J. Reilly o cualquier otro hombre de mentiras que valga más que ellos. Hombres simples que veían en los espejos a hombres simples y en la calle o en la cama a mujeres complejas y que ahora, gracias al artificio de la ficción, ven algo que merece menos su desprecio. Y lentamente la literatura los va enfermando. Su mundo se multiplica y es ahora la suma de todo lo que hay y todo lo que querrían que haya, entonces después los hombres ya no sabrán distinguir, y serán como Nerval: “Lo que temía pasó, ahora no sé si la belleza de Aurelia le pertenece o si es la que tomé prestada de la plácida Ofelia, si su encanto está en sus carnes o en la imaginación de Shakespeare; ahora no sé qué de la mujer que amo es suyo, y qué de las mujeres perfectas que la literatura ha creado para mí. ¿La culpa es mía?, detesté el mundo, recuerdo que una noche pensé que Aurelia sería incapaz de enamorarme. Al día siguiente la amé. Ahora lo sé. La imaginación que alguna vez me ayudó a huir del mundo que aborrecí me ha hecho vivir en un tercer mundo, combinación de éste y de aquel. Ya no sé qué de mi tercer mundo es una ilusión. Tengo miedo”.
El problema es que Maupassant y Nerval no son casos anómalos. Aquí va la advertencia:
La calle y las universidades y las escuelas están llenas de gente que no solo reconoce el gran valor de la literatura sino que insiste fanáticamente en sugerir la tontería de todo aquel que no se incline a sus nobles pies. Lewis Carroll, el que inventó el país de maravillas del que Alicia Lidell nunca pudo salir, dijo alguna vez que la definición de hombre es “animal que hace literatura”. Y con ella, tenemos cientos de virtudes: de la literatura se dice que es el alimento del alma; de la literatura se dice que Dios, incluso, se revela por medio de ella; los aborígenes australianos creían, cuenta Bruce Chatwin, que cuando el mundo no era mundo, cuando no estaba poblado por nada, salvo una tribu que los dioses parieron para tal fin, los mismos dioses dieron a los hombres dos cosas, poesía y música, y los hombres de las tribus se dividieron, partió cada uno en dirección opuesta, hacia nadas distintas, y llenaron el mundo con ríos, árboles, animales y nubes, y en la medida en que su imaginación les permitía narrarlo en verso, lo cantaban, lo creaban, para llenarle a la vez de armonía y belleza; de la literatura se dice que hace a los hombres sensibles; de la literatura se ha llegado incluso a decir que es condición para los hombres de intelecto desarrollado; y de la literatura se dicen barbaridades como que tiene solo sentido en tanto cumpla una función política; los hay, se los digo que los hay, que dicen incluso que si alguien no lee, o no dice que ama leer, entonces sabremos que ese alguien vale poco la pena. Pero así como de Dios, de la literatura los hombres solo han sabido predicar embustes, introducidos, seguramente, por algún espíritu burlón. Lo que no han querido ver nuestros lectores medievales es que la literatura es el único verdugo, el único enemigo amado del hombre.
Verán: el problema de Maupassant fue que la sensibilidad literaria le facultó para describir su decaimiento de una manera tan impactante que él mismo, dice, hubiera deseado no acercarse nunca a la literatura “de haber sabido que es como una antorcha que ilumina la esquina grotesca de un cuarto oscuro en el que los amantes, extasiados, no habían percibido al demonio perverso que les miraba en silencio”. Pero el asunto no acaba allí, no solo es que con la literatura el sufrimiento sea más agónico, o que los precipicios se muestren más altos y sea más destructiva la caída; el asunto es también el problema del “tercer mundo” de Nerval.
A diferencia de Maupassant, a Nerval le gustaban esos episodios controlados en los que en sueños sabía que soñaba, le gustaban los episodios en los que, despierto, se imaginaba que soñaba. Es fácil encontrar en la literatura y en la vida misma ese elemento: parece que aceptamos sin recelo entrar en episodios fantasiosos, lejos de la cotidiana y aburrida vida de los días, y que a causa de nuestra inconformidad con el mundo le damos vía libre a la imaginación. En La hora del Diablo, Fernando Pessoa propone un diálogo entre la Virgen María y el Príncipe de las tinieblas, quien trata de convencerla de que ella, útero de Dios, le ha pensado siempre; de que ella, modelo de mujer, cree todas las noches en él y le evoca con pasión. María, claro, se muestra confundida, sabe que es falso, y que nunca ha faltado a Dios. A lo que el Diablo responde: “Dicen que muchas hechiceras han tenido relaciones conmigo, pero es falso; en realidad, hechiceras o no, las mujeres tienen todas las noches relaciones con su propia imaginación, que, en cierto modo, soy yo. Así pues, esté usted tranquila. Corrompo, es cierto, porque hago imaginar”.
Ahora tenemos que la literatura no solo nos hace ver más viles y tristes las cosas viles y tristes de la vida, sino que nos invita a alejarnos del mundo y mediante la imaginación proyectar sobre su superficie cosas que no están en él. Parece que Pessoa insinúa que la imaginación es Diablo en tanto que entre más cerca estamos de ella, más lejos del mundo, y más lejos, por tanto, de lo único que podríamos poseer y que el buen Dios dispuso para nosotros. El problema no está en que la literatura invite a crear mundos, a vivir en ellos, a complacerse de ellos, el problema quizá resida en lo diferente que son ambas, la literatura y la vida, en lo bella que es aquella y lo patética que es esta. Difícilmente podríamos decir con sentido que fue Aurelia la culpable de la locura de Nerval, el peso cae sobre él porque Nerval, dice, creyó en el amor de la literatura, creyó que las mujeres de la vida real eran como las mujeres de Shakespeare. La literatura es culpable, no obstante, de mostrarles a nuestros ojos infantiles y hambrientos las golosinas infinitas que nunca serán nuestras.
Y eso, el desprecio que causa, es una de las tantas cosas que no se dicen de la literatura. De la literatura no se dice, por ejemplo, que fue la culpable de que la sensual Milena Jesenska, la escritora y periodista que tanto amó Franz Kafka, decidiera decirle, tras el segundo encuentro en un romance epistolar que duró dos años, que ella no amaba a Kafka, que ella amaba las cartas de Kafka, que Kafka sin sus hojas no era más que un sujeto incapaz para la vida; lo que no se dice de la literatura es lo que sugería Pessoa, que es como una mariposa que, posándose en la cabeza de los hombres, les hace tanto o más ridículos cuanto mayor sea su belleza; lo que no se dice de la literatura es que quizá la puso Dios ante los hombres como una tentación, como una prueba ante nuestro espíritu siempre débil; lo que no se dice de la literatura es, en últimas, que su belleza es una ficción y que solo el hombre que se desprecia y desprecia el mundo que le circunda debería acercarse a ella; no se dice de ella que es propia del reino de los cobardes y que hace de los hombres menos que hombres. Lo que no se dice de la literatura es que si algún afecto nos merece el mundo, deberíamos alejarnos de ella. 