|
Al domingo nos íbamos para Piura, una ciudad grande, la más importante del norte peruano. Nos despedíamos de los pueblos costeros con playa, brisa y mar por el resto del viaje. En la Panamericana esperamos media hora el bus, el primero que nos tocó de dos pisos. Mientras Gloria subía con los morrales de los portátiles, yo llevé las mochilas al maletero. Allí, adentro de la bodega, vi con espanto una llama parada. Temí que se me fuera a comer las chanclas, pues viajaban al aire, amarradas al morral, y el plástico ya estaba blandito.
Gomosos nos hicimos arriba, en los asientos de adelante. Al lado iba una señora que le echó puyas al ayudante del conductor todo el camino, le pedía películas o que le diera más rápido, y cuando pusieron una cinta de acción, se quejó de "tanta matadera". Viajamos durante casi tres horas en las que nos alejamos del mar al menos sesenta kilómetros.
Llegamos al mediodía bajo un calor salvaje. Al apearnos del bus olía asqueroso porque estaban arreglando atenorados, era un olor a mierda sumado al aire quieto y al bochorno. Un par de transeúntes nos dijeron que el Parque Grau, que teníamos de referente, estaba cerca, así que iniciamos la caminada con los morrales a la espalda en busca, antes que nada, de un sitio para almorzar.
La ciudad era caótica, con un centro típico de capital intermedia, calurosa, como Barrancabermeja o Montería, caos de motos en todas sus variedades, carros, camiones, autobuses, gente, ruido, polvo.
Entramos a un restaurante ejecutivo y como siempre durante los primeros días en Perú pedimos ceviche de entrada. De plato fuerte, lomito saltado. Venía con arroz, papas fritas y una hoja de lechuga, el menú por 6,50 soles. Al negocio entraron a almorzar algunos con aspecto de oficinista y una que otra madre con sus hijos, pero se destacaba la presencia de dos mujeres con poca ropa, rellenitas, de chorcito caliente y tacones.
Bien alimentados, retomamos el camino hacia la Plaza Grau, con los ojos puestos en hoteles y hostales. Esta vez nos íbamos a tomar el tiempo necesario para mirar opciones de hospedaje y decidir sin afanes. Después de una primera búsqueda infructuosa, arribamos a la avenida Sánchez Cerro. Avanzamos un poco y descargamos el equipaje a la entrada de Costa del Sol, un hotel cinco estrellas. Habíamos decidido que Gloria se quedaría cuidando el equipaje, mientras yo, escotero, iba a explorar los alrededores.
Quitarse el equipaje de encima era un alivio. Me desplacé como una liebre e inspeccioné la Sánchez Cerro y las calles aledañas. El sector era de movimiento comercial, pero los hoteles, caros y baratos, estaban en la zona donde había quedado Gloria. Regresé entonces y en una nueva búsqueda hallamos el Hospedaje Loreto. Encima del dintel tenía una carpita circense de franjas verdeamarelas y en la entrada departía un corrillo de empleados que al vernos rojoabrieron paso como si viniéramos de otro planeta.
En el segundo piso vimos una habitación pequeña, con lo básico. Las paredes tenían manchas y olía a desinfectante, como si recién hubieran trapeado. El precio, 30 soles con descuento. En vista de que no habíamos visto nada que nos complaciera, decidimos quedarnos. Además, como siempre, teníamos la opción de mudarnos. La encargada, gorda y amable, nos pidió pasaportes y anotó los nombres. Al ver que yo era Guzmán, me dijo que ella también, y que se llamaba Rosa.
|
 |
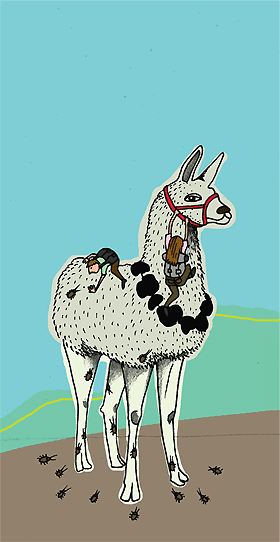
Descargamos los morrales en la pieza y Gloria entró al baño. Yo me iba a recostar en la cama pero una manchita se movió por la pared, detrás del espaldar: era una cucaracha, y detrás venía otra. Simultáneamente Gloria vivía la misma situación en el baño y cuando salió asqueada empezaron a aparecer bichos pequeños y caramelizados por todos lados. Maté con mi chancla -que sobrevivió al viaje con la llama- unas siete cucarachas. Entramos en un pequeño shock y nos dimos cuenta de que sería difícil, por no decir imposible, quedarnos ahí. Gloria dijo: "la única manera de que yo me quede aquí es sentada en una silla". No desempacamos nada y ni siquiera le quitamos el forro a los morrales.
Bajamos despavoridos a la recepción y Gloria le dijo al dueño, un señor de labios gruesos y pelo quieto: "el cuarto está infestado de cucarachas". Él, sin perturbarse, nos explicó que recién habían fumigado y que lo más seguro era que el producto estaba haciendo efecto. Claro, ese era el olor a naftalina que se sentía, ese Baygon aguado con el que despertaron la plaga.
Sin saber qué hacer y con la noche paga, tratamos de olvidar el asunto. Nos fuimos para la Plaza Miguel Grau, llamada así en honor a un héroe de la marina peruana; luego paseamos por un barrio y un par de parques. Algunas calles estaban destapadas y el aire era medio podrido, húmedo y caluroso, hacía una modorra brutal. Algo en el ambiente hacía de este domingo un día aburrido, agreste, incandescente, solo.
El calor era muy fuerte, comimos paleta y nos sentamos en la Plaza de Armas, al frente de la Catedral. En la misma banca se sentó un loco que empezó a decir frases incomprensibles, entonces nos paramos y cruzamos una calle que nos llevó a La paloma de la paz, una paloma de cemento blanco montada en una torre: uno de los escasos atractivos turísticos de Piura.
|
 |
También cambiamos dólares por los lados de la arborizada avenida Bolognesi. Por allí encontramos una tienda, tomamos jugo de naranja y conversamos con el mesero, un mueco que trapeaba con rudeza. El tipo nos habló de unas ruinas indígenas en la ciudad de Trujillo. Luego, intranquilos con el tema de las cucarachas, volvimos al Loreto a ponerle cara a la situación.
Ninguno de los dos quería llevar la mano al interruptor para prender la luz, así que con la puerta entreabierta Gloria asomó la cámara y tomó una foto para cerciorarse de que no hubiera bichos alrededor. Al entrar vimos que aún había cucarachas, el cuadro parecía El jardín de las delicias, con especímenes de varios tamaños y colores en el sanitario, por la ducha, por el desagüe, por las paredes, en la puerta… era una cosa terrorífica. Subimos los morrales a la cama, cuidándonos de no rozar nuestro cuerpo y nuestras ropas con la colcha, una tela raída que dejaba ver la sábana motosa y las almohadas como inmensas bolsas de té usadas.
Para colmo de males, Gloria conectó el ventilador y explotó el enchufe, salió humo y se apagó todo. Hubo que ir a recepción a reportar el daño y arreglaron los breques en el acto. Nos dijeron que no podíamos conectar nada más porque se excedía la carga. Estábamos como en un trance, asimilando esta forma de infierno. Inocentes prendimos una lámpara y otra vez la explosión, el apagón, el olor a corto. En medio de la derrota absoluta, en esa tempestad de desgracias, la solución fue apareciendo como un arco iris: salir como alma que lleva el diablo para alguna empresa de buses y comprar pasajes para cualquier lugar.
Así, en un arranque, nos sorprendimos en una oficina de buses que parecía una aerolínea. Tenía dos pantallas, una con la parrilla de trayectos y otra con lo que registraba una cámara en el molinete de control de pasajeros. Una voz neutra anunciaba por altavoz las salidas, los destinos, la hora, el modelo del vehículo. Compramos dos tiquetes rumbo a Trujillo para las doce de la noche.
Felices seguimos nuestra estadía en Piura sabiendo que nos quedaban pocas horas. Empezaba a oscurecer cuando nos sentamos en una banca a mirar la vida piurana y los transeúntes. Un anciano de bastón tomó asiento a nuestro lado y presenció con nosotros las maromas de un señor en muletas que se bajaba de un taxi. Lo miraba como a un colega. El centro hervía de gente a esa hora y la temperatura había bajado.
Esa noche entramos a un restaurante chino, conocidos en Perú como Chifas. Fue la primera del viaje, comimos arroz chino y probé la sopa wantan, un potaje aguado con gusto a jengibre y trozos de pollo y lechuga. De camino para el hotel, una limosnera me agarró la mano para pedirme plata. Con la luz de la luna, la calle Loreto se había llenado de putas en vestidos corticos, al mejor estilo voleo de llaves.
A eso de las nueve nos llenamos de valor y sacamos las cosas. Salimos de esa pocilga para jamás volver. Con Piura definitivamente la única química la puso el Baygon. 
|