Marejada feliz
Luis Miguel Rivas. Ilustraciones de Camila López
I
De no haber sido por la jornada agotadora que tuvo ese día, solía decir Lucas, nada hubiera ocurrido entre ellos. La mañana se le había ido en pesadas reuniones con el jefe y los compañeros de trabajo; la tarde, en una clase malograda por problemas de señal, discusiones a través del chat con un empleado bancario, y tentativas de concluir un diseño que le exigían con premura; en la noche remató con la presentación en Instatok del libro de cómics publicado por un colega. Así que a las diez, cuando entró a la fiesta programada por Mauricio Blandón, su mente sobrepasaba el umbral del agotamiento y había entrado en un estado de nerviosa agitación.
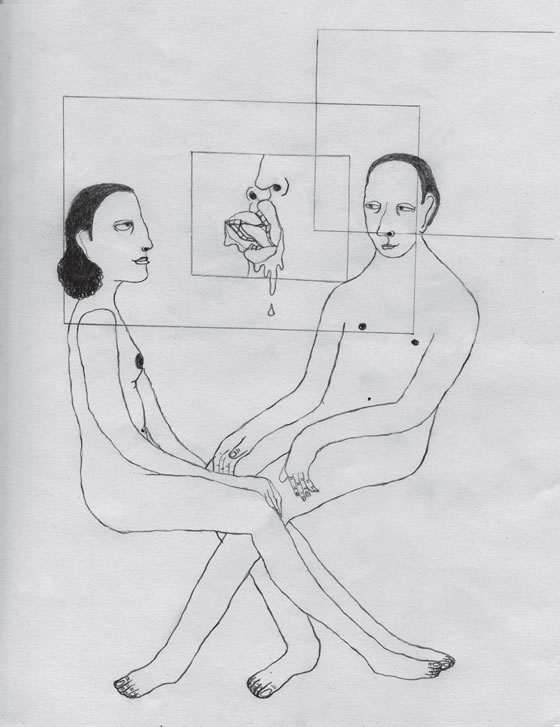
Dio una ojeada general a los presentes, diseminados por la pantalla, alegres, esgrimiendo los vasos llenos, alrededor del anfitrión. Contestaron a su saludo con distracción, ocupados en armar la lista de canciones que correría durante la noche. La mayoría eran conocidos: Arturo Rocha y Nora, su novia, de cuerpo entero en un recuadro de la derecha; Chepe Ruiz, en el sofá de siempre con el bar al fondo y platos con picadas de queso y carnes frías sobre una mesita; Natalia Vives, el pelo azul alborotado y un gabán de gánster de película, atenta a cualquier comentario para ripostar una ironía; a la parejita que reía en el borde inferior derecho la conocía de una fiesta organizada semanas antes por Chepe Ruiz en la plataforma Younguer; de los demás había visto historias en Instatok o trinos retuiteados por Mauricio; incluso seguía a un par de ellos, aunque sin mucho entusiasmo.
Pero a la chica de la esquina superior derecha no la había visto en ningún lado. De entrada le llamó la atención su completa quietud. Se detuvo a mirar con atención si se trataba de una foto cuando le pidieron que propusiera música. Él no había pensado en eso y se le vino a la cabeza una vieja canción del archivo de su abuelo que estaba escuchando esa tarde: Marejada feliz, dijo con tono sobrador; ¿Qué es eso?, saltó Natalia, burlona; Salsa antigua, respondió Lucas. En medio de las carcajadas y los silbidos oyó una voz dulce y vio que los labios de la foto se movían en correspondencia con ella: Excelente, me encanta la salsa antigua. Al pronunciar la frase todo el rostro adquirió vida y Lucas contempló la vivacidad de los ojos azules, las ondulaciones del pelo rojo y la vibración de la piel blanca iluminada por una lámpara de noche. Detrás, ocupando casi toda la pared, un afiche color naranja encendido con la figura de una bailarina india.
La lista empezó a rodar, todos acercaron sus vasos a la pantalla, sonó el efecto de chinchín desde el computador de Mauricio y la fiesta avanzó con el derrotero de siempre: comentarios sobre películas y videojuegos, chistes, holomemes, bailes, monólogos de achispados, karaoke, discusiones, reconciliaciones y nuevas discusiones, abrazos virtuales.
Estaba sorprendido por su animación a pesar del día extenuante, pero sabía que en cualquier momento el cansancio se acumularía y le caería encima. Así que se integró al ambiente tratando de aprovechar al máximo el tiempo de vigilia que le quedaba. En ningún momento dejó de mirar a la chica, impertérrita en medio del jolgorio, como si su manera de emparrandarse consistiera solo en ver. Esa quietud plácida en medio de la algarabía aumentó la excitación de Lucas, hasta el punto de llevarlo a hacer algo que su timidez nunca le hubiera permitido: tocó la ventana de la muchacha y le mandó un mensaje: ¿Qué otra música vieja te gusta? Al instante recibió una frase seca: No me gusta otra música vieja. Pensó un rato largo para seguir con algo inteligente pero terminó escribiendo lo primero que se le había pasado por la cabeza antes de ponerse a pensar: Qué bien… ¿y esa canción por qué te gusta? Ella contestó con una explicación amplia y él respondió con mayor fluidez. Siguieron chateando por el interno. Hablaron de canciones, de los amigos en común, de la fiesta y terminaron criticando las ridiculeces y presunciones de los asistentes, como dos viejos cómplices sentados en un rincón. Cuando Lucas se dio cuenta eran las cinco de la mañana y la mayoría de invitados, borrachos o cansados, se habían retirado de la pantalla. Sintió caer el peso de la jornada sobre su nuca en el momento en que la chica, como si lo hubiera percibido, propuso irse a descansar.
Al día siguiente la buscó en FacePlus y hablaron por cámara. Se llamaba Lucía, era gamer y tenía su propio canal en Virtube; Lucas, entusiasmado, le dijo que aunque no era virtuber hablaba sobre cómics y manga en Instatok y que trabajaba como rigger en una empresa de animaciones 3D; ella se emocionó con las coincidencias y le contó que era programadora de sistemas para una empresa con sede de Estados Unidos; ¿Todavía existen programadores de sistemas?, bromeó Lucas, sonriente, pero la sonrisa se le deshizo de inmediato cuando el gesto plácido de ella se transformó en una expresión de honda molestia, y la voz dulce se puso áspera para ripostarle que de dónde sacaba semejante tontería y cómo se le ocurría, aunque fuera en broma, darle la razón al montón de estúpidos que creían que para programar bastaba con mirar tutoriales. La desproporción de la respuesta lo tomó desprevenido y solo atinó a pedir unas disculpas titubeantes. Después fue difícil hablar y se despidieron con una excusa cualquiera.
Dos días más tarde la buscó y le explicó que solo había querido hacer un chiste sin mucha consciencia de lo que significaba y que estaba de acuerdo con ella porque él de alguna manera también era programador. Ella escuchó seria y luego soltó un suspiro. Dijo que, harta de oír comentarios superficiales sobre su oficio, se había excedido, y que el asunto le había parecido aún más molesto porque se estaba empezando a ilusionar. Lo dijo de paso y siguió hablando de otro tema con su habitual dulzura. La conversación volvió a fluir pero la mente de Lucas se quedó patinando en tres palabras: empezando a ilusionar.
Esa semana daba una charla sobre manga shonen en Instatok cuando vio subir por la pantalla la foto de perfil de ella con un mensaje de saludo. No participó ni hizo comentario alguno pero terminado el evento le envió un mensaje interno elogiando la conferencia. Se conectaron y conversaron hasta tarde. Esa noche, al despedirse, se dijeron su primer beso. Lucas empezó por describir la forma y la textura de los labios de ella y pormenorizó las sensaciones que esa imagen generaba en su mente; Lucía continuó narrando con detalle el proceso de acercamiento de las bocas y la sensación húmeda y mullida del contacto, y él remató describiendo el juego de las lenguas enredadas en una sola. Permanecieron largo rato con los ojos cerrados, sintiéndose, y al final se miraron a los ojos con una sonrisa liviana.
Siguieron hablando todos los días, después de sus trabajos. Luego vinieron los viajes virtuales a lugares exóticos, en los que Lucas era un experto; y recorridos urbanos, programados por Lucía, en los que se adentraban por todas las calles y recovecos de la ciudad reproducidos en la plataforma Allcity; algunos fines de semana se ofrecían cenas especiales con velas encendidas y botella de vino en la mesa de cada uno. Pero no fue sino hasta una visita al museo de Arte Moderno de Nueva York cuando tuvieron su primer encuentro sexual. Lucas la había invitado a ver la colección de grabados japoneses, reseñada esa semana por un blog especializado; recorrieron la sala deteniéndose de vez en cuando en algún cuadro que él comentaba con tono erudito y ella miraba sin mucho entusiasmo. Lucas notó el desgano y decidió cambiar el plan. Se metió por el primer pasillo que le mostró el cursor y sin saberlo llegaron a la galería de grabados shunga.
Miraron perplejos aquellos dibujos de parejas retozando entre biombos decorados con paisajes otoñales, en fatigosas posiciones discordantes con sus gestos plácidos, y cuya condición de hombres o mujeres solo era discernible por la minuciosidad explícita con que estaban dibujados los órganos sexuales en excitación. Ella pidió que se detuvieran en la escena de una mujer arrellanada sobre un gran almohadón, las piernas abiertas y semiextendidas, sosteniendo con los dedos del pie derecho un espejo en el que se reflejaba la espalda del hombre que la penetraba. Lucas dijo algo sobre la relación de ese tipo de arte con el hentai, pero solo escuchó como respuesta un leve jadeo. Entonces se sacó los lentes tridimensionales y vio en la pantalla del computador la imagen de Lucía desmadejada con sus gafas RV puestas, las mejillas enrojecidas y las manos moviéndose rítmicamente dentro del calzón. Le pidió que se quitara los lentes y lo mirara. Se desnudaron con lentitud y se tocaron largamente el uno para el otro.
Con los días sus juegos sexuales se hicieron más intensos y vívidos y las caricias pasaron a ser solo el preludio del disfrute directo del pene vibrátil y la vagina contráctil con control bidireccional. Fue el tiempo de la felicidad completa, la sensación de no estar solos en el mundo, el cobijo de las relaciones establecidas, el amor. Y precisamente en ese momento el mundo cambió por completo.
II
Lucas trabajaba concentrado en un complicado diseño de movimientos cuando el rugido de un monstruo de mil cabezas hizo vibrar los vidrios y removió el piso del apartamento. Se paró asustado, fue a la ventana y se encontró con balcones y ventanas atiborrados de gente exaltada, gritando, abrazándose. Algo así solo había ocurrido cuando el equipo regional League of Legends ganó el campeonato nacional. Pero no era temporada de League of Legends. En segundos su móvil se llenó de mensajes de amigos, conocidos e incluso de gente con la que no hablaba hacía mucho: la pandemia había sido por fin controlada. A partir del día siguiente, después de veinte años, la gente podía salir a la calle.
Acordaron temerosos su primera cita en medio de las nuevas circunstancias. Ella planteó que se encontraran en un café del centro de la ciudad que había sido tradicional en los tiempos previos a la pandemia y cuyo dueño había reabierto con bombos y platillos. Él contestó que sí, pero al momento se arrepintió. Luego de un silencio Lucía cambió de opinión y propuso que mejor se juntaran en la casa de ella. Lucas descansó. La idea de encontrarse expuestos completamente uno al otro y los dos al mundo lo había llenado de pánico.
El viaje a la casa de ella fue su primera salida, si descontamos una que otra vuelta por los alrededores del barrio, de las que regresaba apurado e inquieto. Así que el trayecto de más diez cuadras hasta la parada del bus, pasando por calles que recordaba vagamente de la infancia y cruzando una gran avenida como las de los videojuegos pero con vehículos reales que pasaban raudos amenazando la única vida con la que había sido dotado, fue el ingreso abrupto al portal de un universo apabullante.
El espectáculo de tanta gente desplazándose por las calles lo aterrorizó en un primer momento. Pero se tranquilizó al notar que todos parecían tener la misma sensación de él. Avanzaban lentos, los cuerpos constreñidos, incómodos con una amplitud de espacio en la que aún no creían caber. En la parada del bus la gente tomaba distancia y muy rara vez una persona se dirigía a otra. Cuando el vehículo se detuvo y se agarró de la manija para subir, sintió el frío del metal; pensó que muchas manos antes que la suya habían agarrado ese tubo e imaginó al virus entrando en su piel y diseminándose por el cuerpo. Caminó por el corredor central entre un montón de personas tan cercanas unas de otras como solo había visto en las películas o en algunas pesadillas. Avanzó buscando un puesto para sentarse entre el denso vaho de los cuerpos y los olores mezclados de la humanidad, y pensó que lo que la gente de antes de la pandemia llamaba vida real era en esencia una sensación opresiva.
Cuando la puerta se abrió y vio aparecer a Lucía con un overol ancho de cargaderas y un atomizador en la mano, le pareció menos pálida y más bajita. Ella lo saludó con un brillo en los ojos pero sin dejar de guardar la distancia. Le pidió que se quitara la ropa y la dejara en una canasta junto a la entrada. Desnudo, lo asperjó rápidamente con el atomizador, le pasó una bata y le pidió que fuera a lavarse las manos. Camino al baño Lucas vio el techo tantas veces visto y comprobó que era más alto y tenía telarañas en los ángulos con algunas paredes; descubrió un insospechado patiecito con materas y observó una humedad en el muro de la sala. Tuvo la sensación de estar dentro de una versión modificada del apartamento verdadero. Al salir del baño se encontraron de frente y permanecieron quietos; vacilantes, se tomaron las manos y se tantearon los antebrazos y los hombros. Luego, abruptamente, se abrazaron. Lucas sintió que ese acto tantas veces realizado en la imaginación era un poco excesivo en su versión palpable. Incluía una especie de excedente innecesario que deterioraba la condición sublime de la idea original. En la expresión de ella vio una desazón a medias, como una molestia que no se aceptara aún como tal por falta de información. Se soltaron tan abruptamente como se habían abrazado y fueron a sentarse.
El comienzo de la conversación fue dificultoso, las palabras torpes e imprecisas, como si se estuvieran volviendo a conocer. Lucas habló de lo que había visto en el trayecto y ella de los ruidos de la calle que entraban por las ventanas, luego hicieron comentarios generales sobre noticias de actualidad; pero a medida que la atención de ambos se concentró en temas ajenos a la presencia inmediata del otro, se sintieron más cómodos. Recobrada la cercanía por el camino del distanciamiento la charla fue tornándose íntima y los llevó al primer beso físico. Era el primer beso de ese tipo que Lucas daba en la vida. Se esforzó por ignorar la molestia de otra boca invadiendo la suya y el embarazo de las lenguas desorientadas, y se dio ánimos con la idea de que algo de verdadero debía haber en ese acto para que la humanidad anterior a la pandemia lo hubiera erigido como símbolo del amor apasionado, hasta el punto de heredárselo a las generaciones posteriores como un mandato. Ella participó en el beso con movimientos precisos y periódicos de labios y lengua, tal vez siguiendo al pie de la letra instrucciones de un tutorial, con una atención metódica que parecía protegerla de la experiencia.
El instinto o la curiosidad o la esperanza los llevó a prolongar los besos y estos derivaron en caricias intensas y profusas que estimularon acciones cada vez más complejas hasta llegar a maniobras tan dispendiosas como la de quitarse la ropa; luego fue el contacto extremo de los cuerpos, que Lucas experimentó como una versión biológica del acto tantas veces vivido en la pantalla, pero cargado de saliva, olores, roces de la materia, vahos y estertores; estímulos tan excesivamente verdaderos que rayaban en lo artificial.
Luego permanecieron un rato en la cama, bebieron una cerveza a sorbos silenciosos y cuando empezaba a oscurecer ella se puso de pie y lo despidió. Había algo incompleto en su sonrisa. Sin embargo ninguno de los dos dijo nada.
El segundo encuentro se acordó en el apartamento de él. Lucía llegó con una botella de vino y un vestido de tela vaporosa y a él le pareció que había crecido un poco; no tanto como para alcanzar la estatura de los encuentros en pantalla pero sí bastante para hacerla un poco más alta que en el encuentro anterior. Había decidido que las cosas se hicieran de un modo distinto y esta vez evitó lo rituales de la asepsia recordando en voz alta que la enfermedad había sido totalmente controlada. Ella aceptó sin mucho convencimiento y se dejó llevar hasta la sala, previamente acondicionada alrededor del computador, donde él propuso que charlaran mientras jugaban una partida de Final Fantasy XXV. La estrategia relajó el ambiente y creó una atmósfera liviana en la que hablaron, bebieron, jugaron y hasta se besaron físicamente sin la sensación de estarse tocando. Pero de cualquier manera las repercusiones de la presencia material eran inevitables. Cuando Lucas se paraba a la cocina o iba a otra habitación por algo que había olvidado no dejaba de sentir pegado al suyo el cuerpo de la chica que permanecía inmóvil en el sofá.
Fueron a la cama con una mezcla de temor y esperanza. Pero las incomodidades no solo persistieron sino que adquirieron un carácter más profundo. Esta vez Lucas sintió con claridad cómo el deseo abstracto e inabarcable era obligado a reducirse, pasado por un ínfimo embudo, para poder caber en la dimensión de los cuerpos concretos. Una voluptuosidad con bordes que en vez de engrandecerlo lo hizo sentir más estrecho.
Más tarde, cuando habló de eso, Lucía lo escuchó asintiendo con los ojos abiertos y, deshecho el nudo que la había estado atorando, se soltó a describir con pormenores sus propias sensaciones, similares a las de Lucas pero redimensionadas por el terror profundo de sentirse en contacto permanente con materia infectada.
Decidieron verse menos en persona y encontrarse preferiblemente en la red. Pero los encuentros virtuales nunca volvieron a ser los mismos. Por mucho que se alegrara cuando lo veía aparecer en pantalla, Lucía no podía dejar de revivir la sensación oprimente de ese cuerpo embistiendo el suyo; y cuando Lucas apenas empezaba a alegrarse con la sonrisa resplandeciente de Lucía al otro lado, la imagen se contaminaba con la acritud de los olores y la sensación viscosa del sudor. Llegaron a un punto sin solución en el que, sin dejar de quererse, se repelían en persona y no encajaban en la imaginación. Desapareció la costumbre de los viajes, las cenas y las visitas a museos. Y poco a poco fueron olvidando los pequeños detalles que los habían unido: el link con un video que alegraba la tarde, un toque de pantalla en el momento menos pensado, un holomeme sorpresivo que los unía en la risa, un GIF tonto que solo ellos comprendían.
Así que la tarde en que Lucía dijo sin tapujos que no valía la pena seguirse mintiendo, él recibió la noticia con cierta liviandad a pesar del despecho y adoptó una engolada actitud ecuánime para decir que lo mejor era cortar de una vez y que tarde o temprano cada uno encontraría a alguien que le pudiera ofrecer la relación distante que toda persona sueña; y remató con el refrán popular que había escuchado toda la vida: “Amores de cerca, amores de gente terca”. Pero cuando ella mencionó al chico de Instatok que había conocido una semana atrás, la ecuanimidad se comprimió en una masa apretada de celos que Lucas tuvo que reprimir. No se lo había contado antes porque en principio solo se trataba de inocentes intercambios de emojigramas, holomemes y una que otra conversación; pero el asunto se había convertido en algo serio y estaba entusiasmada. Lucas escuchó sin dejar de apretar el control de mando del Xbox hasta que sonó el traquear de la pasta. Soltaron un chao seco y cerraron sus ventanas con un golpe de clic.
Después de la despedida se sintió fuerte y descansado, pero al día siguiente amaneció con un agujero frío en medio del pecho por el que se le desaguaban las ganas de vivir. El hueco se hizo más ancho y helado con el paso de los días. Para sobrellevarlo se entregó al trabajo y cuando el trabajo no surtió efecto, retomó, por consejo de un amigo, su olvidado avatar de Second Life y se dio a excesos y aventuras inverosímiles que aunque lo dejaron vacío y exhausto le ayudaron a dejar de pensar en ella.
Meses más tarde, cuando resurgió la pandemia, renovada y dotada de defensas contra las defensas, y la población fue obligada a regresar sus casas, pensó de nuevo en Lucía. La buscó en la red sin mucha esperanza, tal vez para demostrarse a sí mismo que lo había intentado todo hasta el último momento. Como había supuesto, ya ella no lo necesitaba.
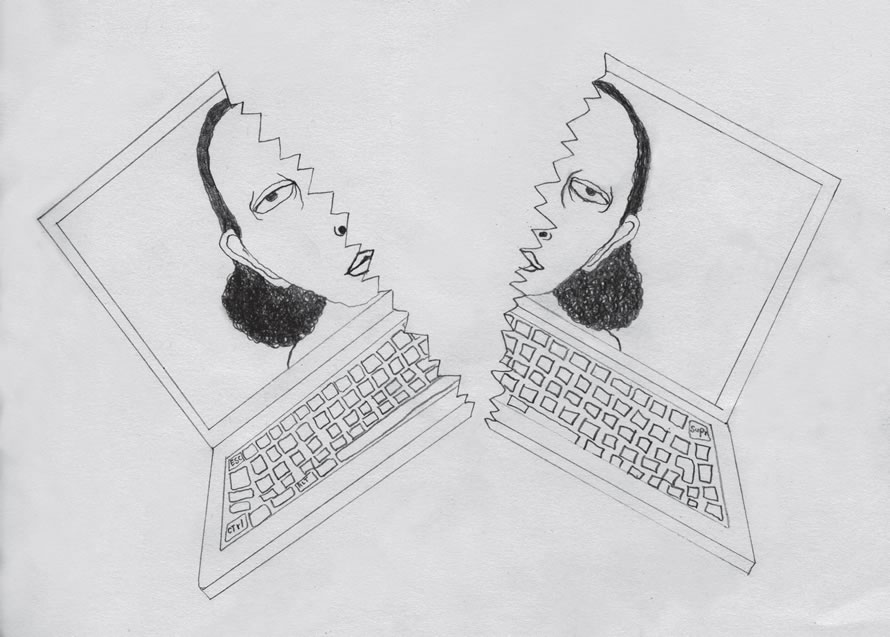
III
Dos años más tarde conoció a Isabel en una discusión sobre arte digital en Reddit e hicieron conexión inmediata. Ella era extrovertida y directa y él ahora era más decidido. Desde el primer momento se identificaron en sus gustos musicales, tecnológicos y sexuales. Sin muchos preámbulos se hicieron novios. Lucas volvió a vivir lo que ya consideraba irrecuperable: el tiempo de la felicidad completa, la sensación de no estar solo en el mundo, el amor, el cobijo de las relaciones establecidas.
Una tarde haciendo limpieza de archivos se encontró una olvidada carpeta con fotos tomadas en la época de Lucía. La recordó con vívida intensidad, como si la tuviera frente a la pantalla. Se acordó de aquella fiesta de Mauricio Blandón, buscó la canción, la puso a sonar y sintió palpitar el viejo sentimiento; una vibración que nunca había vuelto a sentir, ni siquiera con Isabel, a pesar de todo lo que la quería.
Se preguntó si en aquella época no le habría faltado madurez para manejar las cosas de un mejor modo; si no hubiera sido preciso aguantar un poco más la presencia del otro hasta acostumbrarse a las nuevas circunstancias, como lo habían hecho algunas parejas conocidas que sobrevivieron al período del contacto físico. O como lo habían hecho durante toda su vida las personas de antes de las pandemias. Pero recordó haber leído que incluso en esos tiempos pretéritos muy pocas parejas lograban sobrevivir a la presencia material. Eran casos excepcionales, producto de autoengaños enraizados o predisposiciones al sacrificio; o, en casos más excepcionales aún, pasiones desmesuradas provenientes de reencarnaciones anteriores. Dejó correr la canción hasta el final y la escuchó con una sonrisa: “Marejada feliz, vuelve y pasa por mí, aun yo digo que sí, que todavía pienso en ti”. El sonido de la comunicación entrante lo sacó de la música. Le contestó a Isabel con un gesto enamorado.