Dos rusos
Marvin Santiago. Ilustración: Señor OK

I
Solo he conocido a dos rusos en toda mi vida. Y esta noche, mientras termino una cerveza en el balcón de mi casa, no sé qué va a pasar con ellos.
Al primero lo conocí hace unos cinco meses, en la Universidad Departamental. El profesor Guillermo Torres, director de la Cátedra de Literatura Internacional, trajo al profesor Alexei Pavlovich Rostov para hablar sobre escritores exiliados de la extinta Unión Soviética. Yo, como estudiante de Historia y aficionado a los cuentos de Antón Chéjov y las poesías de Pushkin, llegué muy animado a la conferencia. El profesor Torres conocía mi afición, y terminada la cátedra decidió que los acompañara a tomar alguna cosa a La Comedia, un café del barrio Carlos E. Ya de cerca, mientras caminábamos, pude ver el porte completo del profesor Rostov. Nos superaba en altura al profesor Torres y a mí. De pecho ancho, con una vitalidad que uno no está acostumbrado a ver en un hombre de sesenta años. Los ojos claros, entre verdes y un café ambarino, no sé muy bien. El mentón, aunque firme, con rastros de jovialidad, moldeado por una alegría que se notaba de entrada, con gesticulaciones más de español que de lo que uno imagina para un ruso. Esto tal vez se deba a que ha vivido en Madrid los últimos treinta años; y seguro a eso se debe su español casi perfecto. Cuando llegó la mesera, su advertencia resultó chistosa:
—Sorpréndame, profesor Torres. Eso sí: cualquier cosa menos vodka.
El profesor Torres se decidió por el ron. Al principio, con los primeros tragos, nos entendimos muy bien, hablando del humor de Chéjov, del trabajo cuidadoso de Tolstói en Guerra y paz, que si Pushkin o Turguénev, y solo los pude seguir —siempre con los mínimos aportes— hasta que dejamos de hablar de Gorki. Hubo un momento, cuando el profesor Torres hizo una visita al baño, que el ruso fijó una mirada vacía hacia un árbol de afuera. De repente, se dio cuenta de que yo le prestaba atención y me explicó que en la tarde, cuando esperaban el metro en alguna estación de la que no recordaba el nombre, le pareció haber visto un muerto. Intenté adivinar la estación.
—Lo que sí recuerdo —dijo él— es que el muerto entró al Salón Málaga. Torres me dijo que así se llamaba.
Así supe que se trataba de la estación San Antonio, pero aunque quería saber más, no quise preguntarle cuál era el nombre del muerto. Siempre he creído que es mejor no arriesgarse con el temperamento impredecible de un extranjero, incluso con uno tan amigable como este. El profesor Torres volvió y el semblante perturbado del ruso cambió en un instante.
—¿Cómo la ves, querido estudiante? Yo, todo un bolchevique, como dice la mitad de mis colegas, bebiendo con un soldado del Ejército Blanco —dijo el profesor Torres refiriéndose así a Rostov, como al inicio de la conferencia, en vez de decir ruso exiliado.
Comenzaron a hablar de una tal Odoevtzeva, la consentida de los rojos por mucho tiempo, de Marina Tsvetáyeva, que más se tardó en exiliarse que en volver, y de Alekséi Nikoláyevich Tolstói, un escritor que ya suficientes problemas tuvo con el solo apellido. Ahora yo callaba. Estábamos desde las ocho de la noche en La Comedia, y la conversación se extendió casi hasta las doce, cuando la dueña comenzó a despedirnos. De modo que la reunión siguió en la casa del profesor Torres, a unas cuadras del café.
.Del ron pasaron al whisky y yo, precavido, a la cerveza. No me sorprendió la ya famosa resistencia del profesor Torres al alcohol, como tampoco me sorprendió la del ruso. En algún momento entre la una y las dos de la madrugada, hubo un único y mínimo momento de tensión, cuando el profesor Torres dijo que por lo menos eran rescatables los primeros años de la Revolución rusa; y el profesor Rostov alegó que desde el principio la revolución estuvo plagada de contradicciones imperdonables. Busqué el computador desde el que estábamos poniendo boleros de la Sonora Matancera, y puse lo único que, me imaginé, alivianaría cualquier tipo de tensión entre un bolchevique y un soldado blanco: una canción de algún coro cosaco. En efecto, ambos se levantaron de los sillones en los que ya estaba hundidos, y de pie junto a mí cantamos a pecho herido la historia de un soldado que tras una decepción amorosa y antes de comenzar la batalla, soltaba aquel verso estremecedor: “yo solo espero una bala certera / para saciar mi tristeza / y poner fin a nuestra enemistad”.
Dormí un par de horas en el sofá de la sala, y a las seis de la mañana salí y caminé hacia la universidad, donde desayuné cualquier cosa, antes de recibir clase de siete. Además de la historia pintoresca, quedé con el contacto del profesor Rostov, quien un par de veces al mes comenzó a enviarme recomendaciones literarias por correo.
II
Al segundo ruso lo conocí gracias a un amigo numismático.
Con Mauro Alonso, compañero de carrera, siempre he tenido en común varios gustos, como la música cubana, las cumbias bárbaras de Lucho Bermúdez y algunos autores rusos. Así que mi amigo no se demoró en ponerme una cita para presentarme a un personaje bastante curioso que vivía en el Pasaje Astoria, relacionado con su afición a la colección de billetes, que además trabajaba con cambio de moneda. Eso fue hace un par de meses.
Llegamos pasadas las dos de la tarde al cuarto piso del edificio residencial del pasaje, en plena carrera Palacé, metros antes de la avenida La Playa. La puerta del apartamento la abrió el propio personaje, calvo, de patillas y cejas despeinadas, orejas puntiagudas y una mirada gris, sin vida. Su altura era modesta. Detalló a Mauro Alonso hasta que por fin lo reconoció y solo entonces nos ordenó que pasáramos, en un español seco y trabajoso. Luego nos hizo esperar en una pequeña sala en la que había un escritorio, dos sillones y una pequeña mesa de estar. Las paredes eran de un suave tono amarillo, sin cuadros ni fotos. Sobre la mesas, varios libros que parecían catálogos, y debajo del cristal del escritorio, algunos billetes y tarjetas. El hombre nos indicó que esperáramos, cruzó y dejó la puerta que daba a otra sala entreabierta. Allá sonaba música clásica, pero yo no adivinaba de quién. Cuando el ruso le preguntó el motivo de su visita a Mauro Alonso, mi amigo primero nos presentó. Pavel Jmelnitski, el nombre del personaje. Y el motivo concreto de la visita, una moneda de no sé cuántos pesos chilenos. Pero, de fondo, Mauro Alonso quería ver cómo me desenvolvía con el ruso, quería mostrarme que era todo un espécimen en peligro de extinción. Por eso la pregunta fatal que terminó con nuestra tertulia sin haber empezado.
—¿Tchaikovsky, no? —dijo Mauro Alonso.
—Usted es más inteligente que eso —dijo Jmelnitski sin mover los ojos de las páginas del catálogo en el que buscaba el billete chileno.
—Tiene razón, Concierto para piano número 1 —repuso mi amigo y me dio un codazo como de “fijate”.
Jmelnitski alzó la vista y en la boca casi se forma una leve sonrisa, que se esfumó al ver la extraña expectativa en la cara de mi amigo. El hombre, intuitivo como un buen personaje de novela rusa, se dio cuenta de que estaba siendo exhibido como una atracción de circo, y su reacción, inmediata e inteligente, no llegó a molestarme.
—Lástima que la gente del tipo de su amigo no alcance a disfrutarla tanto como la podemos disfrutar nosotros. Aquí tiene su billete, joven. Procure venir sin compañía la próxima, que esta sala es muy pequeña como para más de dos personas y a mí me da pena no poderlos atender como debería —respondió con la cara imperturbable, un poco inclinada hacia el mal humor.
De camino a un restaurante en Junín, mi amigo y yo dedujimos que, el muy hijo de su rusa madre, hizo un comentario racista. Le expliqué a mi amigo la situación de animal de feria en la que se encontró el hombre, y los dos terminamos por reducir el disgusto a risas.
—Tal vez —agregó Mauro Alonso— el tipo sea más amable cuando se va de copas al Málaga. Se supone que tiene la costumbre de ir aunque sea una vez por semana.
Dicha la frase, mi cabeza comenzó a atar cabos.
III
 A la semana siguiente del encuentro con Pavel Jmelnitski, el profesor Rostov me envió uno de sus acostumbrados correos. En ese momento recordé su comentario en La Comedia, y toda la tarde me la pasé pensando si sería una impertinencia escribirle sobre el encuentro con Jmelnitski. Por fin, en la noche, se me ocurrió contarle que tal vez el muerto que vio entrar al Salón Málaga aquella vez podía estar vivo, o que, por lo menos, un compatriota suyo tenía la costumbre de ir a ese lugar. Enviado el mensaje, no tuve tiempo para medir la impertinencia. En menos de dos horas el profesor Rostov me respondió el correo. Me preguntó por los rasgos del hombre y se sorprendió por la coincidencia. Tanto así, que me pidió más información sobre él. Sin embargo, no quiso decirme cuál era su interés, solo anotó que podría tratarse de un viejo amigo, aunque el nombre no le coincidía, “pero tal vez se cambió el nombre, es entendible”, agregó. Otro ruso exiliado, pensé.
A la semana siguiente del encuentro con Pavel Jmelnitski, el profesor Rostov me envió uno de sus acostumbrados correos. En ese momento recordé su comentario en La Comedia, y toda la tarde me la pasé pensando si sería una impertinencia escribirle sobre el encuentro con Jmelnitski. Por fin, en la noche, se me ocurrió contarle que tal vez el muerto que vio entrar al Salón Málaga aquella vez podía estar vivo, o que, por lo menos, un compatriota suyo tenía la costumbre de ir a ese lugar. Enviado el mensaje, no tuve tiempo para medir la impertinencia. En menos de dos horas el profesor Rostov me respondió el correo. Me preguntó por los rasgos del hombre y se sorprendió por la coincidencia. Tanto así, que me pidió más información sobre él. Sin embargo, no quiso decirme cuál era su interés, solo anotó que podría tratarse de un viejo amigo, aunque el nombre no le coincidía, “pero tal vez se cambió el nombre, es entendible”, agregó. Otro ruso exiliado, pensé.
Así que comencé por pedirle más detalles a Mauro Alonso, detalles que se le hubiesen escapado en el último encuentro. Apenas pudo agregar que su esposa era alemana, porque el personaje había sido soldado rojo enviado a Berlín Oriental, y que prefería los jueves para ir al Málaga, a eso de las cuatro y media, porque los fines de semana se llenaba de gente y eso le molestaba. Después, al enviarle la información al profesor Rostov, su entusiasmo aumentó, al punto que solo harían falta dos datos más para planear una nueva visita a Colombia tan pronto como fuera posible: saber si respondía al nombre de Oleg Pugachev y si tenía una herida recta, de una cuarta de largo, en el antebrazo izquierdo. La petición me incomodó, era más fácil que ambos su pusieran en contacto, y entre líneas se lo sugerí al profesor. Con mucha gracia, me respondió que lo único que procuraba era conservar el factor de sorpresa a la hora del posible reencuentro. No sospeché de segundas intenciones. Lo que me preocupaba, en realidad, era cómo conseguir los datos sin comprometer más a Mauro Alonso, para que no se advirtiera en mi interés alguna extraña obsesión con Jmelnitski. El domingo, un chispazo me trajo a la memoria una noticia vieja, que me dio la excusa para que yo mismo hiciera la visita al Pasaje Astoria: había entrado en circulación un nuevo billete de doscientas coronas suecas en el que aparecía un famoso director de cine. Todo era fácil. Llegaría el miércoles después del mediodía, con el pleno sol de la tarde, porque de seguro él llevaría una camisa de mangas cortas o remangadas y así podría ver la supuesta herida en el antebrazo. Le pediría el billete, le diría que el precio es lo de menos. Después, en un descuido, le diría señor Oleg y analizaría su reacción. Y si acaso se extrañara, me disculparía diciéndole que Oleg suena muy parecido a Pavel. Era fácil, y yo me sentía todo un espía que luego le contaría esta historia a cualquier señorita, como quien cuenta cualquier cosa en un bar y con un martini seco en la mano, a lo James Bond.
El miércoles fijado, llegué al apartamento a las dos de la tarde y Jmelnitski, antes de abrir la puerta por completo, preguntó qué se me ofrecía. Le mencioné el billete sueco y por fin me dejó pasar. En ese solo estiramiento de su brazo, en un fugaz gesto de invitación, pude ver una línea cicatrizada que se adentraba por la manga de su camisa. No pareció reconocerme, era de esperarse. Sin introducciones me dijo que tenía un contacto sueco, me pidió los datos del billete, mi número de teléfono y me explicó el cambio de corona sueca a peso colombiano, los gastos de envío y cuánto sería su comisión. Sacó una calculadora y me dio una cifra que no recuerdo porque en ese momento temblaban en mi lengua las letras del otro nombre, Oleg. De repente, asomada en el umbral de la puerta, una mujer rubia, de piel clara y madura, se me adelantó:
—Oleg, ven, por favor.
—Enseguida —respondió él y le señaló la impertinencia con el ceño fruncido. También alcancé a ver una especie de diploma en letras cirílicas y un gorro militar con la estrella roja en una repisa.
Al tiempo, yo alcé las cejas, mi sorpresa era evidente. El otro lo notó y me preguntó por el nombre del director famoso que aparecía en el billete. Cuando le respondí, alzó las cejas y concluyó:
—Ah, entonces no es de gustos tan idiotas como imaginé la otra vez. Ya le informaré cuando llegué el billete. Y no, no necesito adelantos.
No supe si lo dijo con tono venenoso o de charla, todavía no salía de la impresión, pero ahora estaba seguro de que me recordaba. Esa misma tarde, le escribí al profesor Rostov para contarle la buena noticia. Y como me había advertido, esos datos fueron suficientes para planear su viaje lo antes posible. Agregó que me llamaría al llegar y que no sabía lo feliz que estaba.
IV
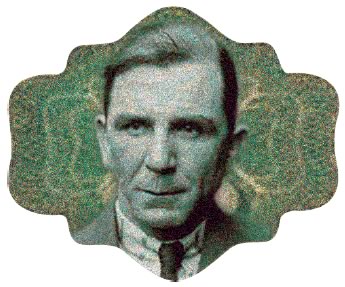 Ayer, miércoles, justo un mes después de ese último correo, llegó el profesor Rostov. No quiso decirme dónde se hospedó y me citó hoy, jueves, a las tres y media de la tarde en la estación San Antonio del metro. Desde eso han pasado menos de tres horas. Nos encontramos afuera de los torniquetes. Tenía la misma vitalidad del encuentro anterior, aunque con una sobra de barba que antes no vi, tal vez producto del descuido a causa del viaje. Solo traía un saco de paño colgado de su brazo. Me invitó a tomar una cerveza en el Málaga mientras aparecía su viejo amigo, es decir, Oleg. El profesor procuró que nos sentáramos en una de las mesas del fondo; él mirando hacia la entrada y yo mirándolo a él. Pedimos dos cervezas y comenzamos a hablar de literatura, aunque notablemente distraídos, esperando el momento en el que apareciera Oleg, quien no se demoró más de media hora por lo rígido de su rutina: “Ahí llegó”, dijo el profesor Rostov sin la mínima intención de levantarse de su silla. Yo me giré para ver cómo Oleg se sentaba en una de las mesas del medio, recostado a una de las columnas.
Ayer, miércoles, justo un mes después de ese último correo, llegó el profesor Rostov. No quiso decirme dónde se hospedó y me citó hoy, jueves, a las tres y media de la tarde en la estación San Antonio del metro. Desde eso han pasado menos de tres horas. Nos encontramos afuera de los torniquetes. Tenía la misma vitalidad del encuentro anterior, aunque con una sobra de barba que antes no vi, tal vez producto del descuido a causa del viaje. Solo traía un saco de paño colgado de su brazo. Me invitó a tomar una cerveza en el Málaga mientras aparecía su viejo amigo, es decir, Oleg. El profesor procuró que nos sentáramos en una de las mesas del fondo; él mirando hacia la entrada y yo mirándolo a él. Pedimos dos cervezas y comenzamos a hablar de literatura, aunque notablemente distraídos, esperando el momento en el que apareciera Oleg, quien no se demoró más de media hora por lo rígido de su rutina: “Ahí llegó”, dijo el profesor Rostov sin la mínima intención de levantarse de su silla. Yo me giré para ver cómo Oleg se sentaba en una de las mesas del medio, recostado a una de las columnas.
—Ni siquiera me reconoció el hijo de puta —fue la siguiente frase del profesor. De nuevo, como la noche de hace cinco meses mirando hacia el árbol, apareció la mirada vacía, el tono solemne.
Yo quise animarlo a que fuera hasta su amigo, me ofrecí a presentarlos, pero el profesor se empecinaba en terminar la conversación que habíamos comenzado sobre la Lolita de Nabokov. Mientras tanto, comencé una serie de ecuaciones mentales que me ayudaran a entender qué esperaba este ruso para hablar con aquel, para el esperado reencuentro, porque parecía que no había afán: pedimos otro par de cervezas. Habrían pasado veinte minutos cuando se me ocurrió una impertinencia:
—¿Cómo se conocieron? —le pregunté.
Volvió a ignorar la insinuación a Oleg, quien revisaba una libreta con unos lentes de leer que antes no le había visto, y cada cierto tiempo le daba un sorbo a su café. Poco después, cuando mis respuestas se hicieron más vagas, el profesor suspiró fuerte, con los labios apretados, y por fin respondió:
—¿Que cómo lo conocí? Lo conocí en el trascurso de mi fuga. Yo era parte de un comité educativo que visitaba Berlín Oriental, junto a otros cuatro colegas que, en el fondo, teníamos un plan para largarnos.
—Oleg era uno de ellos, ¿no?
—No. Recuerde que él era un soldado.
—Entonces… los ayudó, supongo.
—Todo lo contrario. Solo le cuento por si luego le hacen preguntas —respondió el profesor con una sonrisa lenta y los ojos desorbitados, la barba y las ojeras ayudaban al perfil de trastornado. “Todo lo contrario”, con cada letra se hizo más fuerte el hormigueo de mi cara, la sensación de mareo, el aumento del ritmo cardíaco. Y ni una señal de broma en el profesor. Así que rápidamente busqué reponerme, salirle al paso, averiguar qué era lo que quería hacer y, al mismo tiempo, demostrarle mi sangre fría.
—Entonces, dígame, ¿le envenenó el café? ¿Oleg se desvanecerá dentro de poco? ¿O será después, mientras camine por la calle, una bala desde un ángulo imposible? ¿Cómo ha imaginado su venganza?
El profesor sonrió con el mismo afecto con el que se mira la mierda, y propuso otro tema literario que ni siquiera pudo comenzar, porque de inmediato notamos que Oleg se levantaba de su mesa. El profesor llamó a la mesera para pedir la cuenta.
—Usted es un estudiante inteligente —comenzó a decirme desde que nos levantamos de la mesa—, pero parece que tanta película y documental le han dañado la cabeza. ¿Acaso tengo cara de espía? No sea idiota —salimos del salón tras los pasos de Oleg—, mire a ese pobre viejo y míreme a mí, no me voy a dañar la vida por un muerto, no.
—¿Entonces? —le pregunté a la entrada de las escaleras de la estación San Antonio.
—Usted no se preocupe —dijo al tiempo que me dio unos golpecitos en el hombro, en los que sentí unos nudillos metálicos.
El profesor tenía razón, su venganza era mucho más sencilla de lo que me imaginaba, e incluso, para mí, no había razones para evitarla. Por eso me detuve y esperé a ver cómo el profesor se acercaba más y más a Oleg, que caminaba distraído por la acera, hasta que por fin se lanzó sobre él como un guepardo sobre una gacela. Luego, los golpes en las costillas, la sorpresa de Oleg, la gente en corrillo con sus gritos de evento de boxeo. En ese momento entré a la estación, y la pelea me dio tiempo de subir a la plataforma para escuchar, por fin, el sonido de una patrulla antes de que llegara el metro. Intenté ver algo desde mi vagón, pero era imposible: solo se veía el eco de las luces rojas y azules contra los edificios.
Al llegar a mi casa se me ocurrió sacar la última cerveza de la nevera. Solo mañana, cuando vea en letras grandes los titulares amarillistas, las fotos, los videos aficionados, podré saber cuál fue la suerte de los dos.