|
Conocí a Fernando Botero cuando era un pintor desconocido. Estaba subido en un andamio en la antesala de un Banco de la Calle Colombia, en Medellín, la que baja hacia el río que parte la ciudad en dos tajos de yerba que dijo un poeta, y yo era aún un casi niño. Botero pintaba un fresco larguísimo y alto de seres rechonchos en apacibles azules y rosas, en honor de la raza antioqueña, arrieros sublimados, y mulas de pesebre, si bien recuerdo, y los nadaístas lo admirábamos e íbamos a verlo trabajar. Él apenas nos tomaba en cuenta mientras se movía entre tarros y brochas. Tal vez incluso le molestaban esos amigos de Gonzalo Arango, su condiscípulo del Liceo Antioqueño. Y nos ignoraba hasta que hartos de su indiferencia nos íbamos.
Más tarde los nadaístas nos trasladamos a Bogotá. Y encargó a Gonzalo para que le presentara una exposición espléndida. Si la memoria no me falla, una serie de Monalisas y un Niño de Vallecas de los de antes del homenaje a Ramón Hoyos y de la Virgen de Fátima que mostró Marta Traba en su recién fundado museo de arte moderno, que funcionaba en un antro en la avenida séptima con calle veinticuatro. Y después Botero desapareció de nuestra vista. Solo por los periódicos o por las noticias de los amigos que lo visitaban en Nueva York sabíamos que había sido menospreciado allá como un simple caricaturista, que estaba dolido pero seguía pintando con obstinación irracional y con un desprecio olímpico por la crítica de moda, y que aunque estaba muy pobre iba a su estudio en taxi para no gastar caminando la energía que le debía a la pintura.
La última vez que lo ví, ya convertido en un monstruo por la fama, fue en un almuerzo en casa de una novia mía a cuya amiga íntima Botero le arrastraba el ala. Y me sorprendió que siguiera hablando con el sonsonete de siempre de los tenderos de Sonsón, como si se aferrara al primer sueño de su juventud con la misma lealtad que le guardaba a la tradición de la pintura de Occidente.
Lo que distinguió en la segunda mitad del siglo xx este país estrafalario no fue la crueldad bárbara, el desorden vil, la trivialización de la justicia, las artimañas vergonzosas de la malicia indígena que enorgullece tanto a los tontos. En todas partes se cuecen habas y los hombres son igual de torcidos.
El lector puede hincharse de orgullo como el pavo patriótico si le incumbe o le place. Pero yo creo que Colombia marcó la diferencia sobre todo por la imaginación y los recursos de sus dos artistas más reconocidos a nivel planetario. El siglo xx fue adornado por las presencias de Picasso y Bacon, y de Thomas Mann y Proust, que sostuvieron el prestigio de la civilización cristiana contra la carnicería perpetua que desprestigiaba sus razones de ser. Pero ninguno de sus genios, por grandes que hayan sido, consiguieron transfigurarse en los íconos que representaron en la vida cultural de nuestro tiempo Gabriel García Márquez y Fernando Botero. Que además se detestan. En una entrevista reciente este reconoció que el fabulador cataqueño le parecía un personaje de lo más desagradable…
Los otros grandes artistas de nuestro tiempo, parecen más discretos al lado de estos dos fenómenos del genio humano para fraguar fantasías y a la vez para el comercio. Dos ejecutivos de La Belleza convertida en industria. A estas horas, en alguna parte, ha de haber una rotativa reeditando Cien años de Soledad.
|
 |
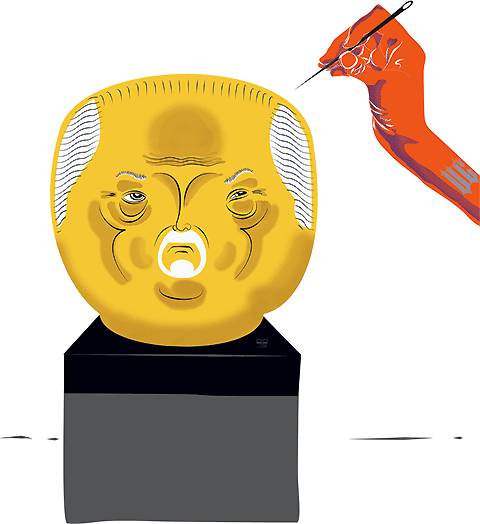
Y un alcalde en las antípodas intenta con sus asesores en eventos monumentales contactar al artista antioqueño para que siembre en un parque sus higiénicos gatos, sus irónicas palomas, sus flemáticos caballeros de sombreros kafkianos, y sus matronas con los ojos vacíos puestos en el horizonte.
Un día gonzaloarango me contó una charla que tuvo con Fernando Botero cuando estudiaban juntos el bachillerato. Frente a la llamada Plaza de Flores donde vendía flores la mamá de Pinganillo*, un día estaban haciendo proyectos para el futuro. Gonzalo debía verse, cuando creciera, un poco como el Presidente de los pobres que amaba o como un reformador religioso, poco más tarde reconoció en una carta a su mamá que tenía intenciones de crear un cisma en la Iglesia, aunque dudo que doña Nena supiera que es un cisma. Y Botero, más modesto, le dijo que él solo ambicionaba juntar unos pesos, comprar una tienda de abarrotes en Sonsón, con un dependiente honrado que se encargara del mostrador, y encerrarse a pintar y pintar en la trastienda. Si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes, dice un proverbio. Jamás debió ocurrírsele ni en las peores borracheras con sangría de los años que siguieron de pintor de toros que un día lejano sus obras iban a conquistar las galerías del mundo, que adornarían las casas de los jeques, los príncipes y los millonarios dados a las nostalgias ajenas, que parvadas de aviones correrían de un lado al otro con su tierno bestiario y sus bodegones. Ni que su éxito inverosímil, merecido por la católica paciencia y la antioqueña constancia, suscitaría tantas envidias entre los colegas del oficio.
Botero es anacrónico para los artistas posmodernos que piensan que hay más ingenio en unas sillas de carpintero colgadas en la fachada de un palacio, que en un melón al óleo. Que uno puede graduarse de genio vistiendo al Pensador de Rodin de Supermán o cortándose un dedo en un auditorio. Hace días vi en un video, que además pasaron por la televisión cultural por respeto a la libertad de pensamiento, a un muchacho que se acerca a un plato puesto en una habitación, defeca y come su subproducto. Y graba la ceremonia como una muestra de talento.
Botero es un gran artesano y a la vez un empresario antioqueño ejemplar, que renunció al impresionismo de sus obispos ahogándose en el mar del principio siguiendo los consejos de los marchantes neoyorquinos. Pero el triunfo de su circo de seres inodoros e inmóviles no vino solo. Se sabe que llegó a ser tan pobre que debía engañar a sus hijos poniendo en sus sopas de mollejas de gallina ojos de vidrio cuando iban a visitarlo a Nueva York. Y ha sido un ejemplo de hombre para otros millonarios colombianos. Por su generosidad, financiado orquestas de niños pobres y enriqueciendo museos con los tesoros acumulados a lo largo de su vida de obrero. Porque en últimas, más que el dios que pretendieron los románticos, el artista es siempre un obrero. Un labrador.
Botero, contra todas las fealdades que también pintó como la serie de Pablo Escobar y la lúgubre secuencia de la violencia, es un pintor excelso. Desde las telas de sus recuerdos de las casas de putas de su adolescencia cuando quiso tener una tienda en Sonsón, hasta los espléndidos homenajes a la odiosa cosa de los toros y a la vida del circo, produjo montones de obras admirables que asombran las galerías aunque a veces faltan en los museos. Es increíble, a propósito, que los museos más afamados de España y Estados Unidos no tengan un Botero, pero alberguen en cambio un Chillida. Quizás no les alcanza la plata para negociar con ese paisa eminente.
La grandeza de Botero es haber escapado del espantoso afán de novedades de la mayoría de los artistas contemporáneos para dedicarse a recrear la tradición, a los primitivistas latinoamericanos, a los primitivistas de Italia, a los retratistas flamencos de aristócratas, a los dibujantes franceses de flores, a los antiguos pintores frutas. Y su obcecación mal que les pese a muchos le concedió el lugar que tiene en el arte del siglo xx. En contravía de muchos ociosos de las falsas desconstrucciones, de los seguidores del estructuralismo y el posestructuralismo de la modernidad y la posmodernidad…
*¿Y Pinganillo? Cuando había decidido irse con Angelita a Inglaterra en un viaje que frustró un camión en contravía, Gonzalo Arango le escribió una carta a Botero donde le reprocha que se haya vuelto inaccesible, le pide una ilustración para un texto, le aconseja pintar un Jesuscristo victorioso montando un burro con el fondo de los Andes. Botero no se animó a pintar. La carta recuerda a Pinganillo, al hijo de la vendedora de flores que estudiaba con ellos en el Liceo Antioqueño ¿Dónde andará Pinganillo?, le pregunta Gonzalo. Pero Botero qué iba a saber tan lejos en Pieatrasanta, en París o sembrando gatos en una plaza japonesa…
|