|
Cine y realidad, en un momento de mi vida, se convirtieron en casi lo mismo (es lógico, si miramos el cine en Colombia y Medellín). No lo digo porque sea un cineasta, porque no lo soy, o porque escriba guiones, porque tampoco lo hago. Mis relaciones externas con el cine son las normales, es decir, sentirme anonadado frente a esa mágica pantalla; soy el literato que no pasa de la interpretación de la historia y vio incompletos, a las doce del día, los ciclos que proyectaba la Universidad de Antioquia sobre Fellini, Wim Wenders, Chaplin, Werner Herzog (Aguirre o la ira de dios), etc., y vio la filmación de unas escenas de algunas películas. Es más: mis conocimientos técnicos o estéticos se reducen a esos comentarios sueltos que a los cinéfilos les deben provocar risas —¡Qué hermosa fotografía!, ¡qué buen paneo!, ¡qué juego de cámaras!— y al comentario intelectualoide de la fragmentación de la imagen como símbolo de la posmodernidad. Sí: para alguien experto en el séptimo arte, estos deben ser los comentarios más risibles, irascibles e incómodos.
Pero no voy a hablar de ese tema en este artículo. Lo que pretendo decir es que las relaciones más reales que he tenido con el cine no tienen qué ver con el cine, sino con haber estudiado en décimo con John Galvis y con Ramiro Meneses, los actores de la película No futuro. Y en el fondo, tal vez, por haber nacido en Manrique como ellos. A los diez años me mudé para Castilla en una jaula — me refiero a un carro de trasteos— y, ya joven, debí regresar a estudiar décimo y once en el Liceo Manrique.
Recuerdo que llegué al salón y el primero que me sorprendió fue Ramiro Meneses, quien se hizo protagonista de la película después de hacerse pasar como sicario, según contó Víctor Gaviria en una entrevista (esa debería ser la primera prueba ética para un excelente actor). Tal vez fue porque llevaba el pelo largo hasta la cintura o por su excelente sentido del humor, o, mejor, porque emanaba algún talento innato, en ese momento en formación.
En once no lo vi mucho porque terminamos en salones diferentes. A finales del año lo vi sin la melena: el único indicio de su antigua cabellera cheroki era una trencita de cien pelos con hilos o chaquiras, que le colgaba a la espalda. Cuando nos saludamos me dijo que iba a actuar o estaba actuando en una película. No había en esa voz indicios de No futuro, la cinta que estallaría en las pantallas de lona de la ciudad y del mundo. Antes, el pelo largo le daba la edad genérica de todos los jóvenes peludos que en esa época escuchábamos Led Zeppelin, Iron Maiden, Gran Funk, los Beatles y las bestias de Woodstock (mientras él escuchaba y tocaba punk), pero ahora se veía como un joven de 17 años (como el que apareció en la pantalla), cuyo rostro adolescente se había aclarado.
Veo a Ramiro ahora, el actor, el director de cine, el intelectual, el hombre callado e introspectivo, pero sobre todo lo recuerdo como el armador del equipo de baloncesto del salón, el pintor, el vocalista de Mutantex, el que dibujaba con maestría esos oscuros rostros de punkeros; el que alcancé a conocer, como en la película, con dos lapiceros golpeando los pupitres en clase, las paredes del colegio, sacándole sonidos a los tubos del balcón que daban tres pisos arriba del patio de descanso. Cuando lo vi en la película, dándole baqueta a todo lo que veía (en el colegio, incluso a nuestras espaldas y cabezas, como las acostumbradas bromas que hacía en el programa Décimo Grado), supe que la historia de la película era su propia historia. Entonces, como nunca antes, sentí el cine tan cercano a esa realidad que nos asechaba. Fue entre el velo de esa mágica pantalla, y a pesar del excelente humor y de los chistes, que vi ese algo oculto en el rostro de Ramiro, porque en él había un dejo, algo de esa búsqueda introspectiva que con el cine y la música pareció encontrar.
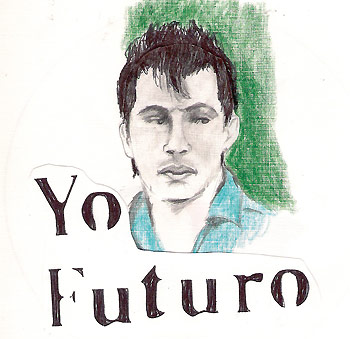
|
 |

Pero si la relación entre cine y realidad se mostraba en Ramiro, en el actor que hacía la representación del sicario, en John Galvis era a la inversa, y era difícil aceptarla, porque no se podía concebir que él fuera el ladrón que quería hacerse pasar por actor.
John Galvis era el joven que iba a ser el protagonista de No futuro, y no lo consiguió porque lo mataron unos días antes de comenzar la filmación. Tenía 18 años, más o menos, y al igual que Ramiro poseía el encanto inherente del actor. Llegó al colegio un mes después de que empezáramos las clases. Cuando entró, el salón se silenció y todas las mujeres suspiraron. El cabello largo, negro azabache y peinado con el esmero y la dedicación, según me contaron, de su abuela o tía, coronaba un rostro, en una combinación de indígena con galán de Hollywood.
Recuerdo que sus participaciones en clase eran irónicas: John era callado e introspectivo, pero de un humor fino e irreverente. Caminaba despacio y un poco encorvado con su cabello negro, liso y brillante en capul, tapándole las orejas hasta más abajo de los hombros, y con bluyines bota tubo, riéndose desde la garganta. Nos fumábamos uno que otro cigarrillito con otro compañero detrás del colegio, hablábamos algunas veces en el descanso, discutíamos algunas cosas, pero, a diferencia de Ramiro, a él no lo conocí. Era alegre, pero había un dejo mucho más profundo en él.
Fue por medio de una entrevista a Víctor Gaviria en la Universidad de Antioquia, con Ramiro a su lado, que me enteré de que Jhon Galvis iba a ser el protagonista, y que había algo de su vida en esa cinta. Entonces fue un golpe. No puedo hablar de su vida, pero la visión que tengo de John está totalmente alejada de la película. No puedo ver ese joven levantando un arma, disparando un changón o robándose un carro. Recuerdo haberlo visto, si no estoy mal, a finales de once. A los días, en un comentario suelto, me dijeron que lo habían matado por robarse una moto; después me dijeron que fue un carro. Entonces recordé esas imágenes que muestran en la película, donde un muchacho está chupando trompita con su novia en el balcón y ve a un supuesto Johncito mirando su moto; baja por las escalas hijueputiándolo, diciéndole que si era que le gustaba o qué… Una de las bellas imágenes de esa película. Me digo que la imagen de los jóvenes que se roban el carro, con un niño adentro, no puede ser la imagen que originó su muerte, que sólo era una actuación, porque esa era su actitud normal: la de andar viviendo, representando su vida. Ese era el dejo de John Galvis, cuando no alegre, un excelente actor natural, ensimismado, con unos dientes blancos y más parejitos que una línea recta (en décimo, porque a mediados de once ya eran un poco amarillos, bajo el cabello un poco quemado y desaliñado en cortes disparejos y una mirada ida que acechaba).
En Ramiro, el sueño era el cine, la música, la pintura y, tal vez, tratar de hacerle quite a las necesidades: siempre la sencillez, nunca la fama, así le haya llegado. Mientras tanto, John Galvis ni siquiera supo que pudo haber llegado a ser el protagonista de una película que llegaría hasta el Festival de Cine de Cannes; ni él, ni yo. Sólo años después me enteré, porque al terminar once debí regresar a Castilla y me olvidé en parte del lugar donde nací. Nunca conocí su vida, ni sus sueños, hermético con su historia pero con un talento innato que emanaba belleza y juventud y, un poco más allá, tal vez el dejo de la proximidad de la muerte.
El triunfo de uno de los personajes se debe a Víctor Gaviria y al gran talento del mismo Ramiro, no sólo para asumir roles sino como actor y director de cine. En el destino del segundo, ya sabemos a qué comensales restregarles en el hocico la culpa de la muerte colectiva de la adolescencia. 
|