|
 Ni siquiera Consuelo, La Barrosa, dio con las respuestas, y eso que era la mejor alumna del colegio, o más bien, de los dos colegios, porque había otro para niñas pobres ubicado a la salida de la ciudad y sostenido con la ayuda voluntaria de las familias más prestantes. Primero intentaron hablar con el profesor Estrada, pero el cincuentón amargado ni bolas les paró. Se limitó a mirarlas con sus ojos fríos, lujuriosos, y espetó un no rotundo. Eran treinta ejercicios, de los cuales sólo cinco serían elegidos por La Cuchilla Estrada para el examen final. Caras largas, y hasta ojos llorosos, se vieron ese día. Una comisión fue a hablar con la directora y ésta las llamó irresponsables, desvergonzadas y perezosas. No había nada qué hacer. Ni siquiera Consuelo, La Barrosa, dio con las respuestas, y eso que era la mejor alumna del colegio, o más bien, de los dos colegios, porque había otro para niñas pobres ubicado a la salida de la ciudad y sostenido con la ayuda voluntaria de las familias más prestantes. Primero intentaron hablar con el profesor Estrada, pero el cincuentón amargado ni bolas les paró. Se limitó a mirarlas con sus ojos fríos, lujuriosos, y espetó un no rotundo. Eran treinta ejercicios, de los cuales sólo cinco serían elegidos por La Cuchilla Estrada para el examen final. Caras largas, y hasta ojos llorosos, se vieron ese día. Una comisión fue a hablar con la directora y ésta las llamó irresponsables, desvergonzadas y perezosas. No había nada qué hacer.
Mayito Narváez vio embolatado su viaje a Miami. Las hermanas Valenzuela, Amparo y María, no conocerían Venecia esa Navidad. La exuberante Amalia de Los Ríos no tendría el Volkswagen que desde hacía tres años le había prometido su padre... En fin, de algo minuciosamente deseado se privarían cada una de las treinta y seis futuras bachilleres del colegio Santa Teresita, famoso en la ciudad por las muchas reinas aportadas, entre sus egresadas, al Certamen Nacional de Belleza. Y todo por el maldito profesor Estrada.
Alguien propuso hablar con las madres más cercanas a la directora y la idea fue rechazada de inmediato. El profesor Estrada era toda una institución. Desde hacía casi tres décadas estaba vinculado al colegio, y la mayoría de las madres, en su momento, habían sufrido los arañazos de este pequeño ogro de ojos insomnes cuya única diversión consistía en hacer sufrir a las muchachas bonitas. Con todo, las madres lo apreciaban y muchas afirmaban que el profesor Estrada le daba lustre a la institución.
—Tal como están las cosas, sólo La Barrosa se va a graduar este año —susurró Vicenta Barrios a la exuberante Amalia.
—¿Sí? —preguntó ésta entre dientes, mirando despreciativa a la pobre Consuelo que, en ese momento, escuchaba atenta a la Hermana Laura.
—Tiene cuatro notas muy altas, y aunque saque uno, que no lo creo, gana sobrada —volvió a susurrar Vicenta.
Amalia respiró hondamente. No sólo el Volkswagen estaba en veremos, también el reinado de belleza. Se sabía desde hacía algunos meses que Amalia participaría el próximo año en el Reinado Nacional de Belleza.
—Viejo desgraciado —espetó entre dientes.
La Hermana Laura estaba contando la historia de Lot, de sus hijas, y cómo éstas lo embriagaron para poder acostarse con él.
—¿Decías algo Amalia? —reconvino la monjita.
—Eso que hicieron las hijas es pecado —dijo Amalia por salir del paso.
—Las cosas permitidas por Dios no son pecado —argumentó la monja. Y se perdió en una larga explicación teológica en torno a las razones Divinas.
A los tres campanazos que anunciaron el fin de la jornada no siguió la exultación de todos los días. Las caras estaban largas y algunas mostraban huellas de llanto. Dentro de dos días sería el examen, y si no ocurría un milagro, adiós sueños.
Cuando Vicenta y Amalia esperaban el transporte, pasó La Cuchilla Estrada en su viejo campero y Amalia volvió a decir: "Viejo desgraciado".
—Y mira quién va allá —señaló Vicenta.
—Sólo las feas ganan el año —dijo Amalia al reconocer a Consuelo, La Barrosa, en una de las ventanillas del bus escolar.
—¿Qué más puede hacer uno con una cara tan horrible si no ganar todos los exámenes? —concluyó Vicenta.
Consuelo también estaba preocupada. Desde hacía cinco días estudiaba los problemas y no daba con las respuestas. En ella los barros eran producto del estrés, y, por el estado de su cara, se podía medir el grado de preocupación. Esa tarde, como las anteriores, ensució hojas, se comió las uñas, se reventó todos los barros de la cara contraviniendo las órdenes dadas por el médico de la familia, pero no dio con las respuestas.
Estuvo toda la noche dando vueltas en la cama y cuando sonó el despertador, aún estaba despierta. Sólo faltaba un día para el examen. Si no lograba dar con las respuestas, tendría que conformarse con un tres. En el bus, volvió a repasar los ejercicios a la espera de un milagro, una inspiración, que le señalaran el sitio exacto del error. Se sobresaltó cuando le arrebataron el cuaderno. Era Mayito Narváez, risueña, alegre, como si nada le importara. Ni huellas había, en el rostro, de los sufrimientos del día anterior:
—¿Ya los hiciste? —preguntó en tono burlón.
—Ojalá —respondió Consuelo sobándose el mentón.
Estaba horrible. Durante la noche se habían formado nuevos barros y la cara estaba convertida en una verdadera guanábana. Mayito Narváez sintió un poco de lástima. Consuelo no era fea. Tenía uno de los mejores cuerpos del colegio y su cara también era bonita, sólo que los barros la habían vuelto tímida, insegura.
—Pero tú ganas, —dijo Mayito Narváez—. Tienes notas muy altas.
Estaba cayendo una lluvia menuda y a través de la ventanilla se veía el mar, sereno, como un plato de agua. Algunos deportistas trotaban en la playa, brincaban y golpeaban el aire con los puños. El bus salió de la zona del Cabrero y corrió por un lado de las murallas.
Pronto llegarían al colegio.
—Y tú, ¿lograste resolver alguno?
—¿Yo? —dijo entre risas Mayito—. Sabes que no soy muy buena. Además... todo se puede arreglar. ¡En un día pueden ocurrir muchas cosas!
Todos los buses habían llegado y las estudiantes descendían con prisa. Las Valenzuela atravesaban el patio del colegió y Mayito susurró al oído de Consuelo: —Tenemos que hablar. En el primer descanso te busco—. La vio alejarse en dirección a las Valenzuela.
El salón estaba lleno de caras largas y rostros ojerosos. Todas hablaban de lo mismo. Vicenta secreteó algo al oído de Amalia y ésta miró, despectiva, a La Barrosa, que, en ese momento, se ubicaba en su puesto.
—¿Le viste la cara?
—¡Qué horrible!
—Se ve que tampoco los hizo.
Mayito y las Valenzuela fueron las últimas en entrar. Estaban exultantes. Nadie prestó atención a la profesora de español y a su fatigosa lista de obras y autores. Las dos horas siguientes eran libres, pues la profesora de estética dio por terminada la materia. Cuando el sonido seco de la campana rompió el silencio, todas rodearon a Mayito y las Valenzuela:
—¡Un momento!.. —dijo una de las hermanas con el ademán de quien detiene a una multitud.
—Primero debemos hablar con Amalia y Vicenta —dijo Mayito.
Amalia y Vicenta salieron al pasillo y se enteraron de que Mayito tenía todos los ejercicios resueltos. Un amigo, estudiante de la universidad, se los había hecho la tarde anterior.
—Debemos evitar que el profesor Estrada se entere —dijo Mayito—. Si esto llega a oídos de él, será imposible pastelear. Todas vamos a tener los ejercicios. Lo importante es que no vayamos...
—¿Y cómo diablos vamos a hacer para pastelear?
—inquirió Vicenta—. Somos treinta y seis estudiantes. ¿Te imaginas a todo un grupo pasteleándole a ese desgraciado viejo? Yo creo que...
—Y si sólo pasteleamos cinco, ¿qué crees que pase? —espetó Mayito—. Debemos hacerlo todas y por eso debemos ponernos de acuerdo. Dividámonos en grupos, como si estuviéramos estudiando, y comuniquémosle al resto que los ejercicios están resueltos.
|
|
—¿Y después qué? —inquirió Vicenta—. ¿Copiamos los ejercicios y mañana madrugamos a pastelear?
—Emborrachémoslo —dijo Amalia, que había estado todo el tiempo callada.
Vicenta y Mayito soltaron sonoras carcajadas.
—Sí —repitió Amalia—. Emborrachémoslo como hicieron las hijas de Lot.
—Si todo fuera tan fácil —dijo Mayito.
—Es muy sencillo —dijo Amalia muy seria—. ¿No han visto cómo nos mira a todas? A La Barrosa se la quiere comer con los ojos. Si lo distraemos, si lo ponemos a ver...
—¿Qué quieres decir? —preguntó Vicenta.
—Lo que has escuchado —dijo Amalia—. A ver chochas. Las Valenzuela, Mayito, yo y La Barrosa...
—¿La Barrosa?, —preguntó Vicenta. —Si a ella es a la que más mira —espetó Amalia— No es sino que lo tengamos mirando todo el tiempo... ¿Están de acuerdo?
Mayito y Vicenta se miraron. No necesitaron decir sí para que Amalia entendiera que estaban de acuerdo.
—Voy a hablar con La Barrosa —dijo Mayito.
—Yo hablo con las Valenzuela —dijo Vicenta.
—Debemos hacer las cosas bien —advirtió Amalia—. Todo debe de ser actuado, sincronizado. No es abrir las piernas y ya. Él debe de pensar que estamos concentradas buscando las respuestas a sus estúpidos problemas. No levantemos los ojos de la hoja, y si lo hacemos, miremos a la pared, a la ventana… qué sé yo, ¡Pero hay algo!: las cinco debemos ponernos de acuerdo. Cada una lo pone a mirar quince minutos. Si todas abrimos las piernas al mismo tiempo, estamos perdidas.
—¿Por qué perdidas? —preguntó Vicenta.
—Boba... ¿no te das cuenta de que si lo tenemos mirando para muchas partes nadie va a poder sacar los pasteles?
—dijo Amalia—.
Nosotras seremos un coro y la primera voz será La Barrosa. Ella no necesitará sacar ningún pastel. Estudiará los ejercicios y con eso tendrá para resolverlos sin ayuda de nada. Estoy segura. Así que será ella quien cante los primeros quince minutos. Mientras ella canta, la mitad del salón copia. Luego sigue la segunda voz, que podría, por ubicación, ser Mayito. Después sigo yo, que estoy ubicada frente al escritorio.
—¿Y yo qué hago si estoy detrás de ti?, —preguntó Vicenta.
—Tú cambias de puesto con Candelaria —continuó Amalia—. Él ni se dará cuenta. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Debemos estar seguras de que el desgraciado esté mirando. Y las piernas deben abrirse y cerrarse, como cuando estamos nerviosas y concentradas. Deben abrirse bastante... ¿entienden? Mañana luciré mis cucos rosados.
—Creo que todas debemos hablar con La Barrosa, convencerla —dijo Mayito.
—Llámala —espetó, imperativa, Amalia. Mayito entró al salón y poco después volvió con La Barrosa. Entre todas le comunicaron el plan.
—Aquí están todos los ejercicios —dijo Mayito, extendiéndole un cuaderno.
El plan fue comunicado al resto del grupo y todas prometieron permanecer calladas hasta el 31 de diciembre.
Tal como había dicho Amalia, La Barrosa no necesitó copiar los ejercicios. Los miró, los analizó y le devolvió el cuaderno a Mayito. Esta vez, los tres campanazos que anunciaban el fin de la jornada fueron recibidos con alegría. Mayito procuró sentarse junto a La Barrosa y durante buena parte del viaje estuvieron calladas. Cuando el bus alcanzó la Avenida Santander, Mayito, como quien no quiere la cosa, tanteó a La Barrosa:
—Amalia se va a poner cucos rosados.
La Barrosa siguió callada.
—Las Valenzuela se decidieron por cucos blancos.
La Barrosa fingía dormir y la tensión de Mayito aumentó. De pronto, La Barrosa empezó a reírse como si le estuvieran haciendo cosquillas.
—Y yo me decidí por el color negro. Ahora las dos estaban dobladas de la risa. Mayito intentaba hablar y sentía que le faltaba el aire. Cuando ambas se calmaron, Mayito volvió a la carga:
—¿Qué color vas a usar?
—Blanco con rombitos rosados —dijo La Barrosa con lágrimas de risa en los ojos.
Antes de apearse, Mayito abrazó a La Barrosa y besó su cara de guanábana, algo que nunca había hecho.
II
Fue de puesto en puesto repartiendo los exámenes, y cuando terminó, se paró al lado del escritorio: "Tienen tres horas para trabajar —dijo—. Si estudiaron, harán las cosas bien, si no estudiaron, todo les saldrá mal. A lo que vinimos". Y empezó a pasearse de un extremo a otro del salón, siempre pendiente del más leve movimiento, siempre atento al más leve ruido. Llegaba a la puerta, y ahí estaba unos segundos, luego se devolvía y estaba otros segundos parado al lado del escritorio. Quizá sólo habían pasado tres minutos o cuatro, mas el estrés y la tensión los volvieron eternos. Por fin se sentó, abrió el enorme maletín y sacó una agenda. Así como el cazador observa los movimientos de su presa, la ve acercarse a la trampa, alejarse y acercarse, hasta que finalmente cae, así, setenta y dos ojos escudriñaban los movimientos del pequeño ogro.
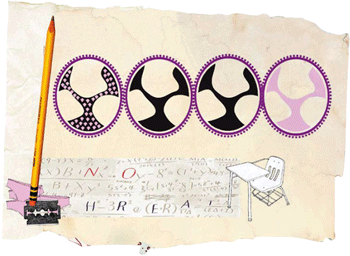
Todas lo vieron caer. Miró de reojo hacia la puerta y quedó paralizado. Haciéndose el bobo, como siempre en estos casos, hojeó la agenda buscando el teléfono de Blanca Nieves, pero no lo encontró. Paseo la mirada por el salón y las vio a todas concentradas en las hojas del examen. Como quien no quiere la cosa volvió a mirar. En ese momento La Barrosa abrió las piernas. El viejo ogro sintió una agonía en la boca del estómago. La sangre corrió torrentosa por las venas y el corazón aceleró sus latidos. Es increíble lo que el ojo humano puede captar en un segundo. Los muslos de La Barrosa, blancos y velludos como la piel de los duraznos, desembocaban en una ingle jugosa. A través de la tela de los calzones, casi transparente, se veía el tupido montículo, y, bien delineados, los labios de la vulva. El pequeño ogro estaba fuera de combate. Paseó la mirada por el salón y todo seguía igual. Las cabezas, inclinadas sobre las hojas, parecían flotar fuera del mundo. Ahora La Barrosa tenía las piernas cerradas y sólo se veía un puntico blanco al fondo de los muslos. Durante varios segundos la muchacha lo castigó negándole el maravilloso espectáculo de sus más íntimos lugares. Y cuando creyó que todo había terminado, las piernas volvieron a abrirse y el pequeño ogro se hundió en las arenas movedizas de la salacidad.
La mitad del grupo alcanzó a pastelear el cincuenta por ciento del examen, la otra mitad esperaba su turno. El ogrito, viendo que las piernas de La Barrosa se cerraron y no volvieron a abrirse, paseó su deletérea mirada por el salón y, ¡sorpresa! ¡Quedó atrapado en el mágico encanto de Amparo Valenzuela! Primero fue un aleteo, algo así como la vela de un barco apareciendo en el horizonte, luego, las piernas se abrieron, despacio, como en cámara lenta, y pudo ver los muslos color canela, lampiños, y más allá, la encrucijada en donde se encuentran todos los caminos. Aún estaba atolondrado por la visión de Amparo cuando, dos sillas más allá, la otra Valenzuela le ofrecía el encanto de sus vastas intimidades. Sobrepasando el metro con ochenta de estatura, los muslos de María eran dos pardas carreteras a través de las cuales se podía llegar al paraíso, o al infierno.
Como se cierran ciertas flores a la llegada de la noche, así se cerraron las piernas de las Valenzuela. Sacó un pañuelo y limpió los lentes. Miró con ojos tristes hacia la puerta y cuando ya iba a pararse, la exuberante Amalia de los Ríos lo atornilló a la silla. Ya no era ni siquiera un ogrito. Era un pobre hombre haciéndose el bobo, un voyeur desvergonzado. La chocha de Amalia se desbordaba por los lados de los diminutos calzones, y desde donde él estaba, se podían ver unos pelitos rubios, doraditos. No fue necesaria la ayuda de Vicenta ni de Mayito Narváez. Con Amalia bastó para mantenerlo en vilo hasta que sonó la campana. 
|