|

En el óleo de José María Espinosa, Policarpa Salavarrieta es una mujer sensual. Los labios bien trazados y fructuosos. La nariz recta que la emparienta con la melancolía de ciertas madonas italianas. Los ojos sesgados y negros. Las orejas deliciosas y perfectamente delineadas. Una mata de pelo azabache que imagino rizado y largo hasta la mitad de la espalda. O hasta un poco más abajo, allí donde surgen los hoyuelos que anticipan la amplia nalga de la fémina colombiana. El cuello es un tanto regordete. De él cuelga un collar sobrio de joyas de fantasía. Porque Policarpa, hay que precisarlo, no era aristócrata y venía del manantial del pueblo guadeño. Nada de perlas o diamantes o de esmeralda en ese collar, sólo pedruscos falsos pero fúlgidos que la muchacha gustaba comprar en el mercado de San Victorino. Del cogote para abajo siguen las ropas. Pero antes hay una ligera insinuación de los senos. Entre las prendas bermejas y blancas cuelga un crucifijo. Paso de largo ante la efigie y me pregunto: ¿cómo eran los senos de Policarpa Salavarrieta? Vano es buscar un dato de este cariz en la prolija historiografía colombiana. Los cronistas e historiadores hablan del arrojo de la heroína, de su participación en una red de espionaje subversivo, del lugar en que la detuvo la policía realista, de las últimas palabras que pronunció cuando vio a los soldados apuntándole al centro de sus tetas. Nadie dice que de esas fragantes areolas bebió, en noches del amor revoltoso, Alejo Sabaraín, el único hombre que conoció verdaderamente a la mártir. Policarpa era, pues, fogosa y brava. Y Espinosa, como buen maestro, lo insinúa con soltura. Desde pequeña, a la Pola le dejaron crecer el pelo. La niña corría por entre las rúas De Guaduas y gritaba de dicha cuando sentía que en el aire se desplegaban sus cabellos. Cucaracheros, sinsontes, turpiales le revoloteaban por los flancos. “Mi Polonia es la libertad pura”, exclamaba su padre, cuando la soltaba para que, por entre las mangas y las orillas de las quebradas, se desbocara su cuerpo de loco cervatillo. Ahora bien, lo del nombre de la heroína ondea en la polémica y otorga a su vida, agitada y sucinta, un toque de misterio. Polonia la bautizó el cura, por lo tanto así la llamaban sus hermanos y sus taitas. Al radicarse en Bogotá, iba a cumplir diecisiete años, la empezaron a llamar Policarpa. De esta guisa le decían sus amas santafereñas, María Matea Martínez y Andrea Ricaurte, para quienes ejerció labores de niñera y dama de hilos y agujas. En los años de la Reconquista, se hizo conspiradora y en el falso pasaporte que le dieron aparece Gregoria Apolinaria. Pero sus amigos más íntimos, y hasta el mismo Sabaraín, le decían la Pola. A la cerveza, por esos vericuetos andinos, también le dicen la Pola, y hay quienes afirman, en medio de sus jumeras frecuentes, que bebiéndola es la mejor forma de homenajear a la joven sacrificada. Su familia se mudó a Bogotá, pues don Miguel Salavarrieta, el padre, quería una educación esmerada para sus hijos. A los pocos meses se desató una epidemia de viruela que devastó a una buena parte de la familia: murieron el padre, la madre y dos hermanos. Policarpa regresó a Guaduas. Dos hermanos más se decidieron por la vida religiosa y se quedaron en Santafé. Otros dos se fueron a trabajar a una finca en Tena. En el pueblo se instaló el resto de la prole. Las noches, para Policarpa, se tornaron entonces más olorosas, el verde de los árboles se hizo más intenso, y el calor del valle del río de la Magdalena le llegaba como envuelto entre las brisas tibias de los crepúsculos. La vida volvió a su calmo cauce pueblerino, aunque Policarpa se sentía inquieta. Ya era más crecida y ahora caminaba por entre las vegas, con un cuerpo imbuido de redondeces deseables. Por esos años a la Pola la educó su hermana mayor: le enseñó la costura y le dio algunas bases para tocar el tiple. Bibiano, el hermano menor, se encargó de regar en el corazón de su hermana las semillas de la libertad que el padre había sembrado. En un almuerzo de olla, que se hizo en Mariquita, Policarpa conoció a Alejo Sabaraín. Ambos se prendaron de inmediato. Un amor de cataclismo que no escatimó los besos y las caricias en esos primeros encuentros. Hay algunos cantores de la prócer que creen que ella murió virgen, y que su novio fue algo así como un dije ornamental. No hay prueba de ello, sin embargo. Si de la heroína no se sabe muy bien cómo se llamaba, ¿quién puede negar que su himen fue desgarrado por el Sabaraín? Sus biógrafos más tiernos le endilgan el atributo mariano creyendo que, durante los holocaustos, los novios no se acarician y huyen despavoridos de las penetraciones. Como si no entendieran que en esos momentos, en que la muerte se expande garosa por la tierra, es cuando precisamente el deseo humano se alumbra, se alebresta y se precipita. En todo caso, a los pocos días de ese primer encuentro, se quebró el florero de Llorente. Lo que sucede después es rápido y convulso. La vida de los jóvenes neogranadinos se altera, como si un tote se prendiera en la mano de un niño y saltara de un lado a otro por entre sus brazos, su pecho, su cara, sus piernas. A casi toda esta juventud, evidentemente, se la tragará la pelona en un santiamén. Bibiano y Alejo se enrolan en los ejércitos de Antonio Nariño. Dos de sus otros hermanos, los que se habían quedado en Santafé, se vuelven agustinos y siguen con furor las consignas republicanas de los centralistas. Policarpa decide irse a Bogotá para estar cerca de ellos. Vive la cotidianidad de la guerra de los santafereños recién independizados.
|
|
Al principio no sabe muy bien qué es lo que pasa y cree suficiente decir que lucha por la libertad. Luego empieza a comprender los enredos de los federalistas y los centralistas. Apoya a los segundos porque son los que luchan por los intereses de los más desfavorecidos. En el sitio que las tropas de Antonio Baraya hacen a la capital, Policarpa participa activamente. Ayuda a transportar pertrechos y cañones. Les lleva alimentos y mensajes a los soldados. Les canta en las noches tonadillas que acompaña con el tiple para dulcificarles la valentía. Dicen que era una de las muchachas más preciosas que enarbolaba los emblemas de Nariño cuando los federalistas fueron derrotados. Policarpa, para entonces, tenía muy claro que la consigna era vencer o morir. Este, entre otras cosas, era el santo y seña que habría de llevar, entre naranjas vacías en el interior, cuando se volvió espía en los años de la Reconquista. Odiaba el servilismo y maldecía a cada instante las tropas de Pablo Morillo. España le parecía horrorosa, cruel, mezquina. Los peninsulares le olían a ajo y a pestilencia en los sobacos. A poco regresó a Guaduas donde se ocupó de curarle las heridas a Bibiano, su hermano. Este se había ido con Alejo Sabaraín con las tropas de Nariño hacia el sur. Allí habían caído en manos del enemigo. Bibiano fue indultado y ahora estaba en Guaduas, envejecido y enfermo, pero más seguro de que había que separarse de la Corona española. Pronto, los hermanos Salavarrieta fueron identificados como colaboradores de la insurgencia. Aparecieron entonces dos personajes claves en la vida de la joven: los hermanos Almeyda. Todo en la vida de Policarpa parecía marcado por esa cifra: dos progenitores muertos de viruela, dos hermanos agustinos, dos hermanos trabajadores en el campo, dos seres amados enrolados en el ejército, ella misma ajusticiada a los veintidós años. Los hermanos Almeyda convencieron a Policarpa para que volviera a Santafé. Además, acababa de saber que su novio Sabaraín estaba preso en esa ciudad. Su amor a Alejo y el que le suscitó la Independencia se confabularon con enardecimiento único. Su labor, en Santafé, consistía en introducirse en las casas de las damas españolas donde cumplía labores de costurera y de niñera. Sonsacaba secretos útiles de las tertulias para la causa, llevaba recados en las naranjas aquellas, difundía propaganda revolucionaria, elaboraba listas de los patriotas perseguidos por Morillo, escondía armas en su alcoba, ayudaba a que ciertos presos se volaran de las cárceles. Los españoles no barruntaron que la costurera de la señora Ricaurte fuera una clave significativa en la red de espías que alimentaban las guerrillas de Casanare. Creían que se trataba de una de esas muchachas fortachonas que se la pasaban de un lado a otro rebuscándose el emolumento para sobrevivir y revolcándose con el primero que apareciera. Los españoles de Morillo suponían, valga la pena anotarlo, que todas las jóvenes del pueblo eran putas o estaban en camino de serlo. Pero Policarpa, que las cosas al respecto sean claras, sólo se dejaba tumbar por Sabaraín.

Un día capturaron a los hermanos Almeyda y al novio, que acababa de salir de la prisión. Uno de los tres prisioneros involucró a Policarpa. Como a los tribunales de Morillo no les gustaba la lentitud, la enjuiciaron inmediatamente. Era revolucionaria, ramera y no necesitaron mayores pruebas para demostrarlo. Policarpa fue al patíbulo despotricando contra los españoles, mientras los dos curas que iban a su lado le pedían arrepentimientos, resignación, compostura en las palabras. Cerca estaban el novio y otros conspiradores más. Sabaraín logró gritarle, entre el gentío de la plaza, que la amaría hasta el fin de los tiempos. Extraña declaración de un amor que sólo duraría unos minutos más. A ella le ordenaron que se volteara para que muriera abaleada por la espalda, pues así debían morir los traidores. Se negó rotundamente. Prefirió morir arrodillada y poniendo sus tetas de frente a la fusilería. Le dijeron que su cuerpo, por ser instrumento del pecado, no sería expuesto en los lugares públicos. “¡Pueblo indolente, españoles hideputas, todos mojigatos de mierda!”, gritó cuando vio que el pelotón preparaba las armas y el pueblo colombiano de siempre, pusilánime e impávido, presenciaba los acontecimientos. Pero la historia prefiere recordar otras palabras. En tono declamatorio, y el fandango cesó para que se le oyera con claridad, Policarpa Salavarrieta infló su hermoso tórax y entonó: “Pueblo de Santafé ¿cómo permites que muera una paisana vuestra e inocente? Muero por defender los derechos de mi patria. Dios Eterno, ved esta injusticia”. En el óleo de Epifanio Garay, la Pola se ve bella y trágica. Los labios son tristes en sus pinceladas claras. Su cuello, esbelto y vigoroso. Los ojos poseen el brillo de la dolorosa aceptación del fin. El pelo se pierde por entre los pliegues del vestido luctuoso con que habrá de enfrentar la muerte. Hay un hoyuelo en su mentón que recuerda esos otros dos hoyuelos escondidos. Los senos se ven, tras la tela, turgentes y enhiestos. Las manos que le ha hecho Garay, en cambio, que están posadas sobre una proclama libertaria, son torpes. Y esto es imperdonable en un pintor. 
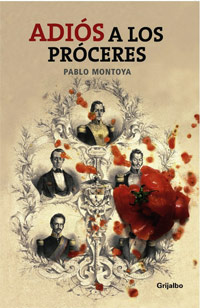
|